Primeras y últimas veces
Me siento esta mañana viajando en el metro como un viajero en el tiempo que por un error de cálculo hubiera desembarcado en un porvenir que ya no es el suyo, y abro mi libro de tinta y papel
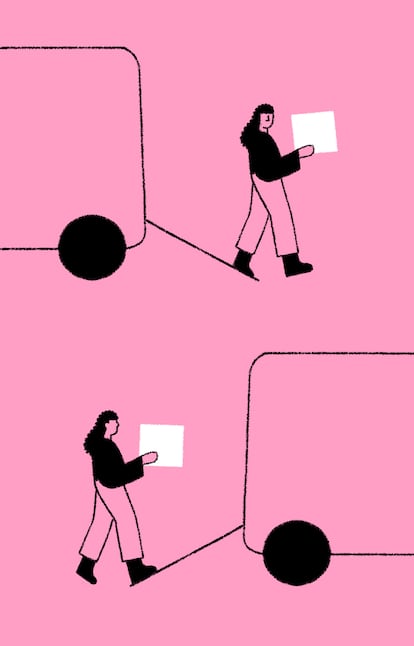

La vida de cada uno está punteada de primeras veces y últimas veces, casi nunca recordadas, ni siquiera advertidas en el momento justo en que suceden. Yo recuerdo la primera vez y la última vez que fumé un cigarro. Me acuerdo bien de la última vez que hablé con mi padre por teléfono, pero no de la última vez que lo vi, y eso deja un doloroso espacio en blanco en la memoria. Me acuerdo de la primera vez que oí, en la consulta de un ginecólogo, saliendo de un pequeño altavoz, los latidos secos y muy rápidos del corazón de un hijo mío, y de la primera vez que vi su cara, recién llegado al mundo, los párpados muy apretados, protegiéndose de la primera claridad hiriente del mundo exterior. Tengo un recuerdo muy claro de la primera vez que di por terminada una novela, pero no del último día que pasé en el aula luminosa del instituto de enseñanza media, en el que sin embargo había pasado algunos de los años más estimulantes de mi vida.
Cuando vivía por temporadas en Nueva York, ya con el equipaje en el vestíbulo, a punto de cerrar la puerta y de salir al aeropuerto para el vuelo hacia España, miraba por última vez el salón de mi casa y me preguntaba no sin aprensión si volvería a verlo. Una vez, ya en el mostrador de facturación, caí en la cuenta de que había olvidado un documento imprescindible. No me quedaba más remedio que volver a casa y recogerlo, y tomar otro taxi con la esperanza de llegar a tiempo para el embarque. Por fortuna había ido al aeropuerto con una anticipación exagerada de neurótico. Abrí la puerta y entré en el apartamento al que apenas una hora antes había pensado que no volvería en varios meses y me sentí casi un intruso en aquella soledad ordenada y misteriosa, que ya parecía plenamente instalada, como la casa de otro, como si se me hubiera permitido ver lo inaudito, un lugar cuando no hay nadie en él. Inevitablemente, se me ocurrió la posibilidad de un cuento de fantasmas. Años más tarde, cuando íbamos a salir por última vez de esa casa, a cerrar por última vez la puerta con unas llaves que ya no eran nuestras, miré hacia el interior y ya era un lugar deshabitado, del que no había costado nada que se borraran todas las huellas de nuestra vida tan tan intensa en ella, y hasta la luz que entraba por las ventanas y relucía en el parquet era la de otra ciudad ya desconocida y extranjera, en la que nosotros ya no íbamos a vivir, en la que dejábamos un catálogo disperso de últimas veces, una ausencia en la que casi nadie iba a reparar. Una primera vez puede ser también una última vez, y una última ser el preludio de otra primera. Después de la última clase de la profesora en vísperas de la jubilación llega la extraña primera mañana de holganza en un día que para los demás es laboral.
A cada momento vas atravesando distraído una sucesión de primeras veces y de últimas veces, algunas capitales, muchas de ellas veniales, aunque quizás solo en apariencia. Bajo al metro, en una estación complicada y hasta futurista, con vestíbulos grandes y perspectivas de niveles diversos y escaleras mecánicas en movimiento, y por todas partes hay carteles que ocupan muros enteros, proclamando: “EL METAVERSO SERÁ VIRTUAL PERO SU IMPACTO SERÁ REAL”. En esta mañana hosca de invierno no se sabe si es una profecía, o una amenaza, o una de esas promesas venales y redentoras de las compañías tecnológicas a las que tanto crédito se les daba hace unos años. “¿TE GUSTARÍA ESTUDIAR ASTRONOMÍA EN EL METAVERSO DE MARK?” Es la primera vez que veo estos anuncios. Sin la menor duda no será la última. Tampoco recuerdo cuando fue la primera vez que oí o leí la palabra metaverso, enunciada por ese personaje, Mark Zuckerberg (Mark, para todos nosotros) que cada vez tiene una cara más perfecta de robot o avatar de sí mismo.
Llega el tren lleno de gente y no haya nadie entre los pasajeros que no esté inmerso en la pantalla de un teléfono móvil. Como somos tantos, y el tren es tan moderno, silencioso, flexible, sin separación entre vagones, y todos llevamos mascarilla, parece que estuviéramos en el metro de una de esas ciudades chinas de segundo orden que tienen diez millones de habitantes. También yo hago el gesto instintivo de buscar mi teléfono, nada más sujetarme a la barra, pero por dignidad, o por llevar la contraria al mundo sin que nadie se entere, saco el libro que traigo en la mochila y me pongo a leer. A lo lejos distingo a un semejante mío con un libro abierto. Cómo sería la primera vez que me monté en el metro de Madrid, allá por 1970, en los mismos días en que vi, por primera y última vez, al generalísimo Franco, una momia al sol con gafas oscuras y uniforme, moviendo débilmente una mano, en un descapotable enorme que ya tenía algo de catafalco anticipado, mientras la gente empujaba a mi alrededor y aplaudía, con un fervor bochornoso para mi rabia de niño antifascista. Entonces había colillas y cáscaras de pipas en el suelo de los vagones y unos letreros sobre algunos asientos que decían: “Reservado para caballeros mutilados”.
Algo me saca de mis cavilaciones y de mi lectura, y tardo en comprender. Un chico barbudo y sonriente se ha levantado y me hace un gesto. Habrá un día en el que alguien te ofrecerá por primera vez su asiento en el metro. He tardado en comprender porque nunca me había ocurrido antes. Niego con la cabeza, con estupor, hasta con indignación, con desconsuelo. En seguida me doy cuenta de que por buena educación mi negativa ha de tener un matiz visible de agradecimiento. Cómo no voy a ser un viejo para una mirada joven, todavía inexperta en calibrar edades, si en las fotos tengo el pelo y la barba más blancos que en el espejo, y me acuerdo del desfile de la Victoria de 1970. Puerilmente pienso, en defensa propia, que en la mochila, aparte del libro, llevo la ropa de deporte, que vuelvo de entrenar con todo tipo de poleas y mancuernas y de correr sin fatiga durante mucho rato en una cinta. El chico amable se baja en la siguiente parada y entonces sí que ocupo su asiento y me pongo a leer. Quién sabe por qué vidas o qué mundos estarán viajando los pasajeros que a mi alrededor miran sus teléfonos, cada uno contribuyendo infinitesimalmente, como contribuimos todos, a la riqueza inmensa y el poder sin límites de esos magnates rapaces y mesiánicos de las compañías tecnológicas. A la del ya entrañable Mark, concretamente, yo no he contribuido; pero del yate monstruoso de Jeff Bezos tan desmedido que estuvieron a punto de desmontar un puente para que pudiera salir del astillero de Rotterdam donde lo construyeron, habré sufragado al menos un perno, y puede que hasta todo un grifo, en los tiempos de mis compras impacientes de libros en Amazon.
Me siento esta mañana viajando en el metro como un viajero en el tiempo que por un error de cálculo hubiera desembarcado en un porvenir que ya no es el suyo. Así que abro anacrónicamente mi libro de tinta y papel y en un instante me veo teletransportado al modesto metaverso de la literatura.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































