¿Se puede hablar de una ciencia de la crianza?
Aunque la ciencia ofrece herramientas útiles para criar un hijo, estas no bastan sin tener en cuenta que las realidades socioeconómicas, culturales, estructurales y las relaciones con el entorno tienen un gran impacto en el desarrollo infantil


A finales del siglo XIX, el movimiento higienista español —una corriente médica que promovía la salud física y moral como base del progreso social— sentó las bases de todo un corpus científico en torno a la crianza. En las madres quedó depositada entonces la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, y para ello era esencial su instrucción según los preceptos de la época. Aquella incipiente profesionalización de la crianza ha llegado hasta la actualidad transformada en un sinfín de guías, libros, estudios y recomendaciones de influencers que prometen ayudar a las familias a “criar mejor”.
Para Julio Rodríguez, doctor en medicina molecular y psicólogo, aunque aquel movimiento aportó avances significativos en términos de salud y bienestar infantil, tradicionalmente se han ignorado otros elementos que entran en la ecuación de la crianza más allá de la eficiencia. “La sociedad nos hace creer que solo importa el resultado y esto lleva a las familias a querer actuar como ingenieros y diseñar niños/robot perfectos que hagan cosas productivas todo el tiempo”, señala. El también autor de Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza (Plataforma editorial, 2019) considera que es importante entender la crianza como un proceso holístico que debe integrar todos los aspectos del desarrollo de un ser humano.
¿Podemos hablar de una ciencia de la crianza? La psicóloga clínica Susana Carmona, también doctora en neurociencia y directora del grupo de investigación Neuromaternal del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, señala que hay ciencia en minúsculas y luego otra en mayúsculas, que es, según explica, la que es replicable, sólida, que no está sujeta a ningún tipo de presión o conflicto de interés. Una vez aclarado esto, explica que la ciencia no debe dirigir, pero sí puede dar unas herramientas a las cuales las personas pueden decidir si se acogen o no en función de su situación concreta. “Cuando hablamos de ciencia de la crianza, debe tenerse en cuenta que siempre hay grises entre no tener en cuenta la ciencia o que la ciencia dirija la crianza”, sostiene.
La catedrática de genética molecular y psicología estadounidense Danielle Dick, autora de El código del niño (Planeta de libros, 2022), explica que hay muchos estudios científicos sobre crianza y comportamiento infantil que cree que “son muy relevantes para las familias porque aportan algunas de las técnicas que son útiles para moldear la conducta del menor”, pero también para conocer qué factores pueden ser perjudiciales para el desarrollo del niño. En la línea de Rodríguez, también considera que hay un arte en criar, ya que cada hijo es único. “Quizás sea mejor hablar del arte y la ciencia de la crianza”, apunta Dick.
Cuando lo recomendable se da de bruces con la realidad
Los estudios científicos pueden servir para tomar decisiones en torno a la crianza de los hijos, o para justificar esas decisiones, pero ¿se deberían tener en cuenta para trazar políticas enfocadas en el bienestar de la infancia y de las familias? Para Beatriz Cazurro, psicóloga y psicoterapeuta, autora de Atender lo invisible (Planeta, 2025), las políticas actuales no están pensadas teniendo en cuenta las necesidades de los bebés. “Las medidas se justifican muchas veces con mitos, como que los bebés tienen que socializar, por ejemplo, o que lo importante es el tiempo de calidad, quitando importancia a la cantidad de tiempo”, añade Cazurro. Según explica esta experta, algunos países, como los nórdicos, han implementado políticas más centradas en el bienestar infantil y la conciliación familiar; por ejemplo, “con permisos parentales más extensos y bien remunerados que permiten a los progenitores pasar más tiempo con sus hijos sin que sufran consecuencias económicas”.
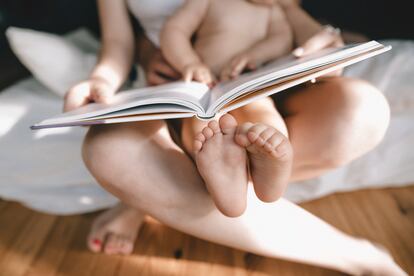
Hay cosas que escapan del control en la crianza, porque, como sostiene Cazurro, es difícil que el contexto sea ideal en todo —en lo económico, lo social y lo relacional—: “La frustración es una experiencia universal de ser padres”. Y añade que, a veces, hay decisiones que se pueden tomar para que ese contexto sea más favorable, aunque no siempre o no inmediatamente. Rodríguez también cree que no se pueden ignorar las realidades socioeconómicas, culturales y estructurales que enfrentan los padres; más aún cuando la crianza actualmente es vista más como una responsabilidad individual que como una cuestión colectiva: “Existe un problema estructural de fondo debido a nuestro sistema capitalista: al centrarse todo en la productividad, la conciliación es imposible”. “Esta situación no solo no tiene visos de mejorar”, prosigue, “sino que se agrava progresivamente debido al constante aumento del coste de vida”.
Además del contexto de la crianza, algunas autoras han mencionado el peso de otros determinantes como la genética o el entorno. Es el caso de la psicóloga estadounidense Judith Rich Harris, que en el libro El mito de la educación (Grijalbo, 2000) cuestiona la creencia común de que los padres son los principales responsables de la formación de la personalidad de sus hijos. Según su teoría, las diferencias en la personalidad y comportamiento de los menores se deben, sobre todo, al grupo de iguales y a factores genéticos que a la crianza en sí. Esta teoría es compartida por Dick, que considera que las diferencias genéticas explican aproximadamente la mitad de la razón por la que los menores difieren en su temperamento, personalidad y comportamiento. La otra mitad de lo que contribuye a las diferencias entre ellos, según señala, se debe al entorno: diferencias en la crianza, las escuelas, los compañeros, etcétera. “Creo que la evidencia científica de que el comportamiento de los niños está parcialmente influenciado por sus genes y el entorno puede ayudar a los padres a comprender mejor a sus hijos, pero también a ser más compasivos con los hijos, con ellos mismos y con otros padres”, manifiesta.
Para Rodríguez, la influencia genética y ambiental en el desarrollo infantil es inseparable y dinámica: “No es posible aislar claramente factores ambientales como la influencia de los padres, los amigos o el estatus social, ya que interactúan constantemente”. Así, por ejemplo, recuerda que los estudios muestran que los hijos de padres lectores suelen leer, independientemente de su entorno social, y que las investigaciones sobre la ausencia de cuidado parental evidencian cómo esto afecta gravemente la salud mental: “La genética influye, pero el entorno puede ser mucho más decisivo”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































