El infame es también nuestro cuñado interior
El grito de guerra de Voltaire (“aplastad al infame”) es más necesario que nunca. Frente al dogmático, el triste y el antidemócrata, pero también frente a esa parte de todos ellos que cada uno llevamos dentro

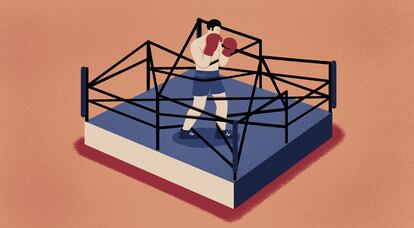
En el juego de Marco Polo, cuando el niño con los ojos vendados grita “¡Marco!”, los demás tienen que responder “¡Polo!”. Pero cuando los adultos gritamos “¡Marco!”, suenan a nuestro alrededor tal cantidad de voces, que no sabemos hacia dónde dirigirnos. Nos transformamos, entonces, en aquellos perros que metieron en un saco, y en medio de la oscuridad, y bajo una manta de palos, se mordían el uno al otro, y a veces también a sí mismos, hasta quedar agotados. Tenía razón el sociólogo Richard Sennett cuando dijo que nuestra sumisión ya no puede representarse como una bola de hierro atada al tobillo. Son más bien los miles de hilos que sujetaban a Gulliver, frágiles por separado, pero irrompibles en su conjunto, los que nos sujetan. Pero es cuento viejo, como prueban los mil y un nombres del demonio, que hacen referencia a su carácter inaprensible: el Señor de las Moscas, el Príncipe de las Tinieblas, el Leviatán… La dispersión hace la fuerza.
¡Dadme un enemigo y moveré al mundo! Creo que de ahí procede la fuerza del écrasez l’infâme! de Voltaire, quien empezaba a dictarle a su secretario nada más abrir los ojos, y tomaba más de 40 cafés al día. Pero el infame cambia constantemente de disfraz, y sabe, como el gas, estar en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos. Por eso el infame se desliza cómodamente entre nuestras categorías, que, aun siendo necesarias o inevitables, debemos completar con olfato. Los filósofos cínicos se identificaban con los perros, entre otras muchas cosas, porque les atribuían la virtud de saber distinguir entre el amigo y el enemigo. Voltaire, que tenía mucho de filósofo cínico, poseía ese olfato que nosotros tenemos embotado. Por eso necesitamos una historia trasversal de la infamia que nos enseñe a ubicar, allá donde se encuentren, a nuestros enemigos. Un retrato robot del infame.
Primero, el infame es el que debilita y distrae nuestra pulsión de verdad. La debilita mediante el oscurantismo, que es la oposición sistemática a que el conocimiento, y el deseo de conocimiento, se difundan entre la gente, con el objetivo de negarle, por esa misma razón, el derecho a participar del gobierno. Así que el infame es el que infrafinancia el sistema educativo, el que precariza la cultura o mercantiliza la información. Pero la ignorancia no es sólo la mera ausencia de conocimiento, sino también la presencia de falso conocimiento. Por eso el infame es también el que distrae nuestra pulsión de verdad, exacerbando nuestro dogmatismo, para arrojarle después al plato falsas certezas. El infame es el dogmático.
Segundo, el infame es el que debilita nuestra pulsión de realidad, esto es, nuestro deseo de asumir valerosamente el mundo tal y como es, tratando de mejorarlo dentro de lo que permiten sus leyes básicas (que nunca conoceremos con total seguridad). En su lugar, el infame nos tienta con trasmundos religiosos, políticos o identitarios, tan maravillosos como falsos, con el doble objetivo de rentabilizar políticamente nuestros miedos y esperanzas, y de difundir el fatalismo, ya que las grandes esperanzas suelen dar lugar a depresiones excesivas. El infame está dispuesto a destruir la realidad para que se parezca a sus ideas. El infame es el platónico.
Tercero, el infame es el que debilita nuestra pulsión de vida, difundiendo las pasiones tristes del miedo, el nihilismo, el fatalismo o la desconfianza. Desde la publicidad, las redes sociales, los libros de autoayuda, los comentarios de compañeros de trabajo o nuestros propios pensamientos, el infame difunde dinámicas tanáticas que nos llevan a sustituir el deseo de libertad, de serenidad, de potencia y de placer, siempre condicionados a una cierta justicia social, por deseos equivocados de riqueza, éxito, pureza o autenticidad. El infame sólo conoce la falsa alegría. Cuando sonríe sólo enseña los dientes. El infame es el triste.
Y cuarto, el infame es el que debilita nuestra pulsión política, esto es, nuestro deseo de relacionarnos, articularnos y actuar con los demás, que busca ahogar en un ambiente de competitividad, desconfianza, nihilismo e indiferencia. Y lo hace negando la posibilidad de toda alternativa, mercantilizando las relaciones humanas, demonizando cualquier propuesta de cambio, difundiendo una idea falsa de libertad y exasperando los antagonismos característicos de toda comunidad política. El infame odia el desorden que ocasiona la vida en libertad, y prefiere el orden y la seguridad, aun a costa de la muerte. El infame es el antidemócrata.
La mala fe
En resumen, el infame es el dogmático, el platónico, el triste y el antidemócrata. Y está en todas partes. Por eso luchar contra el infame no es tan fácil como oponer ateísmo a religión, sino luchar contra el fanatismo allá donde se encuentre. Y, aunque me cueste decirlo, tampoco es oponer izquierda a derecha (sí a ultraderecha), sino luchar contra las pulsiones fanáticas, tanáticas y antidemocráticas allí donde se encuentren. Más aún, el infame no sólo está fuera, sino también dentro de nosotros mismos, donde, bajo la forma de un “cuñado interior”, acodado en la barra del bar de nuestra conciencia, deja vía libre a nuestras peores pulsiones. Como diría Montaigne, no es una u otra fe, sino la mala fe. Me llamarán equidistante. Preferiría que me llamasen ecuánime.
La verdad es que resulta agotador que las cosas no sean más claras. Pero el mundo no se hizo a nuestra imagen y semejanza. Si el infame es el hombre invisible, podemos lanzarle sobre el cuerpo la pintura roja del ridículo, como hizo Voltaire, o aprender a ver sus huellas en la nieve blanca del sufrimiento del mundo, como se propuso Bolaño. Pero lo que está claro es que no necesitamos tanto categorías como olfato. Y que, para agudizarlo, necesitamos revitalizar nuestra pulsión de verdad, nuestra pulsión de realidad, nuestra pulsión de vida y nuestro deseo de acción política. Si alimentamos esas cuatro patas, desarrollaremos el sentido arácnido necesario para saber dónde se halla el infame, y una vez lo sepamos, hallaremos la energía suficiente para enfrentarnos a él, se encuentre donde se encuentre. Y cierro como cerraría Voltaire, que se identificó tanto con esta lucha, que acabó firmando sus cartas con la abreviatura: “Écrelinf!”.
Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































