El silbato
En este círculo social que tantos habitamos de vidas precarias y falta de compromisos, ¿serán las redes los hijos que no tendremos, los cuidadores que no podremos pagar?
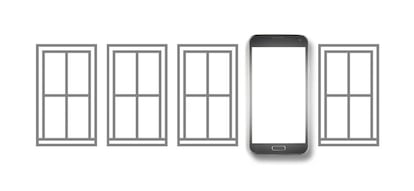
Hace ocho años compartía piso con dos amigos de energía torrencial. De vez en cuando, se producían en nuestra cocina fiestas improvisadas que incluían bailes, gritos, charla desenfrenada y bingo, todo ello bañado por ese furor casi vandálico de los últimos años de la veintena. Un día, una voz indignada atronó por el patio interior: “¡Voy a llamar a la policía!”. Era aquel un patio inmenso: las traseras de seis edificios de hasta diez pisos, con cuatro viviendas por planta, una colmena inabarcable de cientos de ventanitas anónimas apagándose y encendiéndose. Víctor, sin dejar la copa, sin parar de bailar, profirió una carcajada estruendosa, asomó la cabeza por la ventana y lanzó un grito triunfal: “¡Pero si no sabes dónde estamos!”. Mi risa quedó cortada a la mitad por una extraña sensación de desamparo: el vértigo de vivir en un sitio tan grande que uno puede sentir voces que no sabe de dónde vienen, ni hacia dónde apuntar exactamente el dedo acusador. Me aterrorizó la inmensidad del mundo en el que vivía, en una ciudad de adopción que aún me quedaba grande. Eran aquellos años de actividad moderada en redes —muchos aún circulábamos por la vida con móviles sin Internet y aún no fotografiábamos todo lo que vivíamos (si alguien nos hubiese dicho que, años después, haríamos documentales fragmentarios diarios de nuestras vidas, habríamos dicho que vaya chorrada producir webseries sin cobrar)—.
Ocho años después de aquello, es pleno verano y el aire acondicionado salvaje ha podido conmigo: estoy en cama, en ese punto lastimero de la enfermedad y la fiebre en el que pienso que es imposible salir a flote de tanto malestar. En la calle hay 40 grados. Y por alguna razón —y esto no deja de ser un dato más o menos anecdótico en esta historia—, alguna pequeña explosión sin importancia ha provocado una especie de alud de solicitudes de amistad en mis redes: 42 en Instagram, 25 en Facebook; a las tres horas, ya son casi 200 y 100, respectivamente. Perdida en las brumas de la fiebre, me digo que se deberá a una foto encantadora de mi perra, al aireamiento de algún viejo artículo viral; alguien relativamente famoso me habrá mencionado por alguna razón en algún medio. Desactivo el sonido del móvil, intento dormir. El dolor de cabeza de la fiebre me lo impide. Busco un paracetamol a tientas. No hay. Tampoco hay, este fin de semana, nadie que pueda traérmelo. Todo el mundo ha huido del calor de la ciudad y mi pareja está de viaje. La única persona que permanece en la urbe es una de mis mejores amigas, a la que llevo sin ver un mes porque vive engullida por la promo de su último libro. Pienso en escribirle, pero sé que no puedo pedirle demasiado, inmersa como está en su alud particular de peticiones y mails. Así las cosas, esta es mi situación: he llegado al límite de amigos en Facebook, tengo 275 peticiones en Instagram, pero nadie que me traiga un paracetamol. Mi perra me mira consternada y me ofrece una pata. Me agarro a esa pata, tangible y tibia. La aprieto fuerte, esperando que pase el malestar, y, en ese charco de pensamiento confuso en el que sumerge la fiebre, pienso.
Pienso en una conocida a la que solo veo por Instagram, pienso en sus viajes sola. Posa, muy bella, con la mirada de los seres tocados por una suerte de magia. La veo en acantilados, en rocas, en el bosque. Su sonrisa, su vestido hecho por ella misma al viento, su última pose regalada a miles de personas que no estarán allí para salvarla si resbala en ese musgo. En medio de mis sudores febriles, ojeo las redes, veo que ha subido una nueva foto y siento alivio. He oído a diversas madres, entre ellas a la mía, sentir este alivio al revisar mi Facebook, comprobando, básicamente, que sigo viva durante esos viajes de trabajo que me llevan a lugares lejanos por los que pululo sola. De vez en cuando, emito una señal: la foto de un cartel gracioso, mi sombra proyectada sobre los adoquines de colores de una plaza, una instantánea de un banana split, un muñeco de la basura.
He llegado al límite de amigos en Facebook y tengo 275 peticiones en Instagram, pero nadie que me traiga un paracetamol
Recuerdo que, hace algunos años, tuve algunos amigos que trabajaban en teleasistencia para personas mayores. Su jornada consistía en realizar el contacto de seguridad diario para comprobar que los usuarios, gente mayor que vivía sola, se encontraban bien. Les preguntaban qué habían comido, comentaban algún programa de la tele, a veces, de forma inevitable, a pesar de que, ateniéndose a su regulación, el servicio no debía ofrecer ese tipo de atención, escuchaban breves fragmentos de sus vidas y sus penas. Al hilo de esto, recuerdo los últimos años de vida de mi último abuelo. Él tenía, por suerte, una red de cuidado segura (hijos haciendo turnos de visita, cuidadoras contratadas) que le atendía mientras vivía sus últimos días observando el mundo desde el sofá. En los últimos tiempos, su voz se había debilitado tanto que tenía, además, un silbato permanentemente colgado del cuello para pedir ayuda, para pedir agua, para preguntar algo. Una tarde, estando mi tío en el otro lado de la casa, lo escuchó gritar y acudió.
—Hijo, me encuentro muy mal, me duele, me duele mucho. Cada vez más—, decía mi abuelo entre grandes gestos de dolor.
—¿Dónde te duele, papá? Casi no te oigo. ¿Por qué no me has llamado con el silbato?—, preguntó mi tío.
—Ay, hijo, no lo encuentro, pero me duele mucho aquí, en el centro de la espalda. No puedo casi ni respirar.
Mi tío se asomó entre el cuerpo de su padre y el sofá, metió la mano, tanteó con cuidado. Sus dedos se encontraron con algo metálico: el silbato, que había resbalado respaldo abajo y llevaba horas clavado en la espalda de mi abuelo, causándole aquel dolor insoportable.
Y me pregunto si, dentro de muchos años, en este círculo social que tantos habitamos —el de las vidas precarias que nos consumen el tiempo, el de la falta de compromisos reales, el de las apariencias— las redes serán los hijos que no tendremos, los cuidadores que jamás podremos pagar, la teleasistencia, o seguirán siendo, en cambio, el pavoneo, lo estético, ese patio de vecinos anónimos que oyen voces pero no saben dónde están los demás. Cuando llegue la vejez, y la energía social y festiva comiencen a fallar, ¿serán las redes una verdadera red de cuidados o, sencillamente, una herramienta de comunicación que se vuelva contra nosotros, como un silbato que se clava en la espalda y causa un dolor que no somos capaces de comprender?
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































