Comer en casa
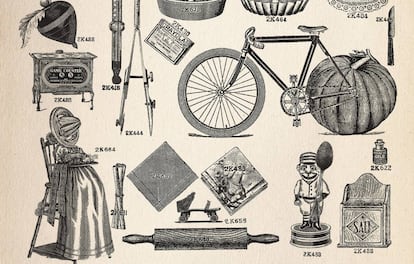
Durante gran parte de mi infancia fui niño de comedor escolar, lo cual, al menos en los que frecuenté, era sinónimo de lentejas grumosas, de arroces empastados con tropezones de salchicha, de empanadillas y croquetas en las que aún se sentía el frío del congelado, de ensaladas apenas aliñadas, de nervudos ragús bañados en agua, de pescados dudosos y de macarrones grasientos. Como mi padre pocas veces estaba y mi madre trabajaba hasta bien entrada la noche, mi alimentación dependía principalmente de las empleadas domésticas que pasaron por casa. Cada vez que llegaba una nueva, recibía una edición de las 1080 recetas, de Simone Ortega. Gracias a esa costumbre sobreviví a los años de crecimiento sin desarrollar un trastorno alimentario. Otro asunto eran sus días de libranza. La cena de los sábados tocaba besugo, que a mi madre le salía seco y crudas las patatas sobre las que lo horneaba, y, en el almuerzo de los domingos, pollo al limón, que, por una extraña ley compensatoria, a menudo lucía la carne rosada pegada al hueso y las patatas, fritas aparte, chamuscadas. Consciente ella misma de su escasa pericia, si teníamos invitados prefería citarlos al final de la tarde y agasajarlos con un té-cena, acompañado de tostadas, quesos y embutidos variados, y, como colofón, unas deliciosas filloas dulces que eran su única especialidad aparte de la salsa boloñesa que, por razones inextricables, siempre hizo de película.
De esa forma un tanto errática forjé mi gusto culinario y, cuando llegaron los tiempos de escasez en los que las internas desaparecieron y mi madre empezó a estar más a menudo en casa, la cosa fue a peor. Aparecieron las caldeiradas de merluza demasiado cocida, los filetes hervidos en aceite, las endivias al horno con una loncha reseca de jamón y los espaguetis paja y heno, que tanto por el exceso de nata y queso como por el desconocimiento del concepto al dente aplicado a la pasta, resultaban un engrudo difícil de trasegar. Con los años pulió sus habilidades, consiguió un más que aceptable cordero asado, un decoroso arroz con bacalao, un enjundioso cocido madrileño y casi sin darse cuenta fue desarrollando una mano especial para los guisos de legumbres.
Entre tanto, yo intuía que algo en su acervo gastronómico no funcionaba, pero, presa de una férrea fidelidad filial, me negaba a considerar que el problema fuese suyo. Sinceramente creía que elegía mal los platos, que el error estaba en las recetas que seguía. Mi padre, por el contrario, era un excelente cocinero, pero de sus dotes se beneficiaba sobre todo su mujer, y, cuando ocasionalmente me las brindaba, los platos me llegaban ya hechos, sin que antes me hubiera sido posible presenciar la alquimia de la cocina. Disfrutaba de sus cocochas al pilpil, de sus berenjenas rellenas, de sus pasteles de carne y pescado, de sus musakas y de sus bacalaos a la vizcaína y en salsa verde, pero era incapaz de desentrañar por mí mismo el misterio de su elaboración. Ahora soy consciente de que el déficit de mi madre, más allá de su limitada capacidad de improvisación, residía en su miedo a quedarse corta (tendía a añadir más sustancia y más minutos, sin atender a la justa proporción de los tiempos y las medidas). Entonces lo ignoraba y, cuando alrededor de los 14 años me decidí a emprender mi propio camino en los fogones, hice lo que cualquier hijo devoto de sus progenitores: tratar de hallar la síntesis entre ambos. Lo malo es que cogí lo peor de cada uno. La sofisticación de mi padre y las asimetrías de mi madre. La clave me la dio una amiga de ella más joven a la que quise impresionar con una lasaña de níscalos que difícilmente se dejaba trocear con el tenedor. Está bien, me dijo, pero un poquito menos de todo le habría ido mejor.
La cocina está ligada al amor, y está ligada, en un mundo cada vez más tóxico, a la posibilidad de controlar lo que nos echamos a la boca
Después de ese fracaso pasé la posadolescencia como la mayoría: comiendo poco y trasnochando mucho. Llegaba de la universidad, abría la nevera y comía cualquier cosa mientras atendía al telediario. Tortillas francesas, espaguetis con ajo y aceite, sardinas en lata, sándwiches con combinaciones inverosímiles que me produce sonrojo citar… Tan rápida era, en fin, la elaboración que casi siempre me sentaba frente al televisor un rato antes de que comenzaran las noticias. Fue así, de modo casual, como me aficioné a los programas gastronómicos de Arguiñano que las precedían. De él aprendí las nociones básicas que, 20 años después, me permiten dar de comer diariamente a mi familia. La primera de todas, el orden y la limpieza que debe reinar en toda cocina. La segunda, la preferencia por los alimentos frescos de temporada y, la tercera, optar ante la duda por la solución más sencilla. Entre el mercado y el súper, el primero.
Creo que empecé con un atún encebollado y desde entonces no he parado. He tenido contratiempos, claro. A andar se aprende caminando. Pero me precio de poder cocinar casi cualquier materia prima, de no tomar como palabra sagrada ninguna receta, de saber improvisar con lo que tengo al alcance y de hacerlo, además, a una gran velocidad, respetando los tiempos pero sin pausa; organizadamente. No puede ser de otro modo. Más allá de la escritura, una parte considerable de mis días se consume en tareas culinarias, en aprovisionarme y preparar lo que mi mujer y mi hijo comerán, y me dedico a ello con tanto orgullo como celo, pero necesito tiempo para otras cosas que también me conciernen. No pretendo ser un gran cocinero. Me irrita, incluso, la resonancia desmedida que de un tiempo a esta parte otorgan los medios a la alta gastronomía si la comparamos con el espacio menguante que destinan a la pintura, al pensamiento o a la literatura. Doy de comer a mi familia y les doy bien, nada más. Si he de elegir, prefiero la cocina tradicional, pero cuando dispongo de tiempo no me importa adentrarme en recetarios exóticos o vanguardistas. De mis viajes de trabajo suelo regresar con algún plato que me complace reproducir en casa. Todo ello me ha hecho especialmente exigente con los restaurantes. No soporto los que dan gato por liebre, no soporto las pretensiones que no se traducen en una calidad excelsa y no soporto el papanatismo a la moda. Prefiero un restaurante popular antes que uno donde la almibarada presentación de los platos esconde una insolvencia manifiesta en su elaboración.
Entre mis amigos los hay que, como yo, se desenvuelven con eficacia en la cocina; los especialmente dotados; los cocineros ocasionales que dominan tan sólo dos o tres platos para lucirse ante las visitas, y los incompetentes. Desconfío de los últimos, igual que desconfío de los abstemios o de quienes, no siéndolo, no saben beber. Alguien incapaz de hacerse su comida sólo merece mi perpleja conmiseración. Un vino a tono enriquece, por otra parte, cualquier plato.
No lo he mencionado hasta hora, pero para mí la cocina está ligada al amor y al deseo de autonomía, algo a lo que todo el mundo debiera aspirar, y está ligada, en un mundo cada vez más tóxico, a la posibilidad de controlar lo que nos echamos a la boca. Por eso, cuando mi mujer estaba embarazada, me ocupé especialmente de ella, e hice lo mismo cuando nació mi hijo. Desde que dejó el pecho materno y hasta que entró en la guardería, casi todo lo que ingirió se lo cociné yo, los purés y los primeros sólidos. Me gustaba llevarlo al mercado y estudiar su reacción ante cada nuevo alimento. Sin duda fue una época feliz, a pesar de que tal vez me pasé. Es sabida la atención superlativa que despiertan los bebés. Al mío lo miraban mucho por la calle, y a mí casi tanto como a él. Me extrañaba la paridad, pero, como generalmente lo llevaba amarrado a mi pecho mediante un arnés para poder dedicar las manos a las bolsas de la compra, pensaba que de él admiraban su belleza y de mí la dedicación. La verdad, que intuí hace poco mirando unas fotos de aquella época, acaso sea menos edificante: creo que, de tanto afán como ponía en sus purés, mi pobre hijo estaba a punto de estallar y que las miradas a mí destinadas escondían censura y reprobación. Erré, asimismo, con las meriendas escolares. Como en casa no tomaba cereales ni zumos procesados, en los primeros tiempos me permití incluírselos en el tupper que se llevaba al colegio. Hoy sólo lleva leche, fruta, un trozo de buen pan o galletas hechas en casa y a veces unas onzas de chocolate negro o frutos secos. Ser estricto con lo que le doy me permite ser flexible con lo que recibe de otros. Y por supuesto existen momentos, a la salida de un cine por ejemplo, en los que la peor hamburguesa, además de evitar una cena tardía en casa que le restaría horas de sueño, puede ser una herramienta útil con la que adiestrarlo para la vida. Al fin y al cabo hay pocas cosas peores que la rigidez. He de decir que él me lo pone fácil: por increíble que parezca, su comida favorita son las ensaladas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































