La odisea de los 'sin tierra'
Hace 10 años, la policía mató a 19 personas en el Estado de Pará (Brasil) con la excusa de despejar una carretera tomada por una marcha pacífica del Movimiento de los Sin Tierra. Muchos supervivientes de la matanza viven hoy en Villa Diecisiete de Abril, un pueblo erigido en memoria de las víctimas en un país donde cada año son asesinados campesinos sin campo que labrar.
Crónica de una masacre impune
Al final del viernes 23 de septiembre de 2005, el coronel Mario Colares Pantoja, de la Policía Militar del Estado de Pará, en el norte de Brasil, dejó el cuartel donde estaba detenido desde hacía nueve meses y fue llevado por familiares y abogados a algún lugar desconocido para preservar el silencio absoluto que se impuso. Una decisión del juez Cézar Peluzo, del Supremo Tribunal Federal, le aseguró al policía el derecho de permanecer en libertad mientras no se agoten todos los recursos permitidos por la ley. El coronel Pantoja está condenado a 228 años de cárcel. Son 19 penas de 12 años cada una.
Nueve años, cinco meses y seis días antes de ser liberado, y más o menos a la misma hora -a las seis de la tarde del miércoles 17 de abril de 1996-, Pantoja se recostó en un camión estacionado en una carretera del interior de Pará, a unos tres kilómetros de la pequeña ciudad de Eldorado dos Carajás y a casi 900 de la capital, Belém. Tenía 49 años y estaba exhausto. Todos los músculos de su rostro temblaban, brillaban sus ojos teñidos de rojo, respiraba por la boca, sus labios estaban cubiertos por una leve camada de espuma, el sudor le empapaba la camisa del uniforme. Se volvió hacia los comandados y gritó: "¡Misión cumplida. Nadie sabe nada, nadie vio nada!". Los dedos de su mano estaban blancos de tanta presión sobre una pistola plateada. Había olor a pólvora y a pánico en el aire, y esparcidos por los alrededores 19 cadáveres.
Cuando se dieron cuenta no había hacia dónde correr. La policía mató como quiso y a quien quiso
Cada calle lleva el nombre de un muerto el 17 de abril, gente que soñó con un sitio como éste
Ningún otro Estado brasileño tiene tantos casos de trabajo esclavo como el de Pará
Anocheció, y las luces de Eldorado dos Carajás, a tres kilómetros de distancia, fueron cortadas. Los muertos fueron llevados a la ciudad de Marabá, a 110 kilómetros al norte. Depositados en la morgue, exhibían manchas moradas, resultado de golpes y patadas, y agujeros de bala cercados de pólvora, indicando tiros a bocajarro. Uno de los cuerpos traía marcas en la cabeza, resultado de los tiros a corta distancia: uno en el ojo, otro en la nuca, otro en la frente. Siete de los cadáveres fueron mutilados a golpes de hoz. Algunos tenían miembros cortados; otros, las cabezas destrozadas. Un hombre herido fue tirado sobre una camioneta. Encima de él echaron otros cuerpos. Uno de esos cuerpos era el de su hijo. El hombre sobrevivió en silencio para poder contar su historia. Lejos de allí, sobre el asfalto, en un punto en que la carretera hace una vuelta en la Curva del Ese (Curva do S), había vestigios de la barbarie: charcos de sangre, restos de cerebro, trozos de ropa
Fue el resultado de la acción de 155 soldados de dos batallones de la Policía Militar de Pará, al mando del coronel Pantoja y del comandante José María de Oliveira. Los soldados portaban fusiles y ametralladoras, y habían quitado de los uniformes las etiquetas con su nombre: ningún superviviente sabe identificarlos. La orden recibida era escueta y clara: liberar la carretera bloqueada por alrededor de 2.500 manifestantes del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Tardaron poco menos de 40 minutos en cumplirla y, al mismo tiempo, de dejar una marca perenne en una historia plagada de violencia contra gentes descalzas, miserables, muchas veces hambrientas, que se juegan la vida por tener un trozo de tierra para plantar, vivir y morir.
En un país que prima por la desigualdad social y la injusticia, por la violencia desenfrenada y por la omisión de las autoridades, lo ocurrido aquella tarde se transformó en símbolo de la perversidad de un sistema que insiste en marginar a muchos y a privilegiar a unos pocos. Todo lo que los manifestantes querían, y eso vale también para los que allí fueron asesinados, era ser oídos por las autoridades. Venían marchando desde hacía muchos días, en largas hileras de mujeres, niños, jóvenes -muchos jóvenes-, envueltos por las consignas del MST y embalados por las promesas del Gobierno. Reivindicaban que se procediera de inmediato a la expropiación de 40.000 hectáreas de tierras ociosas, la hacienda Macaxeira. Para presionar decidieron lanzarse a una descabellada marcha de casi mil kilómetros hasta la capital de Pará. Sabían que era imposible, pero demandaban atención.
Negociaron con el entonces gobernador de Pará, Almir Gabriel, un hombre con sólida trayectoria de demócrata y del mismo partido de Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil en 1996. Pidieron dos autobuses para conducir una comisión hasta Belém. Para lograr comida saquearon un camión y bloquearon la carretera pidiendo alimentos. Todo eso en las vísperas del día del horror.
Al promediar la tarde del miércoles 17 de abril, dos autobuses llegaron hasta los manifestantes. Habían sido alquilados por la compañía Vale do Rio Doce, uno de los gigantes de la minería mundial. Traían la tropa y la orden de Gabriel: despejar la carretera. Los manifestantes tenían tres revólveres, dos carabinas de caza, docenas de machetes El primero en morir fue un joven sordomudo: no se dio cuenta de lo que pasaba y se puso justo en medio de los soldados. Las víctimas fueron elegidas con puntería certera. Entre los muertos había un muchacho joven y de largas melenas, llamado Oziel Pereira, de 17 años. Era un líder influyente y carismático. Fue arrastrado por los cabellos y le dieron tres tiros (uno en cada ojo y otro en la boca).
Los sin tierra intentaron reaccionar con piedras, palos y machetes. Uno de los sobrevivientes, Raimundo Gouvêa, cuenta que nadie jamás pudo suponer que la tropa bajaría de los autobuses disparando. Cuando se dieron cuenta no había hacia dónde correr. La policía mató como quiso y a quien quiso. Meses después, el presidente Cardoso expropió parte de la Macaxeira. Los asentados pudieron por fin tener su tierra, y 66 de ellos todavía traen en el cuerpo restos de plomo y las marcas del horror. Tres de los heridos murieron tiempo después.
La tierra que les fue entregada ganó el nombre de Villa Diecisiete de Abril. Por allí circula un joven delgado que se llama Domingos, no revela el apellido y pide que no le saquen fotos. Lo tratan por Garoto (es decir, muchacho). Planta maní, maíz, frijoles, sandía, calabaza. Tenía 15 años cuando, en 1996, fue blanco de más de diez disparos de la policía en la Curva del Ese. Su pierna derecha quedó tres centímetros más corta que la otra después de 11 operaciones. Necesita botas ortopédicas, que el gobierno de Pará le prometió en 1997 y jamás le dio. Todas las noches tiene el mismo sueño: está otra vez estirado en el asfalto y ve cómo se acerca el caño negro de un fusil, y detrás del caño hay botines militares y una voz que grita: "¡Ahora sí, te mato!". Entonces, despierta.
Pantoja y Oliveira fueron reos en un proceso que configuró uno de los escándalos más notables en un país cuya justicia suele ser pródiga en propiciar historias capaces de suplantar a la más hirviente de las imaginaciones. En un primer juicio fueron declarados inocentes: no se pudo comprobar, según el jurado (todos eran funcionarios del gobierno de Pará; es decir, colegas de los reos), que hubiesen dado la orden de matar. La reacción fue tal que hubo otro juicio, cuando entonces, sí, los dos -y nadie más- fueron condenados. Pasaron algunos meses recogidos en sus cuarteles, y ahora aguardan, libres, que se desgrane el largo rosario de recursos a que tienen derecho.
Hoy, en la Curva del Ese, 17 troncos quemados de castañeras arman un círculo. Había dos más, uno por cada muerto, pero un temporal los tumbó. Es el homenaje de los supervivientes a los caídos. El árbol de la castaña es de madera dura y noble. A lo largo de los 110 kilómetros que separan Eldorado de Marabá, sede del batallón de Policía Militar que una vez fue comandado por el coronel Pantoja, uno viaja por un hilo de asfalto marginado por campos devastados. A cada tanto se levantan, contra el horizonte, troncos quemados de castañeras. Hace 25 años, todo aquello era selva. Los troncos son testigos mudos de esa historia. El árbol muere parado, su silueta negra rompe el paisaje para recordar cómo fue.
Muy cerca de la Curva del Ese, a unos diez kilómetros de la tragedia, existe otro campamento de los sin tierra. Es la Fazenda Peruana. Lo que más llama la atención es que la mayoría de sus habitantes son jóvenes muy jóvenes. Son los hijos de los asentados de la Villa Diecisiete de Abril, de la hacienda Palmares, de la Cabaceira, todas vecinas, que alguna vez fueron ocupadas por sus padres.
Lo primero que se ve al adentrarse en la Peruana es la escuela. Porque así actúan los sin tierra: invaden, ocupan y, antes incluso de levantar sus cabañas, ponen la escuela. Lo segundo que hacen es exigir de la alcaldía correspondiente que manden profesores a sus niños. Empieza, entonces, la lucha por legalizar la tierra ocupada. Esos mismos niños, alguna vez, reivindicarán su propia tierra.
El precio de un sueño
Las casas son sencillas, erguidas en pequeños terrenos, con plantas a la entrada y patios arbolados en los fondos. Las 19 calles son de tierra, y se diseñan alrededor de una plaza. Cada una de ellas lleva el nombre de un muerto del 17 de abril de 1996, en un homenaje a vidas anónimas que soñaron con un sitio como éste.
En esa plaza existe una torre alta, de metal, con cuatro altavoces. Al atardecer, por los altavoces se transmite música y noticias. Hay mensajes recordando tareas colectivas, avisos de misas y cultos religiosos, bautizos, excursiones, ofertas del comercio de las dos ciudades vecinas, Curionópolis y Eldorado dos Carajás.
La vida sigue su ritmo de vals en Villa Diecisiete de Abril, un pequeño y ordenado aglomerado rural a poco más de cien kilómetros de Marabá, que es la gran ciudad de la región. El tiempo corre lento por las casas, la escuela, dos o tres almacenes, una peluquería, tres o cuatro bares, una cancha de fútbol pelona Hay templos evangélicos y una capilla católica.
De las casi 5.000 personas, poco más, poco menos, que viven en Villa Diecisiete de Abril, alrededor de 1.000 son supervivientes de la masacre de 1996. Las demás llegaron después. Es una pequeña ciudad sin policía. Los pocos episodios de violencia se resuelven bajo la rígida disciplina del Movimiento de los Sin Tierra, y cuando la cosa se desborda alguien llama a Eldorado dos Carajás.
Los moradores de la Diecisiete de Abril producen leche (7.000 litros al día), plantan arroz (40 toneladas en 2004, poco menos el año pasado por la sequía), maíz, yuca, frijoles, algunas frutas, legumbres, algo de verdura. Uno que otro cría ganado que vende para las carnicerías de Eldorado dos Carajás o de Curionópolis. La jornada de trabajo empieza a las 5.30 con la voz, es decir, con la transmisión de las noticias del día. Las clases empiezan una hora después.
Originalmente había 690 familias asentadas en una extensión de 18.000 hectáreas expropiadas de la hacienda Macaxeira. Cada una recibió del Gobierno federal un campo de 25 hectáreas. De las familias pioneras, poco menos de la mitad vive allí. En los primeros tres o cuatro años, todos se quedaron; pero luego, y de a poquitos, fueron abandonando el sueño de la tierra. Organizados en una cooperativa, los agricultores que permanecieron en Villa Diecisiete de Abril venden su producción, y cada familia logra cerca de 200 euros al mes. "Claro que es poco", dice Raimundo Gouvêa, uno de los pioneros. "Pero es mucho más que antes, cuando no teníamos nada, y no más soñábamos, a veces, con tener un pedazo de tierra para trabajar. A veces, porque casi nunca lográbamos siquiera soñar". Con su gorra roja del MST, Gouvêa es, a los 51 años, un hombre de habla serena y ojos vigilantes. Ejerce una influencia profunda sobre la villa. Es coordinador, por veterano y por sobreviviente. Una de sus funciones en la Diecisiete de Abril es ser la voz que despierta al pueblo por las mañanas.
Reconoce que el MST perdió espacio en la comunidad, que controló durante los primeros tres o cuatro años. Muchos de los que recibieron tierra la vendieron, contrariando la orientación de los líderes. Algunos de los compradores no cultivan la tierra: son empleados del comercio de Eldorado dos Carajás. Pero la mayoría trabaja lado a lado con los pioneros y sigue las orientaciones del movimiento.
No siempre ha sido así: los novatos se resistían a seguir la línea trazada por los veteranos. Está la Asociación de los Moradores y la Coordinación del Movimiento de los Sin Tierra. Cada una actúa por su lado, pero siempre teniendo en cuenta las reivindicaciones de la otra. Prevalece lo colectivo: gente de origen distinto, y que no siempre cumple con la línea trazada por el MST ni se junta a los militantes cuando deciden apoyar la ocupación de alguna hacienda vecina. Porque en toda esa región del sur de Pará, las ocupaciones se suceden. Otra fuerza de influencia que le quitó espacio al MST fueron las sectas evangélicas. Hay cinco cultos religiosos en la Diecisiete de Abril, y conviven de manera armónica. De los templos, sólo uno es católico.
A partir de los últimos tres o cuatro años, las relaciones entre la villa y la vecina Eldorado dos Carajás fluyen. Antes, no: la ciudad quedó marcada por la masacre, y en los primeros tiempos rechazaba a los asentados. Ser un sin tierra en Eldorado era sinónimo de vago, matón, marginal. Ahora la producción de los asentados moviliza el comercio local. En Curionópolis, otra ciudad vecina, las puertas se cerraban cuando se acercaba alguien de Villa Diecisiete de Abril. Los comerciantes no daban a los asentados las canastas de alimentos enviados por el Gobierno.
Gouvêa recuerda las veces en que volvió a casa y a sus seis hijos sin traer nada de comida, porque los frijoles, el arroz, las galletas que recibía estaban podridos, y las pequeñas bolsas de sal y azúcar, agujereadas. Recuerda la humillación sufrida por todos los asentados. "Lo peor", dice él, "es que quienes nos maltrataban eran pobres como nosotros, desgraciados como nosotros, humillados que nos humillaban". Ahora, ya no: "Tuvimos que padecer por tres o cuatro años. Pero entendieron que somos trabajadores, que hicimos lo que hicimos -ocupar y reclamar tierra para trabajar- porque nunca tuvimos nada y habíamos perdido todo, hasta la esperanza de vivir".
Al hablar con los veteranos, lo que más se oye es que la vida que llevan es como un sueño realizado. "Yo le aseguro, caballero, que no hay mejor sitio en Brasil para vivir. Todos lo saben. Ya lo oí de personas internacionales", declara Antonio Alves de Oliveira, a quien llaman El Indio. Él estaba en la marcha del 17 de abril de 1996. Su pierna izquierda está incrustada de granos de plomo y trabajar en la siembra es casi imposible. Dice que, de noche, aún oye los disparos, los gritos de las mujeres, y que suele ver, en sueños malos, a sus compañeros muertos. Antes de tener la tierra trabajó en minas de oro, ha sido agricultor en siembras ajenas, vagó buscando de comer, sobreviviendo a la propia vida. Nunca fue dueño de nada. Golpea la pared y reitera: "Ésa es la primera casa que tuve en la vida. La ganamos entre todos". Señala lejos por la ventana: "Y tengo mi tierra. Nadie me la quita. Aquí seré enterrado. Ése es mi sueño. Lástima que, para cumplirlo, tantos amigos hayan muerto".
Tierra y violencia
En el norte brasileño, el Estado de Pará ocupa 1.260.000 kilómetros cuadrados de la región amazónica. Más que la suma de Italia, España y Alemania juntas. En ese territorio inmenso viven unos seis millones de personas. Es decir, sobra tierra. Y aun así, crimen e impunidad son sinónimos, o casi, cuando se trata de esas llanuras cubiertas de mata.
La propiedad es siempre razón de disputa, el latifundio es una característica sólo comparable a la devastación inclemente y a la pobreza de la gente. La esclavitud es práctica común: las estadísticas de instituciones vinculadas a la Iglesia, de los sindicatos rurales y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) muestran que ningún otro Estado brasileño tiene tantos casos de trabajo esclavo como el de Pará y en ningún otro sitio hay tantas muertes por disputas de tierra.
Dice la historia oficial que la esclavitud fue abolida en Brasil el 13 de mayo de 1888. Los terratenientes, en todo caso, no llevan muy en serio la historia. Siempre hay brazos disponibles. Cada semana llegan a Pará oleadas de inmigrantes de los Estados vecinos. El sistema es conocido: un intermediario los contrata, retiene sus documentos y los lleva a la hacienda. Lo que necesitan, de herramientas a comida, es comprado en el almacén local, que les fía. El sueldo es insuficiente, la deuda crece, y el trabajador se vuelve rehén del patrón.
Algunos de los acusados de mantener trabajadores en régimen de esclavitud están entre los mayores propietarios de ganado del norte de Brasil. Otros son dueños de inmensas haciendas exportadoras de castaña o de soja. Ninguno ha sido detenido jamás. Quienes conocen la trampa tratan de evitarla. Se organizan, reivindican, ocupan tierra ociosa. Contra ellos se desata la furia de los terratenientes.
Un estudio realizado por el abo-gado Ronaldo Barata indica que, entre 1980 y 1989, al menos 578 personas fueron asesinadas en disputas por tierras. Más de un muerto por semana. En los años siguientes, la violencia persistió e incluso se recrudeció. En su libro Inventario de la violencia, el abogado, que trabajó años en organismos dedicados a la tierra y a la reforma agraria tan anunciada y nunca realizada, muestra que hubo periodos en que los conflictos se agudizaron: en 1984 y 1985, la estadística de los asesinatos llegó a casi 10 al mes. Uno cada tres días. Luego vienen temporadas de aparente tranquilidad: en 1988, los muertos fueron 33, y en 1989, 28, uno por quincena. Lo que significa paz, o casi, en ese territorio que ocupa el 16% de Brasil. El pasado diciembre, un balance de la Pastoral de la Tierra, vinculada a la Conferencia Nacional de los Obispos, registra 37 asesinatos en el campo brasileño entre enero y noviembre de 2005. De ellos, 16 en Pará. Pero la Pastoral de la Tierra también reconoce que sus cuentas seguramente se quedan cortas. Es casi imposible llegar a un número final sobre cuánta gente es asesinada cada año en Brasil por reclamar tierra y molestar a los poderosos.
En 1970, en pleno auge de la dictadura militar que gobernó el país 21 años a partir de 1964, el general de turno, Emilio Médici, lanzó el Plan de Integración Nacional, que tuvo efectos en la Amazonia, pero no para los sin tierra. Se hizo un análisis de las haciendas y sus propietarios. En Pará casi no había propiedades particulares con titulación reconocida. A raíz de eso, inmensas cantidades de tierras fueron incorporadas al plan del Gobierno. Se lanzaron proyectos faraónicos de carreteras, algunas condenadas a ser abiertas y luego devoradas por la selva vengativa. Grandes extensiones de tierras fueron entregadas a proyectos de negocios agrarios encabezados por gigantes de la industria, como Volkswagen, o por la banca. Cuanto más aceleraba esa distribución, más crecía la devastación, el desempleo, la miseria y la violencia.
Y a la vez creció la ocupación ilegal de extensiones gigantescas. El volumen de fraude en los registros de inmuebles es asombroso. Con la complicidad de los funcionarios, algunos defraudadores obtuvieron más de 1.000 títulos de propietarios de tierras del Estado que eran después vendidas a otros, que las revendían, a tal punto que desde hace 10 años es imposible decir quiénes son los dueños legales de amplias franjas de Pará.
Mientras se discute sigue la devastación y la violencia. Muchos pequeños agricultores, que vivían del cultivo de la castaña, fueron expulsados por los invasores. Perdieron la tierra en la que trabajaban desde hacía años y vieron cómo la selva era arrasada: la explotación ilegal de madera noble ocurre a la vista de todos. De tanto multiplicar la tierra a través de títulos falsos, algunos municipios de Pará registran una extensión muy superior a la que cabe en sus límites oficiales. Muchas veces, al reclamar la devolución de las tierras, el Gobierno brasileño paga a los defraudadores indemnizaciones que multiplican el valor de áreas que ya eran públicas. Al rato, esas mismas tierras vuelven a aparecer como propiedad particular, a nombre de otros. Lo más común es que esa privatización de propiedad pública, siempre por métodos fraudulentos, se haga a base del desalojo violento de los pequeños agricultores que ocupaban tierras de nadie desde hacía años. En el cruce de los destinos de quienes quieren la tierra para trabajar y los que la quieren para explotarla pierde siempre la parte más débil.
Los conflictos se suceden y no hay nada en el horizonte que permita vislumbrar algún sosiego. En esas circunstancias, la vida de un hombre puede valer menos que la de una res. Las milicias privadas de los estancieros operan bajo el silencio oficial. Trabajadores rurales, dirigentes sindicales, religiosos, abogados, ecologistas y defensores de los derechos humanos son las víctimas habituales.
El 45% de los trabajadores rurales asesinados cada año en Brasil mueren en el Estado de Pará. En 1996, la participación de Pará en el total de trabajadores rurales asesinados en Brasil alcanzó su auge: 72%. Eso se debió principalmente a lo ocurrido alrededor de las cinco de la tarde del miércoles 17 de abril, cuando 155 policías militares abrieron fuego contra 2.500 trabajadores sin tierra que habían bloqueado una carretera en las afueras de Eldorado dos Carajás. Cuando la metralla cesó había 19 muertos, 69 heridos (tres de ellos murieron después) y una fecha consagrada: a partir de aquella tarde, el 17 de abril pasó a ser el Día Mundial de la Lucha por la Tierra.
Este reportaje es un anticipo exclusivo del libro que la editorial Planeta presentará en Brasil el próximo verano.
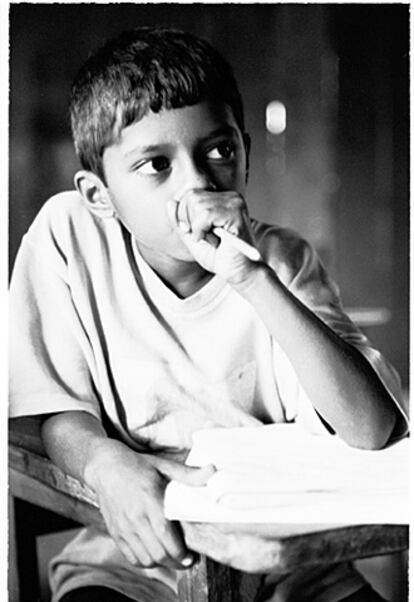
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































