Hacia la detección precoz del autismo
Un análisis de sangre permitirá en el futuro diagnosticar esta alteración en los recién nacidos
Cuando era pequeño, David no quería que su madre lo cogiera en brazos. No habló hasta los seis años y medio y su extraño comportamiento hizo que lo echaran de siete colegios. Su madre, María Isabel Bayonas, no se cansó de recorrer hospitales en busca de una explicación, pero terminó con una carpeta llena de diagnósticos contradictorios. Nadie le sabía decir qué tenía su hijo. Corría la década de 1970 y en España casi no se hablaba del autismo, el trastorno del desarrollo del cual fue diagnosticado David cuando tenía nueve años. Ahora, con 37, David sufre las consecuencias de aquel diagnóstico tardío, pero ha conseguido tener una vida más o menos normalizada y trabaja en la papelería de su familia en Madrid bajo la vigilancia constante de su madre, fundadora y presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de España (APNA).
El sistema inmunológico de los autistas funciona de forma distinta al de los niños normales
Afecta cuatro veces más a los varones y se suele manifestar en los tres primeros años de vida
Aunque la detección y el tratamiento de los niños autistas han mejorado mucho en los últimos años y es muy extraño que se den casos como el de David, los familiares y los profesionales que tratan esta patología coinciden en señalar la importancia de un diagnóstico precoz. Se sabe que los niños autistas ya nacen con el trastorno o con el potencial de desarrollarlo, pero todavía no hay una prueba clínica que lo pueda detectar porque se desconocen sus causas. Como muy temprano se suele diagnosticar entre los dos y tres años de vida tras observar un comportamiento extraño y anormal en el niño. Pero teniendo en cuenta que se ha demostrado que cuanto antes se inicia la terapia, mejores son los resultados y la evolución de la persona, ¿qué ocurriría si se pudiera detectar con un simple análisis de sangre en los recién nacidos?
Aunque esta prueba todavía está lejos de poderse aplicar, científicos de la Universidad de California en Davis (EE UU), han dado a conocer los resultados de un estudio que apunta en esta dirección. Este grupo de investigadores, dirigidos por David Amaral, comparó los resultados de unos análisis de sangre realizados a un grupo de niños autistas con los de otros de niños con desarrollo normal. El resultado fue, en palabras de Amaral, "sorprendente y revelador": del total de proteínas analizadas, 100 de ellas tenían una presencia muy distinta en los dos grupos. "Todavía no sabemos si alguna de estas proteínas es el marcador biológico del autismo que estamos buscando, pero el hallazgo es muy esperanzador y nos alienta a seguir investigando en este sentido", explicó Amaral a EL PAÍS.
El científico ha puesto en marcha ahora un estudio mucho más ambicioso que incluirá análisis de recién nacidos. Amaral quiere comprobar si los resultados que pueden predecir el desarrollo del autismo justo después de nacer se confirman posteriormente con un diagnóstico del comportamiento del niño. "Si logramos encontrar cuál es este marcador biológico poco después de nacer, podríamos intervenir y evitar o disminuir los efectos del autismo en un porcentaje muy alto de la población", añadió Amaral, quien presentó los resultados del estudio en la 4ª Reunión Internacional de Investigación sobre Autismo que se celebró en Boston (EE UU), a principios de mes. El investigador cree que al menos se podría prevenir el llamado autismo regresivo, que afecta al 30% de los autistas y que aparece cuando un niño que nace con la vulnerabilidad de padecer el trastorno y se ha desarrollado con normalidad hasta los dos o tres años se expone a algún factor del medio ambiente que acaba desencadenando la enfermedad. "Se trata de saber qué niños son vulnerables al nacer y también entender qué factor ambiental desencadena el autismo para poder evitar que ocurra".
La investigación de Amaral también arrojó otros resultados sorprendentes: el sistema inmunológico de los niños autistas funciona de manera distinta al de los niños que tienen un desarrollo normal. "Observamos que los niños autistas tienen el 20% más de las llamadas células B, que producen anticuerpos, y el 40% más de las células que destruyen los patógenos", comentó Amaral. "Hasta ahora teníamos la sospecha de que el sistema inmunológico desempeñaba algún papel ya que muchos niños autistas padecen de forma continua ciertas enfermedades como infección de los oídos o problemas gastrointestinales, y ahora tenemos la confirmación de que el sistema inmunológico de estos niños está mal regulado", añadió el científico. Este hallazgo también puede ayudar a detectar y tratar antes el autismo para contrarrestar al máximo sus consecuencias.
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), la denominación que agrupa los distintos niveles y tipos de autismo que existen, afectan a uno de cada 166 niños, según los expertos estadounidenses. Aunque la prevalencia ha aumentado en los últimos años, los profesionales aseguran que no hay ninguna epidemia y que el incremento se debe a la mayor detección del trastorno y a que se ha ampliado su espectro. También se considera la posibilidad de que exista algún factor ambiental que contribuya al aumento de los casos. El autismo, que afecta cuatro veces más a los varones, se suele manifestar en los tres primeros años de vida del niño y se caracteriza por unos trastornos del comportamiento, alteración del lenguaje y comunicación, balanceos y conductas obsesivas que les hace ser dependientes durante toda su vida. Aunque no tiene cura, un diagnóstico temprano es crucial ya que puede mejorar muchas de estas habilidades.
En la actualidad se sabe que no hay una única causa que provoca el autismo y por ello se sigue investigando su origen genético, bioquímico, neurológico y ambiental.
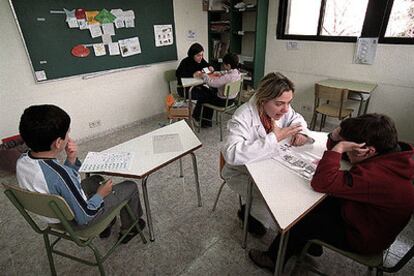
La situación en España
El autismo se sigue diagnosticando tarde. Manuel Posada, del Instituto de Salud Carlos III, explica que en España el diagnóstico del autismo se demora hasta tres años, aunque en los últimos años ha mejorado y se ha situado al nivel de otros países. El Instituto ha realizado varios estudios sobre la situación del autismo en España y Posada admite que, en este campo, las instituciones públicas son "emergentes". "En la década de1970 se consideró que el autismo era una problema psicoanalítico y por ello las familias se refugiaron en las asociaciones", explica. "Las administraciones no lo asumieron y todo el trabajo lo hicieron los gabinetes de las asociaciones, pero ahora que sabemos que es un problema neurobiológico estamos trabajando para implantar un programa de detección precoz en las comunidades autónomas", señala Posada. El grupo del Instituto pretende implantar un sistema para que los profesionales de la salud conozcan mejor el problema, sepan detectarlo a tiempo y encauzarlo y derivarlo a los sistemas educativos y sociales pertinentes.
Una portavoz de Autismo España, la confederación de asociaciones de padres de niños autistas, abunda en esta carencia del sistema público e insiste en que todavía hay pocos profesionales formados para detectar la patología y que muchos padres sienten que no saben a quien acudir después del diagnóstico. Las asociaciones también critican la falta de centros públicos dedicados en exclusiva al tratamiento del autismo.
Dependientes de por vida
Aunque sólo se suele hablar de niños autistas, los adultos autistas también existen y tienen sus necesidades. Debido a que el autismo es, de momento, incurable y sólo se puede tratar con técnicas de estimulación y, a veces, con fármacos, el trastorno acompaña a los afectados toda su vida. Según el grado del trastorno y la edad de detección, la evolución puede ser muy distinta. Hay personas que pueden desarrollar un trabajo y vivir en viviendas tuteladas, mientras que hay otras que no pueden desarrollar ninguna actividad y necesitan estar siempre vigiladas. El 75% presenta algún grado de discapacidad intelectual, aunque algunos tienen capacidad mental normal. Pero aún en estos casos, los trastornos del comportamiento que causa la enfermedad hacen que estas personas sean dependientes durante toda su vida. Por ello los padres de los niños, adolescentes o adultos autistas no pueden dejar de preguntarse: "¿Y qué pasará con mi hijo cuando yo falte?"
María Isabel Bayonas dirige uno de los pocos centros de adultos autistas que hay en España. Bayonas, que fundó APNA en su propio domicilio en 1976 junto con otros seis padres de niños autistas, opina que queda mucho trabajo por hacer y que debería haber más centros de adultos autistas. Además, asegura, los padres se quedarían más tranquilos si supieran que su hijo tiene un lugar al que ir cuando ellos falten.
En su centro viven 19 personas de 18 a 43 años, está abierto los 365 días del año y los padres pueden dejar y recoger a sus hijos cuando quieren.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































