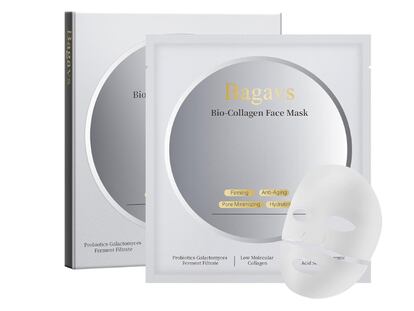Los problemas de la biología actual y Darwin
En las páginas anteriores ha quedado bien sentada mi estimación, mi gratitud a la aportación de Darwin a la biología y, desde ella, al pensamiento general. Pero esta aportación firme, segura no puede dejar de ser, como todas las conquistas de la ciencia, sino una etapa en el camino desde una verdad relativa hacia otra verdad más amplia -más verdadera- en la que la anterior quede subsumida, enterrada. En mi sentir, hoy el pensamiento de Darwin sigue en buena parte vigente; y, sin embargo, opino que para hacer progresar la biología hay la urgente necesidad de aplicar su orden de ideas a superarlo, a fin de abordar problemas de nuevo tipo, para los que, en el siglo transcurrido, se han acumulado numerosos datos, y cuya solución escapa al darwinismo estricto. De este modo, a los cien años de la muerte de Darwin, no se puede ser un el epígono suyo ni prescindir de él; hay que poseerlo bien para olvidarlo y fecundarlo, desde fuera, con el apoyo de los acervos de datos de nuevo tipo proporcionados por las ciencias biológicas del siglo XX, que aplican a materiales biológicos técnicas delicadas proporcionadas por las ciencias fisico-químicas; datos que -experimentales dentro del sistema de conceptos de estas ciencias- quedan, en cambio, respecto a la biología a un nivel meramente descriptivo.Podemos tal vez resumir el estado de la cuestión diciendo que tanto el darwinismo clásico como el caudal de conocimientos atesorado por la bioquímica, la genética y la citología (caudal muy importante y que sentimos cargado de significación potencial para comprender mejor lo que sean los seres vivos) se encuentran en sendos callejones sin salida. El darwinismo se acepta, pero como un pensamiento terminado que sólo se extiende, de modo formal y rutinario, por su campo tradicional de aplicación; en cuanto a la riqueza de observaciones químicas y de las morfológicas (ganadas en gran parte con el microscopio electrónico), relativas al interior de la célula, no tienen y, lo que es peor, no buscan una explicación causal que dé cuenta de los seres vivos en función de lo observado, y recíprocamente. En consecuencia, estos hechos moleculares o relativos a la microestructura celular se nos ofrecen como un conjunto mágico, inexplicable sin duda, porque, siendo obra de unos genuinos agentes -de seres vivos- (y, por tanto, obra en permanente dinamismo, en proceso incesante de producción y de destrucción), se considera haciendo abstracción de estos agentes. ¿Cómo poner en conexión fecunda los dos campos de conocimiento, el darwinismo y la biología molecular, hoy tan vueltos de espaldas, tan desvinculados entre sí?
Hacia una teoría general
Por definición, la biología se propone comprender lo que es un ser vivo; más concretamente, desentrañar lo que tienen en común todos los seres vivos y los distingue del resto de la realidad, y, además, diferenciar unos de otros a los grandes tipos de seres vivos que han de diferir esencialmente entre sí por su respectivo nivel de integración, esto es, por ser unidades vivas que resultan de conjuntos de otras que también lo son (así, los animales resultan de conjuntos de células) y que, por tanto, han de diferir entre ellos cualitativamente (como las moléculas de los átomos o éstos de las partículas elementales), ante todo porque son obviamente distintos sus respectivos procesos de origen, que, en definitiva, dan cuenta de sus respectivas naturalezas (1).
De hecho, a principios de este siglo, al redescubrirse las leyes de Mendel, se decidió a la ligera que desmentían el darwinismo; luego, en los años veinte, se demostró que estas leyes no sólo son compatibles, sino perfectamente coherentes con la teoría de la selección natural, y así se inició un período que aún persiste de sincretismo ecléctico (de apoyo tolerante) entre ambos cuerpos de conocimiento, el neodarwinismo, que ha resistido los grandes cambios de objeto de estudio de la genética. Pues bien, me parece que la lógica de las cosas pide un cambio decisivo en esta relación puramente interdisciplinaria, que rompa el status quo actual de la biología que frena su progreso. El carácter profundamente unitario y peculiarísimo de los seres vivos exige no la mera concentración de diversas técnicas inorgánicas para estudiar la materia que los constituye, sino la elevación de todos los hechos así descubiertos y de los recogidos por la biología clásica a una teoría general que procure aplicar todos y cada uno de estos datos concretos a comprender los seres vivos por su origen; y recíprocamente a dar cuenta, por lo que el ser vivo como unidad resulte ser, de cada uno de estos hechos hoy desvinculados, inconexos. En resumen, las cosas parecen maduras para que los logros de la biología clásica (de la que el darwinismo sigue siendo uno de los cabos principales) y el conjunto de descubrimientos modernos en el interior de la célula se eleven de una amalgama inerte a una síntesis activamente integradora.
El ser vivo como unidad
En los márgenes de un artículo es imposible discutir la base objetiva de esta síntesis teórica que piden los tiempos. Hay que contentarse con sugerir del modo más intuitivo posible cómo los dos grandes cuerpos de conocimiento están relacionados con el ser vivo, y cómo, a través de éste, pueden vincularse entre sí y se necesitan para dar cuenta causal el uno del otro. Contentémonos con señalar que la biología clásica (Darwin, Pavlov, y, todavía, Freud, para citar unos grandes nombres) atendía preferentemente a la unidad, individualidad animal, cuya naturaleza física, ciertamente, ni podían entender ni se hacían cuestión de ella, pero que aceptaban como un hecho primario, evidente, que les era impuesto por el individuo que, como ser vivo, se sentía cada uno ser (2). Ahora bien, es obvio que esa unidad, individualidad, que cada uno nos percibimos ser, la sentimos, paradójicamente, como continuo proceso que la afecta en su totalidad (tomamos noticia de ella por nuestra continuidad en el cambio, por la sucesión de nuestros estados de conciencia); podemos decir que los grandes biólogos citados correlacionan intuitivamente ese proceso continuo en que consiste la unidad en que se realiza todo ser vivo con cambios que se producen en su entorno, ordenados, perceptibles por el ser vivo, que se esfuerza en gobernarlos en su provecho y de cuya naturaleza estos biólogos procuran tomar conocimiento. Darwin. considera a los animales en su aptitud -que, de hecho, los caracteriza como tales- para adaptarse al medio ambiente, entendido, en consecuencia, como algo dinámico capaz de seleccionar activamente a lo largo de generaciones; Pavlov, en cambio, estudia el mecanismo del proceso de la adaptación individual al medio, aplicando su técnica de los reflejos condicionados, y, en fin, Freud procura comprender, por introspección, el proceso de los contenidos de conciencia humanos (el proceso de la unidad animal en el hombre) determinados por su medio peculiar, su entorno social. Es, en resumen, evidente que el objeto de estudio de estos grandes investigadores es genuinamente biológico, en cuanto que los tres se ocupan de la unidad que personifica el ser vivo de nivel superior, el animal, y que los tres procuran, al modo científico, comprender su proceso en términos del proceso del resto de la realidad, en concreto, del proceso del medio coherente. Esta es su gran lección para nosotros: entender al ser vivo como un foco unitario de conciencia modelado por su entorno. Ahora bien, asimismo son obvias las limitaciones de los tres, perfectamente justificadas por el estado de conocimiento de su época: por una parte, está tan fuera de su alcance cuál pueda ser la naturaleza del campo físico sustrato de la unidad animal, que ni se lo plantean como problema (3), y por otra, tampoco llegan a plantearse en qué consiste, para cada especie animal, su medio natural específico, ni, menos, la evolución de éste en el curso de las eras y en el de la vida de cada individuo, ni, por Freud, la evolución del medio humano. Por falta de datos, no llegan a plantearse el problema de la evolución de la realidad en torno provocada por la de los seres vivos, y repercutidora sobre ésta, y, como científicos experimentales, estudian el cambio del ser vivo, en su unidad esencial, determinado por la acción humana (Darwin, por la selección de razas domésticas; Pavlov, por la técnica de los reflejos condicionados, y Freud, por su psicoanálisis).
Citología, bioquímica, genética
Como contraste, veamos ahora lo que distingue, en sus líneas generales, los resultados de las grandes líneas de investigación sobre lo vivo comenzadas y desarrolladas con interés creciente desde la muerte de Darwin: la citología, la bioquímica y la genética. En mi sentir han desplazado su interés desde el individuo animal a la célula, pero al hacerlo no han pasado a considerar la célula como foco unitario de acción y experiencia; esto es, han hecho caso omiso del problema biológico que ella plantea. Se han concentrado en estudiar con gran minuciosidad, ingenio y aplicando técnicas muy finas de química, de física, etcétera (4), la microestructura, la composición y las transformaciones moleculares in ternas de la célula. No estoy lejos de pensar que al hacerlo han saltado desde el nivel biológico superior (el animal) al inorgánico superior (la molécula) y perdido de su horizonte conceptual las unidades de los distintos niveles biológicos, que son el genuino objeto de la biología y, a mayor razón, las relaciones entre cada dos sucesivas. Este trabajo perseverante, y podríamos decir multitudinario de químicos, de fisicoquímicos y de físicos especializados en analizar el interior de la célula, ha rendido un enorme caudal de conocimientos que, formando un mosaico incomprensible, se van ensamblando en conjuntos parciales, pero que, por estar desvinculados del ser vivo en función del cual existen, permanecen con respecto a la biología a nivel descriptivo, empírico (5). Ahora bien, de este conjunto abigarrado de datos se van perfilando dos hechos de gran significación biológica potencial: uno es el de la extraordinaria analogía que, a pesar de la gran diversidad de células, se descubre en la microestructura, en el metabolismo y en la composición química de todas las células por mucho que difieran sus modos de vida, lo que parece imponer, además de la comunidad general de origen de ellas, asimismo que todas han de estar definidas por un carácter unitario, esencial, común; el segundo hecho es el continuo e intenso dinamismo a que está sometido el interior de la célula (dinamismo que ha de alimentarse enérgicamente desde el exterior) y que difícilmente se entiende sin una unidad coordinadora que surja de tal dinamismo y que lo gobierne.
En resumen, la biología clásica y, la moderna biología molecular constituyen dos muñones de conocimiento que, para adquirir el pleno sentido que pide la época, se: necesitan mutuamente, y que además apuntan ambas a su nexo esencial. La biología clásica parte: de la unidad hacia el dinamismo del entorno que da cuenta del proceso de ella; en cambio, la moderna biología molecular necesita. como clave del dinamismo interne, descubierto y descrito por ella entender la unidad que resulta de él y lo gobierna. De este modo, la unidad en cuyo proceso se realiza. todo ser vivo debe resultar de la interacción continua de dos dinamismos, el exterior del medio y el interior del soma. Correlacionar el, uno por el otro cada uno de los dinamismos del ser vivo (6) es le, único que puede llevar a entender: un dinamismo en términos del otro; la naturaleza física de cada unidad biológica en términos deambos; y, en fin, por una parte, toda la realidad en torno, en función del medio, y, por otra, la coordinación de los niveles biológicos y la de los inorgánicos subyacentes.
Así, volviendo a nuestro tema, el progreso de la biología exige no volver a Darwin ni menos olvidarse de él, sino esforzarse en integrar su fondo inmarcesible de verdad en un sistema de conocimientos superior que nos ponga en vías de ir entendiendo el ser vivo por el proceso de toda la realidad y viceversa.
(1) Es evidente que el proceso de origen de la primera célula y el de cada célula es distinto del proceso de origen del primer animal o del de cada animal, en cuanto que éste es un proceso de coordinación de células que han de irse preformando antes.
En nuestra opinión, razones firmes de diverso tipo impiden considerar a la célula como el ser vivo de nivel inferior. Hay otro inferior, el protoplásmíco, que resulta de un previo proceso de coordinación de moléculas preformadas, esto es, de unidades del nivel superior entre los inorgánicos.
(2) Podemos decir que se basan en el conocimiento empírico de ser vivo, más concretamente de animal, que comparten todos los hombres desde su origen, en cuanto deriva de la experiencia que unos animales tienen de otros.
(3) A mi modo de ver, la comprensión de la naturaleza física de la individualidad animal (de su ánima) exige entender antes la individualidad celular, problema biológico, aún no resuelto ni planteado. Por esta imposibilidad, Pavlov interpreta de modo mecanicista la unidad animal como un conjunto de células interactuantes (las neuronas corticales); esto es, confunde el nivel biológico animal con el celular subyacente.
(4) Digamos de pasada que lo peculiar de: la química intracelular (ante todo, el estar gobernada por enzimas) ha requerido una especialización notable de la química orgánica. Algo análogo hay que decir de los otros; campos de conocimiento.
(5) Esta desvinculación es muy comprensible, ya que si los biólogos clásicos tenían que contentarse con la noción sustantiva de: la unidad animal (sin poder definirla científicamente), se entiende que los investigadores, de la célula olvidarán, al considerarla, esa. noción sustantiva (en la que, no obstante, pensaba Virchow) de su carácter unitario propio de ser vivo que tenían que extrapolar diricilmente desde el animal.
(6) Obviamente, la biología clásica atendió al animal, y la biología molecular, a la célula, de modo que previamente las enseñanzas de cada una en el respectivo nivel han de transferirse al otro, lo que tendrá que exigir una minuciosa y reflexiva investigación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.