El final definitivo de la juventud
El deterioro de mi gata 'Emily' me golpea como un choque de trenes
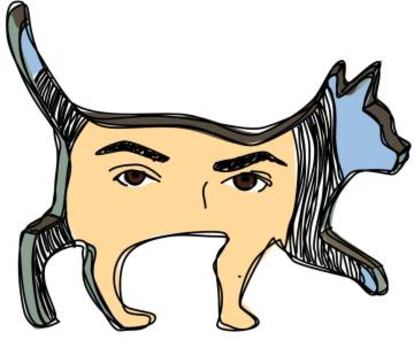
-¿Por qué tenemos una gata? ¿Me lo podrías recordar?
Se lo pregunto a mi pareja. La casa apesta a vinagre y lavandina. Nuestra gata, Emily, así bautizada en homenaje a Dickinson y Brontë está desde hace meses en estado E. A. Poe: tiene epilepsia. Al principio, como pésimos cuidadores que somos, pensamos que se estaba rascando: si algún lector quiere hacerse daño y buscar videos de convulsiones felinas en YouTube, verá lo mucho que se parecen a un intento de aliviar cierta comezón. Solo que después de las rascadas, Emily se quedaba shockeada, spaced out como dicen los gringos. La llevamos al veterinario y dijo: convulsiones. Y nos derivó a un neurólogo, en realidad el neurólogo de Buenos Aires, un hombre con currículo de cien páginas, muy atento y accesible a todas horas del día y la noche pero dueño del malhumor de un porteño desencantado que, les explico, es un malhumor oceánico.
La medicó con pastillas para humanos. Emily, que ya caminaba mal -no voy a detallar su historia clínica: bautizarla como las trágicas Emily disparó un karma nefasto- ahora camina pésimo, como una borracha de madrugada y eso no es lo peor. Lo grave es que, como está drogada, olvida que debe ir a hacer sus necesidades a la cajita destinada para el menester. Entonces mea en mi silla de trabajo, en la cama, en la cocina, donde quiere.
Y nosotros limpiamos. Hace frío. Hay que mantener abiertas las ventanas para evitar que se nos pegue el olor a desinfectantes. Ella, por supuesto, no registra estar en falta. Duerme. Llamo al neurólogo y le pido, le imploro, bajar la dosis.
-Hacé lo que quieras- me contesta. Su modo implica: si le bajan la dosis, morirá. Bueno: si no son capaces de cuidar y soportar a la mascota amada cuando lo necesita, qué personas viles son.
Pienso: se la bajo igual. Luego me arrepiento. Emily, además, nunca me quiso. Solo quiere a mi pareja, según otro teórico veterinario porque mi pareja es varón y las gatas tienen una relación más estrecha con los machos. Muy heteronormativa, Emily. Lo que quiero decir es lo siguiente: yo no puedo darle las pastillas porque, aunque está drogada, tiene la lucidez suficiente para arañarme hasta el daño irreversible. Tiene que dárselas él. El resentimiento de esta dependencia todavía no es palpable pero lo será. La epilepsia gatuna, como la humana, no es fatal. Emily no es muy vieja.
Un amigo me dijo: “Yo no tengo mascotas porque es como adoptar un niño que se va a morir joven”. Mi amigo es pura hipérbole: yo no tengo niños propios pero sé que no es comparable el lazo entre mascota e hijo, porque ya tuve mascotas que se murieron y la tristeza fue intensa pero muy diferente al duelo por un vínculo complejo. La despedida fechada, sin embargo, me produce una melancolía espantosa. Cuando era más joven, mi propia vida y la de los demás me parecía algo dado, irrelevante en consecuencia, ¡si éramos inmortales! El deterioro de Emily, ahora, me golpea en el final definitivo de mi juventud. Y se siente como un choque de trenes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































