Jardines cercanos al paraíso
Todas las culturas, desde Babilonia, Grecia o China, han creado monumentos de verdor que evocan lugares ideales y nostálgicos

En Grecia y luego en Roma, la antigua sacralidad de los bosques era un tributo a lo pródigo de sus sombras. Así lo atestigua, al menos, la mitología. Cuando Baucis y Filemón, pobre pareja de Frigia, dan cobijo a Zeus y a Hermes —que recorrían el agreste paisaje disfrazados de peregrinos y a quienes nadie había querido recibir entre los ásperos frigios—, sientan el precedente del amor de los griegos por sus escasas arboledas. Enojados por ese rechazo, los dioses enviaron entonces un diluvio a todo el país, pero respetaron la cabaña de los ancianos hospitalarios, la cual, con el tiempo y la leyenda, acabó convirtiéndose en templo. Y como Filemón y Baucis habían pedido terminar juntos sus días, Zeus y Hermes los metamorfosearon en árboles.
Juego de luces y de sombras, misterio y belleza de las formas, la metamorfosis es el alma de la poética griega al mismo tiempo que la proyección cultural de un paisaje tan magro, pétreo y escueto que, para adornar la sencillez de su relieve, la calcárea temperatura de sus veranos mediterráneos, inventa por boca de los hombres juegos de máscaras infinitos con el fin de revelar coherencias secretas y justificar parentescos y dinastías. También Dafne, la hermosa ninfa cuyo nombre significa laurel, a punto de ser alcanzada por el ardiente Apolo, quien prendado de su belleza la perseguía, acabará por convertirse en árbol para escapar del abrazo solar, un árbol que además de refugio de palomas y solaz de los amantes cedía sus hojas a la pitia, quien las mascaba antes de proferir oráculos.
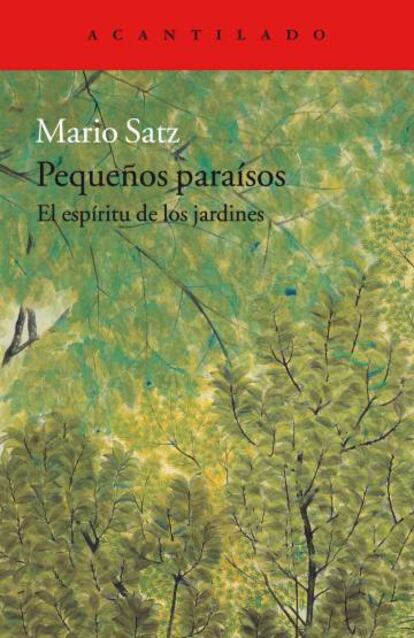
Con el laurel, toda Grecia entra en trance. Su astringencia siempre verde coronará por partida triple al sabio, al poderoso y al poeta. Correosas, sus hojas, en forma de punta de lanza, son heroicas ante el frío y el calor. Dioicos, sólo los árboles femeninos llevan bayas. Macho, el de la inmortalidad y la gloria, más alto y esbelto que la hembra, crece con soltura en los barrancos y busca la proximidad de las fuentes para iluminar su verdor. Figura inmortal, se sitúa en los límites del jardín griego, junto al algarrobo, el almendro y el olivo, constituyendo con ellos el modelo ideal de jardín filosófico. Más abajo, entre las piedras, innúmeras, se hallan las flores, pero los griegos estarán tan entusiasmados con la figura humana que no hay casi ninguna de ellas que no oculte una ninfa, una heroína o una hermosa adolescente, y aprenderán a apreciarlas mucho más tarde en su historia.
Pasará mucho tiempo hasta que las puedan ver como son, y aún más hasta que suban y trepen, tras haberlo hecho por las clámides de las hetairas, por el manto de María Theotokos, la madre del dios crucificado. Más acostumbrado al mar que a la tierra, hijo de las islas, el griego se entregó a la movilidad antes que al reposo. Fue navegante y mercader antes que apicultor, expresó primero la dinámica poesía de la Odisea y después la límpida reflexión filosófica de la Academia platónica. Por eso su antropología no parte de un jardín, como en el caso del Gan Eden bíblico, trasunto sin duda del oasis. Prometeo es un ladrón de fuego, y Pirra y Deucalión arrojan tras de sí las piedras de las que crecerán los seres humanos. De modo que fuego y piedra, ardor y sequedad en los orígenes, y alrededor un agua azul y sonriente que se engolfa en bahías oníricas en las que la calima veraniega desova mitos y cánticos. Una piedra y un fuego presentes aún hoy, despobladas en parte las colinas y los montes de sus frondas habituales por excesos de civilización, mermados sus encinares y madroños, sus mirtos, brezos y espinos aún abiertos a la errante lluvia.
La expulsión de Adán y Eva es el comienzo de la humanidad; su multiplicidad, la nuestra. El gozo fue breve pero inolvidable
Tal vez por eso el jardín griego complementará su escasez, su relieve como garriga con jardines mitológicos que tanto tienen de huerto cultivado. En su Odisea Homero describe con cálida precisión a Ogigia, isla del Mediterráneo occidental en medio de la cual, en una cueva rodeada de alisos, álamos y cipreses, vive la ninfa Calipso, guardiana de una viña de racimos maduros. Cuatro fuentes de aguas claras —como los cuatro ríos del paraíso bíblico— fluyen muy juntas y dejan manar, a partir de allí, en varias direcciones, sus sinuosas corrientes. No muy lejos de la entrada de la cueva crece el hinojo y se extienden, en enero y febrero, los prados de violetas y anémonas.
Modelo de todo jardín ulterior, la cueva de Calipso posee, al menos, dos elementos arquetípicos: por un lado su nombre significa “la que oculta o protege” —pues acogió a Ulises náufrago—, y por otro están sus criadas, también ellas ninfas, que hilan mientras cantan entre redes de hiedras y tapices de hierba. Gráciles aunque un poco distantes, Calipso y sus compañeras desconocen la premura y mucho más la angustia. Cuando los griegos de la generación de Sócrates y de Platón, y más tarde los discípulos peripatéticos de Aristóteles, busquen la sombra arbolada del Liceo, invocarán la compañía incomparable de las musas en memoria de aquella Calipso que poseyó, allá en su isla, todo bien terrestre, amó a un pirata griego y le permitió reposar entre siete y diez años de las fatigas de sus viajes.
Adán y Eva deben dejar ese locus magnificus en el que Dios les colmó de gracia la desnudez; su expulsión es el comienzo de la humanidad; su multiplicidad, la nuestra. El gozo fue breve pero inolvidable. Así también Ulises deberá partir de los brazos de Calipso —duende, musa, espíritu ligero— para retornar a los de la mujer-esposa, Penélope, madre de su hijo y tejedora de ropas humanas. El hombre bíblico sale de la naturaleza para entrar en la cultura; el hombre griego, forjado entre islas, imagina una de ellas para retornar de la cultura —naufragio constante— a la naturaleza, siquiera por el tiempo que demande su deteriorada salud. Para Ulises la aventura de vivir y explorar está jalonada de esos momentos verdes; en Esqueria, otra isla, esta vez de los feacios, el viajero será recibido por el rey Alcínoo, cuyo palacio está rodeado de un magnífico vergel en el que se mezclan las especies comestibles con las que agradan a los dioses. Es allí donde Ulises, que ha convivido ya con Calipso, comprende que el hombre peregrina en pos de un jardín que deberá abandonar, porque la belleza y su mejor instrumento, la contemplación, son demasiado pasivos para quienes —como él— adoran la acción.
Esa autosuficiencia, esa especie de fanfarronería viril que tan bien define al genio griego, será más tarde y por otros motivos la de los estoicos, colmo del pensar urbano e histórico. En efecto, mientras Platón aún venera (aunque no demasiado) a los poetas y reconoce la naturaleza inspiradora de las musas, Zenón, el fundador de la Stoa, se declara enemigo de los pavos reales y critica a los ruiseñores, guardianes avícolas del jardín griego: “El sabio no deja sitio para tales objetos en la ciudad”. Su discípulo Crisipo irá todavía más lejos; enseñará que el jardín es, junto a sus fuentes, hiedras y rosales trepadores, “una pérdida de tiempo” para quien se dedique a pensar. Por el contrario, Epicuro, como Platón y Aristóteles —quienes, aunque urbanos, responden a ciertos apegos y tradiciones—, creerá que todo tiempo perdido puede ser recuperado, diálogo mediante, en la calma del jardín.
Adelanto de ‘Pequeños paraísos. El espíritu de los jardines’, de Mario Satz, que publicó el 14 de junio (Acantilado).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































