John O’Hara: el arte de quemar puentes
Admirado por Hemingway y Fitzgerald, el narrador americano fue tan prolífico como hosco y malencarado. Un excelente libro compila ahora sus mejores cuentos

Siempre he sospechado de la gente que carece de enemigos, aunque, claro, algunos se pasan por el otro extremo. John O’Hara, uno de los grandes escritores americanos del siglo XX, se granjeó a lo largo de su vida enemistades acérrimas en todos los ámbitos de la literatura y la prensa; inquinas perennes que determinarían su legado y presencia en el canon moderno. Y es que con la cara pagaba. Observen su foto: luce el típico rictus del fulano que acaba de escuchar en un bar cómo dos tipos, dos taburetes más allá, intercambian comentarios salaces sobre su esposa.
No, John O’Hara no era un hidalgo gentil. Algunos incluso sugieren que era un gran hijo de puta: arrogante, poco generoso, pendenciero (de “temperamento volátil”), más ambicioso que el plan de expansión territorial del III Reich y, para colmo, con muy mal vino. Muchos otros artistas se han granjeado una reputación de hosquedad temulenta, sí, pero algunos de ellos (como Hemingway) lucían luego su mejor sonrisa en la foto de grupo.
O’Hara no. Él era un hombre solitario, atormentado, con tremenda mala baba, quien, pese a lo enumerado (o gracias a ello), fue bendecido con un colosal talento. Nació en 1905 en un agujero de Pensilvania llamado Pottsville. Llevaba genes “bien” (pequeña burguesía irlandesa) que se ocupó bien temprano de arrastrar por el estiércol con su conducta réproba y afición al botellón. Su destino habría sido Yale y estudiar Medicina, pero las pellas y las amanecidas truncaron su carrera, y el arisco O’Hara se vio obligado a trabajar durante cuatro años, como cualquier hijo de vecino.
Son relatos muy terrenales. Puros fragmentos sin aderezo del día a día humano, narrados con emoción
No les aburriré aquí con su currículo completo. O’Hara fue atraído a Nueva York como polilla a bombilla, empezó en The New Yorker de redactor, y en pocos años ya pergeñaba relatos para el magacín. Paralelamente a su carrera de cuentista, O’Hara dio forma a su debut, el aún impresionante Cita en Samarra (1934), un cruento ajuste de cuentas con la envarada clase media-alta que le amamantó.
Sí, O’Hara mordió una y otra vez la mano que le acercaba el alpiste, como un loro antipático. Aprendió de Hemingway y Fitzgerald pero ninguneó su influjo, menospreció a Steinbeck (cuando este ganó el Nobel, O’Hara le mandó un telegrama que decía: “Eras mi segunda opción”) y respondió cada crítica que recibía con violencia sumarísima. Su desaparición del canon puede deberse en parte a este flamígero factor de animosidad, como también a que el muy cabezota se negase a permitir que sus relatos fuesen reproducidos en los libros de texto.
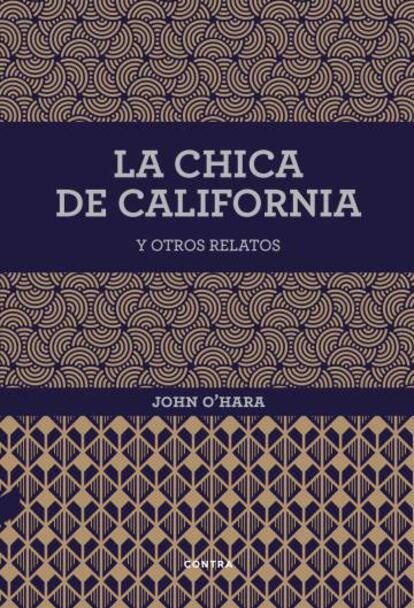
Y asimismo, aquí tienen una selección de sus mejores cuentos, recopilados por Contra Editorial. Se antoja una faena ardua, esta, pues O’Hara escribía como un loco incontinente. Azuzado por el resentimiento, la alienación y la autosuperación, el autor entregó un volumen de obra (¡400 relatos!, ¡17 novelas!, ¡varios guiones para Hollywood!) que aplastaba, al menos numéricamente, el de cualquier colega de profesión (para que comparen, Hemingway: 50 relatejos). No todos sus cuentos son perfectos o memorables, pero la inmensa mayoría de los aquí incluidos lo son.
En ellos hallarán las grandes bazas de O’Hara: el diálogo ágil y creíble como motor narrativo; la aproximación de medio lado al medio (lo crucial acontece fuera de plano); el final abrupto, siempre en coitus interruptus o fade out reverberante; la prosa pulcra, elegante, concisa, sin aspavientos ni hechicería poética (espolvoreaba las metáforas con más tacañería que John Fante); y, sobre todo, el ojo clínico. Una intuición para detectar y registrar los defectos del alma, el parloteo vernacular de la gente, las magulladuras de cada día, que le harían rozar la excelencia una y otra vez.
Su espectro de temas podría dividirse en: entresijos de la jet set hollywoodiense y cuitas cotidianas. Como buen marginado de la gente molona, O’Hara estaba —al igual que Fitzgerald— completamente cautivado, casi hasta niveles hipnóticos, con los tejemanejes de los ricos y famosos. La gran mayoría de relatos, sin embargo, ilustran las vidas de la gente común. Piensen en el callado desespero suburbano que años después relataría Richard Yates con parecido tino. El modesto empleado de banca que solo halla felicidad cuando visita el lupanar local (‘El martes es tan buen día como otro cualquiera’), el sempiterno tendero sin escrúpulos (‘El hombre de la ferretería’), maridos y mujeres hastiados a tutiplén, amas de casa sedadas por el tedio, oficinistas abúlicos, gente mayor y mucha pequeñez. O’Hara era bien capaz de utilizar la compasión, pero no cargaba pistolas de agua. En muchos relatos se concentra en las mezquindades mundanas, la insignificante malevolencia de los hombres, las puñaladas y rencorcillos (‘Atado de pies y manos’). Estos resultan ser, en mi opinión, sin excepción, los mejores relatos. También las incursiones en la primera persona, como perspectiva narrativa (‘En el Cothurnos club’) o semivelado ejercicio autobiográfico (‘Fatimas y besos’ o ‘Un hombre de confianza’).
El norteamericano no era un hidalgo gentil. Algunos sugieren que era un gran hijo de puta: arrogante, pendenciero
Si me obligasen a señalar el único inconveniente de estos relatos, yo diría que es, de hecho, su calidad prosaica. Son cuentos muy terrenales. Puros fragmentos sin aderezo del día a día humano, narrados con emoción ensillada (la hay, pero no cabalga libre), desapego, elegancia prudente, todo en el estante adecuado. Sin épica, ni mucho romanticismo, ni demasiada procacidad. Como, ustedes dirán, suele ser la vida misma. E incluso así, le prefiero más duro y desatado, dañado y furioso, en caída libre. La chica de California es la mejor selección posible de los relatos del gran John O’Hara, sí. Pero yo, si me permiten, le gozo aún más en trayecto largo.
La chica de California y otros relatos. John O’Hara. Traducción de David Paradela López. Contra Editorial. Barcelona, 2016. 320 páginas. 20,90 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































