La Polonia rota
La biografía de Wislawa Szymborska permite iluminar en el ámbito doméstico las grandes líneas históricas que reconstruye Anne Applebaum


Cracovia, Polonia, años de posguerra. En la calle Krupnicza está la llamada Casa de los Escritores donde se alojan un montón de jóvenes que se dedican a la literatura. Joanna Ronikier, por ejemplo, vive con su madre y su abuela, una legendaria editora. En un libro sobre aquella época se refirió a aquel lugar: “Convivían juntas muchas personas diferentes al azar, condenadas a la permanente e irritante relación de intimidad, rozándose constantemente en el estrecho pasillo. Cada uno con su propia y terrible historia debida a la ocupación, con miedo de no tener bastante fuerza para empezar de nuevo y desesperados por lograr devolver a esta vida algún sentido”. Otro de los huéspedes era el maravilloso Tadeusz Rozewicz, autor de piezas teatrales tan deliciosas como Testigos y que murió hace unos meses, al que le tocó una de las peores habitaciones: no sólo era diminuta sino que daba a un vertedero de olores nauseabundos. En Mi escuela filosófica escribió sobre aquella época: “Todo terminó de una vez para siempre, cualquier cosa que haga, estoy muerto. ¿Quién vuelve a hablar de la música aquí? ¿De la poesía? ¿Quién puede hablar de la hermosura? ¿Quién puede hablar del hombre? ¿Quién osa hablar del hombre? Menuda payasada, menuda comedia. Muertos, estoy con vosotros. Qué bien”.
No tenían la suficiente fuerza para volver a empezar o simplemente se sentían muertos: así estaban las cosas en Cracovia tras la Segunda Guerra Mundial. Lo cuentan Anna Bikont y Joanna Szczesna en Trastos, recuerdos, la fascinante biografía que han escrito de Wislawa Szymborska, la poeta que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1996. Pero ese inmenso desconcierto y esa parálisis vital no eran exclusivos de Polonia, recorrían el continente entero, que seguía oliendo a cadáveres y a destrucción. Wislawa Szymborska se casó en 1948, vivió en aquella legendaria casa con su marido, Adam Wlodek, y tuvo también que levantar vuelo sobre la marcha, salir del fango, empezar como sea, de la manera que fuera, buscando complicidades, inventándose las ganas de vivir en medio de la nada. “Ya durante la guerra me moví en los círculos de jóvenes de tendencias izquierdistas”, les contó a Anna Bikont y Joanna Szczesna. “Estaban sinceramente convencidos de que el comunismo era la única salida para Polonia. Gracias a ellos empecé a pensar en temas sociales. Se sabía muy poco entonces de lo que habían hecho los bolcheviques. Suena estúpido, pero cuando se es una persona sin experiencia política, uno depende mucho de la gente que encuentre en su camino”.

En 1956, otro polaco, Witold Gombrowicz, escribió en Buenos Aires en su diario a propósito de lo que les pasó a sus compatriotas durante aquel periodo: “En realidad, el final de la guerra les sorprendió derrumbados, atontados y vacíos. Todavía eran capaces de emprender diversas acciones colectivas, participaban en organizaciones, pero era porque se agarraban a cualquier cosa para sobrevivir, para moverse, les agitaba el instinto de luchar y de vivir, pero estaban aturdidos. Y en este vacío interior cayó el marxismo. Me imagino que el marxismo cayó en ellos antes de que consiguieran encontrarse del todo a sí mismos, es decir, a sí mismos como eran antes de la guerra”. Gombrowiz apunta unas líneas después que el comunismo se impuso en Polonia, “del mismo modo que se deja caer una jaula sobre unos pájaros aturdidos o como se le pone la ropa a un hombre desnudo”.
Wislawa Szymborska tardó un poco en darse cuenta de que aquellas promesas de justicia e igualdad no terminaban de sostenerse con los nuevos gobernantes, que algo chirriaba. Le ocurrió hacia 1952, cuando llegó a Cracovia procedente de Lodz un escritor ya mayor, Marian Prominski, que andaba intentado seducirla. Le preguntó si estaba segura de hallarse “en el lado correcto”. Szymborska: “Su pregunta no hizo que mi fe se tambaleara; el poema a Stalin lo escribí después. Pero la socavó y creo que a partir de esa pregunta empieza mi distanciamiento. Nadie antes me había sugerido que quizás mantuviera el rumbo equivocado”.
El año pasado se tradujo en España El telón de acero, un largo y riguroso ensayo de Anne Applebaum sobre la destrucción de Europa del Este entre 1945 y 1956. Han ido por delante las anteriores observaciones sobre las dificultades de salir adelante en una ciudad de aquella zona, como Cracovia, para tomarle el pulso a esa población desamparada: el abatimiento de quienes acababan de padecer las ignominias de una guerra que devastó Polonia era de tal magnitud que carecían de cualquier capacidad de resistencia. El comunismo llegó, tenía razón Gombrowicz, como la ropa que se le pone a un hombre desnudo. Pero, tal como cuenta Applebaum, las cosas no sucedieron de forma fortuita y el Ejército Rojo no estaba simplemente allí para dar calor al que padece frío.
Lo que los comunistas pretendían realmente al terminar la guerra, escribe la periodista estadounidense, “era crear sociedades en las que todo estuviera dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado, y querían hacerlo con rapidez”. Anne Applebaum colabora con el Washington Post y Slate, ocupó una cátedra de Historia y Relaciones Internacionales en la London School of Economics y su anterior libro, Gulag, obtuvo los premios Pulitzer y Duff Cooper. Está casada con Radek Sikorski, un político conservador que fue ministro de Defensa y de Exteriores de Polonia y que ha presidido su Parlamento. Lo conoció durante un viaje a Berlín en 1989 cuando se dirigía a cubrir la caída del Muro para The Economist. El apoyo de Applebaum a la guerra de Irak fue criticado en su día por el historiador Tony Judt.
En 1945, el Ejército Rojo ocupó ocho países: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Rumanía, Bulgaria, Albania y Yugoslavia. No hay duda de que el comunismo no le gusta nada a Anne Applebaum, y eso se nota en su libro. Pero no lo invalida en absoluto: está construido con un escrupuloso rigor histórico y tiene, por otro lado, la agilidad de la escritura periodística: la relación y el análisis de lo que fue ocurriendo consigue complementarlo con la viveza de un sinfín de testimonios. Lo que Applebaum sostiene, y procura fundamentar con un apabullante material procedente de los archivos, es que la conquista del poder en los países ocupados por el Ejército Rojo se hizo de manera planificada y utilizando hábilmente todos los recursos de los implacables servicios secretos de la Unión Soviética. El brutal sistema estalinista se había visto legitimado tras su victoria sobre Hitler y desembarcó en la parte oriental de Europa sin que los demás aliados estuvieran demasiado dispuestos, ni tuvieran tiempo y medios, para poner la lupa y atender a sus peculiares métodos. Y estos repetían un esquema perverso. En primer lugar, la NKVD creó en cada uno de los países ocupados una policía secreta a su imagen y semejanza con el apoyo de los partidos comunistas locales. En segundo, las autoridades soviéticas pusieron a cargos de su confianza al frente del medio de comunicación más poderoso de entonces, la radio. Tercera maniobra: los comunistas soviéticos y los locales prohibieron toda iniciativa organizada que surgiera de la sociedad civil. Y, por último, pusieron en marcha donde fuera necesario políticas de limpieza étnica masiva y provocaron así el desplazamiento de millones de personas de los lugares donde habían vivido durante siglos. Los refugiados, desorientados ahí donde fueran a parar, apunta Applebaum, eran más fácilmente manipulados y controlados.

A pesar de la intimidación y la propaganda se produjo la extraña paradoja de que los partidos comunistas perdieran por un amplio margen las primeras elecciones que se celebraron tras la guerra en países como Alemania, Austria y Hungría. En Polonia evitaron la cita con las urnas y se inclinaron por un referéndum para medir su aceptación, y en Checoslovaquia, tras obtener un aceptable tercio de votos en 1946, prefirieron en 1948 asegurarse el poder con un golpe de Estado. En El telón de acero, Applebaum se centra exclusivamente en tres países --Alemania, Polonia y Hungría-- para analizar con todo detalle ese largo proceso a través del cual los comunistas fueron penetrando en la sociedad y estableciendo su dominio.
Contaban, de un lado, con una población que había sido machacada durante la guerra. “Con el tiempo”, escribe, “se hizo evidente que esa combinación curiosamente poderosa de emociones --miedo, vergüenza, ira, silencio-- ayudó a sentar las bases psicológicas para la imposición de un nuevo régimen”. Y de otro, aprovechaban la fuerza de una propaganda que dividía el mundo en buenos y malos: “En todos los países ocupados por el Ejército Rojo, la definición de ‘fascista’ se volvió más amplia”, cuenta Applebaum, “y se expandió hasta incluir no solo a los colaboradores nazis, sino a cualquiera que no contara con la aprobación de los ocupantes soviéticos y de sus aliados locales”. Todo estaba dispuesto para que, como decía Gombrowicz, se dejara caer “una jaula sobre unos pájaros aturdidos”.
En la calle Krupnicza, en aquella Casa de los Escritores, también se impusieron las sórdidas maneras de los que conquistaron el poder. Sea como sea, aquellos jóvenes artistas e intelectuales procuraban pasárselo lo mejor que podían. En Trastos, recuerdos se reproduce una imagen del actor Leszek Herdegen y del escritor Slawomir Mrozek haciendo el ganso en el tejado del edificio que resume a la perfección ese afán que tenían todos por divertirse y pasar página. Szymborska se instaló en el ático en el que vivía su marido: “En aquellos tiempos era un comunista ferviente, convencido --como la mayoría de nuestra generación literaria-- de que ésa era la ideología poseedora de la receta de la felicidad para la humanidad”, cuenta en el libro. Se afiliaron al partido en 1950 y, al poco, la poeta entonaba versos que celebraban la construcción en la propia Cracovia de Nowa Huta, un gran barrio moderno que hizo el régimen socialista y en cuyo corazón puso una inmensa fábrica siderúrgica: tenía que cantar al nuevo obrero, al camarada trabajador, al futuro radiante que empezaba a asomar en el horizonte.
En la planta baja de la Casa de los Escritores había un local donde se daban cursos de formación ideológica. Así iba penetrando poco a poco el nuevo régimen en la conciencia de cada polaco. El 8 de febrero de 1953, los escritores dieron otro paso más y, reunidos en el comedor de la casa según explican Anna Bikont y Joanna Szczesna, “firmaron una resolución condenatoria contra los sacerdotes sentenciados a duras condenas, incluida la pena de muerte, en el juicio-farsa de la curia de Cracovia”. “Expresamos nuestra más implacable condena a los Traidores de la Patria”, decían en un escrito en el que acusaban a aquellos curas de haber practicado “con dinero americano” “el espionaje y la subversión”. La firma del escrito de condena y, de paso, la práctica corriente de la delación: en la calle Krupnicza, entre los propios escritores, había soplones, informadores. Alguien se metió con Stalin, no tardó en saberlo la policía.
El poeta Adam Zagajewski, que nació el mismo año en que terminó aquella brutal guerra, se ha referido a aquellas casas como “un invento soviético: el acuartelamiento de los escritores en un solo lugar facilitaba el control sobre sus mentes, plumas y carteras”. Así iba, poco a poco, una sociedad totalitaria tendiendo sus redes. En Trastos, recuerdos, Wislawa Szymborska, sin embargo, no se arrepiente de aquellas experiencias: “Sin éstas nunca hubiera sabido realmente qué es tener fe en una única verdad. Y lo fácil que resulta entonces no saber lo que no deseamos saber”.
Ése es seguramente el mecanismo que importa. Es tan fuerte la fe en que las cosas van a cambiar, y cada cual ha ido comprometiéndose tanto en las promesas de transformación, en la liquidación de las injusticias, en la posibilidad de regreso a una idealizada sociedad anterior que, en cuanto surge la crítica, algo dispara una voraz mordida que devora los argumentos del contrario hasta liquidarlos. “Pertenecí a una generación que creía”, confiesa Szymborska. Y que creía tanto que tenía incorporado el diagnóstico sobre el enemigo. “Suena ridículo, pero yo miraba con desdén a mis compañeras vestidas de fiesta: ¡Cómo es posible! Si estás luchando por un mundo mejor, ¿cómo puedes pensar en un vestido de gala?”. Y la poeta polaca admite finalmente: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

En Buenos Aires, en los primeros cincuenta, Gombrowicz intervenía en las páginas de la prensa polaca del exilio en cualquiera de los debates que iban surgiendo al calor de la Guerra Fría, y fue de los pocos que criticó de manera implacable a sus colegas europeos --Sartre y compañía-- que procuraban borrarle al comunismo sus ya evidentes y apabullantes zonas oscuras. “Cuando hablas con un comunista, ¿no te da la sensación de estar hablando con un ‘creyente’?”, escribió en su diario en 1953. “Para un comunista también todo está solucionado, al menos en la presente fase del proceso dialéctico; él posee la verdad, él sabe. Es más, él cree; más aún, él quiere creer. ¿No has tenido la sensación, cuando tus palabras rebotaban en este hermetismo como en una pared, que la verdadera línea divisoria pasa entre los creyentes y los no creyentes, y que el continente de la fe abarca iglesias tan discordes como el catolicismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo...? Y en este momento te has sentido amenazado por una colosal Santa Inquisición”.
Una colosal Santa Inquisición: Anne Applebaum explica cómo a partir de 1948 “los regímenes empezaron a crear un nuevo sistema de escuelas y de organizaciones de masas controladas por el Estado que rodearían a sus ciudadanos desde el momento de su nacimiento”. La fórmula era: “crear entusiasmo y colaboración desde abajo”; el objetivo: “el hombre soviético”. “El Homo sovieticus no solo no se opondría al comunismo, sino que nunca concebiría siquiera la posibilidad de oponerse al comunismo”, escribe en El telón de acero. Como en todas las iglesias, como en todas las dictaduras que construyen a sus súbditos a la medida de sus ambiciones de control, “sus métodos priorizaban la presión del grupo, la repetición y el adoctrinamiento, y hacían hincapié en la convivencia y el trabajo colectivo”. El culto a Stalin, las maravillas de la planificación central, los males del capitalismo y ese nuevo espíritu ideológico que había convertido “la democracia” en uno de sus mayores reclamos: si alguien se salía del guión, ya llegaría alguien de la policía secreta para devolverlo a la buena dirección. Applebaum se refiere también al ejercicio de reescritura que se estaba haciendo de la historia. Por ejemplo, en un programa de estudios de la RDA para niños de trece años podía leerse: “Con la ayuda de las autoridades de ocupación soviéticas [...] consiguieron quitarles el poder a capitalistas y terratenientes monopolistas en esta parte de Alemania y establecer un orden democrático antifascista”.
Wislawa Szymborska, desencantada con el régimen, pensó durante una larga temporada que era desde dentro cómo mejor podía colaborar para cambiar las cosas. Alguna vez vio cómo manipulaban su firma y protestó ante sus superiores. En 1966, el filósofo Leszek Kolakowski pronunció una conferencia durante la celebración del aniversario del levantamiento de Octubre de 1956 --una tímida rebelión de los comunistas polacos frente a los soviéticos, y que permitió una temporada de aire fresco hasta que Gomulka volvió a hacer de las suyas-- y fue expulsado del Partido Obrero Unificado Polaco. Szymborska, en un acto de solidaridad, devolvió también su carnet. Aceptaba así su marginación, su condena al ostracismo. En un poema, que escribió más adelante, dejaba clara su opción: “Prefiero amar a la gente / que amar a la humanidad”, decía: “Prefiero tener objeciones. / Prefiero el infierno del caos al infierno del orden”. Había acabado con aquella colosal Santa Inquisición.
En El telón de acero, Anne Applebaum recoge una observación del historiador Jan Gross sobre las especiales dificultades por las que pasaron los judíos de Polonia. Durante la guerra, cuando los nazis pusieron en marcha la Solución Final, se creó “un vacío social que fue llenado de inmediato por la pequeña burguesía polaca autóctona”. Simplemente se colocaron en el sitio del que fueron arrancados los judíos: sus casas, sus propiedades, sus trabajos. Pero no las tenían todas consigo, así que, como temían perder lo que habían usurpado y se sentían amenazados por el régimen comunista, “ese estrato social, conjetura Gross, dirigió toda su ira hacia los judíos que regresaron”. Ese es el trasfondo de Ida, la película de Pawel Pawlikowski que ganó este año el Oscar a la mejor película extranjera.
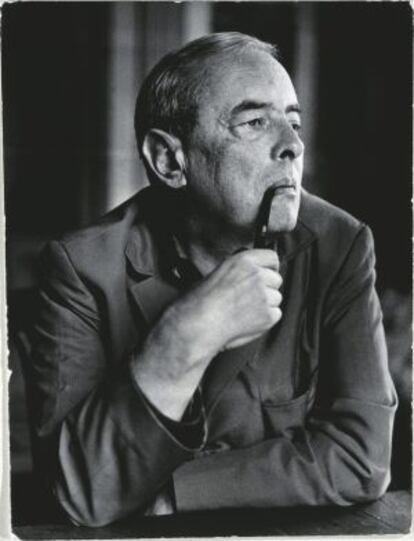
Witold Gombrowicz: “He dicho que la Polonia actual es como un trozo de pan seco que se rompe con un crujido en dos partes: la creyente y la no creyente”. Lo escribió en Buenos Aires en 1953, en una nota de su diario en el que le contestaba a una lectora que lo había regañado por sus habituales observaciones críticas con el catolicismo. Luego decía: “Nuestro pensamiento está tan ligado a nuestra situación y tan fascinado por le comunismo, que sólo podemos pensar en contra de él o de acuerdo con él, y avant la lettre estamos encadenados a su carro, nos ha vencido atándonos a sí mismo, aunque gocemos de una apariencia de libertad. De modo que hoy sólo es posible pensar el el catolicismo como en una fuerza capaz de resistir, mientras que Dios se ha convertido en una pistola con la que quisiéramos matar a Marx”. Todo eso está en la película de Pawlikowski. Ese brutal dilema entre el entusiasmo por el régimen prosoviético o la férrea contestación de los católicos. Un trozo de pan seco partido en dos.
En Ida, una joven novicia se ve obligada por su superiora a sumergirse en el mundo antes de convertirse en monja y, arrastrada por su tía a un brutal viaje interior, descubre sus orígenes judíos y conoce la terrible historia de sus padres. De paso, va enterándose del oscuro agujero al que fueron arrastrados esos polacos que quisieron creer que el comunismo les abría nuevos horizontes cuando, a la larga, no hizo sino conducirlos a vivir en el mundo triste y gris de una dictadura, burocrático, yermo, apagado, terriblemente estéril. Su tía fue una de ellas. Liberada y valiente, una mujer arrojada, una mujer de su tiempo, llena de ímpetu: hacía falta construir un nuevo país. Hasta que se rompe.
“No hay polvorín emocional mayor que la historia de los judíos en la Europa del Este de posguerra, y en particular la de los judíos en la Polonia de posguerra”, escribe Anne Applebaum. La película de Pawel Pawlikowski enciende una cerilla para que ese polvorín estalle y registra la catástrofe en unas imágenes en blanco y negro de una paradójica limpieza formal y contención. Todo ocurre en el interior de los personajes. E incluso en ese pan seco que fue la Polonia de la dictadura comunista hay margen para la vida: la joven novicia conoce a un joven saxofonista.
Cruzan unas cuantas palabras, se van acercando, y más tarde los tortolitos caen en las redes del amor. La novicia consigue romper sus miedos, yacen juntos. ¿Qué pasará con nosotros?, le pregunta al muchacho del saxofón después de hacer el amor. “Compraremos un perro”, le contesta él. ¿Y luego? Nos casaremos, tendremos hijos. ¿Y luego?, insiste la jovencita. Luego, la vida.
Cuando se hace de día, la novicia se pone la toca, coge el abrigo, y vuelve a casa. Las últimas imágenes son las de una mujer que camina con prisa, con urgencia, sin volver la vista atrás, decidida a enterrarse en el globo de su fe, lejos del mundo, lejos de las dificultades, en el retiro apartado de la vida monástica. Sin ruido. Quién sabe si Pawlikowski quiso rendir con ese final un homenaje a la solidez de la religión frente al desgraciado mundo del régimen comunista, pero la desolación que transmite pertenece a otro registro. Algo hay de nihilista en esa escapada final. Algo de nihilista hay en todas esas creencias que te protegen de las dificultades de vivir a través de las abstracciones de una fe (Gombrowicz: esa fe que “abarca iglesias tan discordes como el catolicismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo...”). Wislawa Szymborska prefirió, en cambio, el camino más complicado. En vez de amar a la humanidad, eligió amar a personas concretas. “Prefiero tener objeciones”, escribió: “Prefiero el infierno del caos al infierno del orden”. Donde no hay nada escrito, donde todo está por escribirse.

Trastos, recuerdos. Una biografía de Wislawa Szymborska. Anna Bikont y Joanna Szczesna. Traducción de Elzbieta Bortkiewicz y Ester Quirós. Pre-Textos. Valencia, 2015. 667 páginas. 29,70 euros.
El telón de acero. La destrucción de Europa del Este 1944-1956. Anne Applebaum. Traducción de Silvia Pons Pradilla. Debate. Barcelona, 2014. 703 páginas. 29,90 euros.
Diario 1. Witold Gombrowicz. Versión española de Bozena Zaboklicka y Francesc Miratvilles. Alianza. Madrid, 1988. 391 páginas. (Hay otra edición en Seix Barral; Barcelona, 2005; 858 páginas. 55 euros).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































