Hijo del viento
Annie Cohen-Solal ordena todas las claves de Leo Castelli, el hombre que inventó el galerismo moderno y que fue la apoteosis del arte americano siglo XX
En Trieste, ciudad de viento infame y de un azul rapaz, áspera y clandestina, donde todo es doble, o triple, nació en 1907 el galerista por antonomasia Leo Castelli. Eslovena e italiana, provinciana y cosmopolita, Trieste era en aquellos años el observatorio de Europa en vísperas de su primer gran drama. Dividida entre espíritu e interés, con una prehistoria mínima y una tradición cultural periférica, el lugar de su altísima poesía no estaba en los cafés, sino en la oficina. El comerciante Ettore Schmitz, que pasó a ser el escritor Italo Svevo, fue un caso extremo de triestino dedicado a la pluma. Umberto Saba fue un francotirador que combatió con palabras el malestar de la civilización, casi siempre encerrado en su librería de viejo. También en esta urbe de incrédula felicidad se instaló, como si fuera una maldición, el profesor de inglés James Joyce.
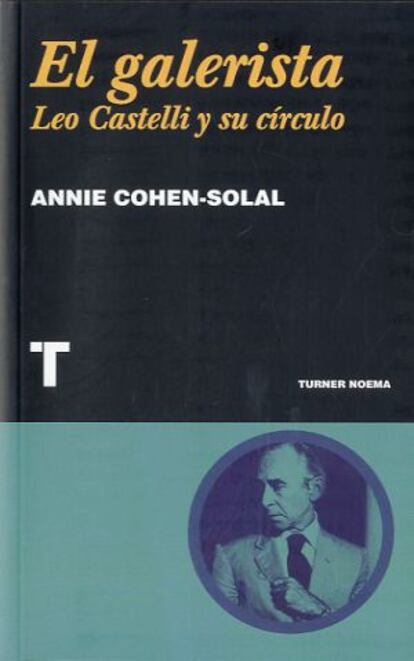
Tras una infancia feliz y dispersa —como correspondía a su condición de judío—, el joven Leopold Krausz aceptó por imposición de su padre —banquero de origen húngaro, casado con la rica heredera Bianca Castelli— un trabajo como agente de seguros. Pero bajo la compostura gris de sus maneras mitteleuropeas latía una pugnaz italianidad que le confería su carácter diletante y apasionado y del que nació el ser entregado a un vicio solitario, el arte, una particularidad que alimentó la verdad del marchante moderno que no pertenece a ningún círculo ni interés ajeno y que se ve forzado a ser un desarraigado, un tránsfuga, el hijo del viento —el bora— que cabalga desde los cielos alpestres hasta el Nuevo Mundo. La perfecta conjunción de estas dos almas —la del severo deber y la de la criatura emocional— configuró a Leo Castelli, un triestino sin identidad fija que supo darle identidad al pop art americano y que durante décadas no tuvo rival como precursor fundamental de todo ese tinglado que hoy conocemos como “el mundillo del arte”.
En la época actual no ha habido víctima más distinguida entre todas las miserias que conforman la platea artística que Leo Castelli. La extensa y rigurosa biografía de Annie Cohen-Solal ordena todas las claves del hombre que inventó el galerismo moderno, al revelar el extraordinario genio ambivalente —su narcisismo y el cisma de su ego— de un marchante que fue la apoteosis de la escena artística americana, desde su mítica galería del 420 de West Broadway hasta prácticamente su muerte, en 1999. Cohen-Solal era agregada cultural de la Embajada de Francia en Estados Unidos, entre 1989 y 1993, cuando conoció al refinado y ya crepuscular Castelli sumergido en aquella proverbial audacia que le permitía estar siempre en la primera fila de la cultura artística americana.
Leo Castelli y su círculo aborda las circunstancias histórico-sociales que rodearon a la familia Krausz, que tuvieron que italianizar su apellido por exigencia de las leyes fascistas y que se vieron obligados a una serie de exilios forzosos debido al ascenso del antisemitismo, primero en Viena, después en Budapest y Bucarest, París, Cannes y finalmente Nueva York. Una amena lección de historia europea donde la autora, consciente de la dificultad de purgar a Castelli de sus intérpretes más apasionados, demuestra su gran sagacidad para articular una narración donde cede a las personas que componían su entorno exclusivo todo tipo de juicio moral.
La falta de sensibilidad religiosa de Leo Castelli —compartía esa ausencia de fe con sus escritores favoritos, Marcel Proust y Kafka— le pudo hacer pensar que el nombre de dios en la tierra era Jasper Johns, y Rauschenberg, Lichtenstein y Warhol sus discípulos, y, como un héroe sveviano, se obsesionó por cristalizar la tensión siempre abierta de su nueva religión. Desde su llegada a la Tierra Prometida, en 1946, pasó por diferentes fases de aprendizaje, primero como asiduo visitante del MOMA (“aquella enciclopedia del arte europeo fue para mí una revelación”), con el evangelio de Alfred Barr y Clement Greenberg, y ya entrado en la cincuentena, como ávido coleccionista. Montó su primera galería en su propia casa de la calle 77, donde expuso a los grandes maestros del modernismo europeo y estadounidense. Por su espacio del Soho desfiló prácticamente toda la generación posterior al expresionismo abstracto: el pop art, el posdadaísmo, el minimalismo y el conceptual. En aquel sanctasanctórum dejaría constancia de su mayor virtud, aprendida en sus años triestinos: su aguda perspicacia para establecer vínculos y tejer una red de contactos con la gente adecuada. El atlas Castelli de Cohen-Solal sitúa en el lugar de honor a Ileanna Schapira (Sonnabend), millonaria judía con quien Leo se casó y con quien llegó a formar un tándem perfecto, más allá incluso de su matrimonio.
Chamán, adorado y adorador de artistas, generoso e infinitamente metamórfico, Castelli era capaz de estar en varios lugares a la vez, de influir en jurados y seducir a críticos y coleccionistas (los Panza, Ludwig, Scull). Inventó la satelización galerística, con sus nuevos avatares en bienales y ferias de arte. Si existe una esencia en la manera en cómo el aura de una obra transmigra desde la pura materialidad a la autoría, ésta debe encontrarse en la guerra civil que el poderoso marchante vivió dentro de su psique, y que presuponía una idea de cómo se organiza la existencia del mito/artista y las redes personales, convirtiendo esa organización en un sistema cómplice de los árbitros de la cultura visual: los conservadores y directores de los museos. Leo Castelli es al mercado del arte —tal y como hoy lo conocemos— lo que el huevo a la gallina. Incluido el dilema. ¿Qué fue primero? Una cuestión irresoluble.
'El galerista. Leo Castelli y su círculo'
Annie Cohen-Solal
Traducción de María Álvarez Rilla
y Pablo Sauras
Turner. Madrid, 2011
627 páginas. 29,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































