Vinieron las lluvias
Una imperecedera historia de amor escrita por Louis Bromfield y ambientada en una India colonial azotada por el monzón
Había dos hombres sentados en un bar. Uno de ellos preguntó al otro:
—¿Le agradan a usted los americanos?
Y el segundo replicó vigorosamente:
—No.
—¿Le agradan los franceses? —inquirió el primero.
—No —respondió el otro con la misma energía.
—¿Los ingleses?
—No.
—¿Los rusos?
—No.
—¿Los alemanes?
—No.
Hubo una pausa, y el primero, levantando su vaso, preguntó finalmente:
—Y bien, ¿quiénes le agradan a usted?
Sin vacilar un segundo, el otro respondió:
—Mis amigos.
Con esta anécdota, el autor expresa su gratitud a su amigo Erich Maria Remarque.
PRIMERA PARTE
Capítulo I
Era la hora del día que más agradaba a Ransome. Sen¬tado en la terraza, paladeaba su coñac y contemplaba cómo la dorada luz del sol iluminaba los banianos, la casa pintada de gris-amarillo y la enredadera escarlata durante unos luminosos instantes, antes de que el astro, con repentina zambullida, se hundiese en los confines del horizonte, dejando los campos sumidos en tinieblas. Era un espectáculo mágico, que, para su sangre septentrional, habituada a los largos, apacibles y azulados crepúsculos del norte de Inglaterra, no perdía nunca su extraño encanto: era como si, súbitamente, el universo entero se detuviese por un instante y luego se deslizase velozmente hacia un abismo de tinieblas. Para Ransome, había siempre en las puestas de sol indias una sombra de terror primitivo.
En Ranchipur había otras cosas, además de la belleza de la áurea luz. Era la hora en que el aire se quedaba inmóvil, impregnado del denso perfume compuesto por el humo de la madera y el estiércol de vaca quemados, por los jazmines y las maravillas, por el amarillento polvo levantado por los rebaños, conducidos a sus apriscos desde los requemados pastos del hipódromo, al otro lado del camino; la hora en que se oía el distante y sordo batir de los tambores junto a las ardientes piras funerarias, río abajo, más allá del parque zoológico del maharajá, cuando comenzaba la gritería de los chacales, que se acercaban cautelosos a los linderos de la selva, en espera de que la súbita llegada de la oscuridad infundiese en sus amarillentos y cobardes cuerpos el valor suficiente para salir a buscar a la llanura lo que hubiese muerto durante el día. Al amanecer, les sucederían los voraces buitres, que saldrían de cavernas y oxiacantas cubiertas por los excrementos del ganado, en busca de los animales muertos en el curso de la noche. Y era también en aquella hora cuando se oía el sutil sonar de la flauta de Juan Bautista, puesto en cuclillas a la puerta del jardín, dando la bienvenida al fresco nocturno.
Juan Bautista se hallaba a la sazón bajo el enorme y ávido baniano, que todos los años lanzaba hacia el suelo sus aéreas raíces, las cuales mordían en la tierra, arraigaban y se apoderaban de otra u otras dos yardas* cuadradas de jardín. Al norte, cerca de Peshawar, había un enorme baniano que cubría acres** enteros de terreno, toda una selva, que, no obstante, era un solo árbol vivo. «Si el mundo subsistiese el tiempo suficiente —pensaba Ransome—, ese árbol acabaría por adueñarse de toda la Tierra, a la manera de la maldad y la estupidez humanas: lenta e implacablemente, lanzando hacia el suelo sus raíces aéreas, una tras otra, con toda la voracidad y el ímpetu vigoroso de la vida en la India».
Hasta los chacales y los buitres tenían que apresurarse a caer sobre sus presas sin vida —hombre o asno, vaca sagrada o perro paria, por igual— si querían seguir subsistiendo. Cuando se levantaba uno temprano para salir de la ciudad a dar un paseo por el campo abierto, se veían aquí y allí, por toda la tostada llanura, pequeñas y negras masas de vida, bullentes y belicosas, peleándose por devorar los cadáveres. Eran buitres. Pero si se emprendía el paseo tan sólo media hora más tarde, ya habían desaparecido los cuerpos sin vida y en su lugar no quedaban más que blancos montoncitos de huesos enteramente descarnados: todo lo que restaba de una vaca, de un asno y, a veces, de un hombre.
Más allá del laberinto de sus perezosos pensamientos, escuchaba Ransome la sencilla melodía que Juan Bautista arrancaba a su flauta. Era una improvisación que no acababa nunca y que para el oído occidental de Ransome sonaba siempre lo mismo. Por lo que podía colegir, era aquél el único medio que tenía Juan de solazar su alma: la música y el cuidado de las maravillas y de los lirios azules, que era todo cuanto quedaba del jardín en época tan avanzada del año. Juan no tenía novia o, si la tenía, la veía en secreto, de manera subrepticia. Su vida entera se reducía a la vida de su amo y señor: el té cuando Ransome se despertaba, el desayuno, la comida y la cena de éste, las camisas y los calcetines del amo, sus jodhpurs* y sus pantalones cortos, su coñac y sus cigarros. Era cristiano, un católico de Pondichery que hablaba el francés con más soltura que el hindustani o que el dialecto de Ranchipur, el gujerati; era el suyo un francés muy curioso, que, dulcificado y redondeado por su lengua, casi se convertía en un dialecto indio, haciéndolo inutilizable en salones, establecimientos de modas y en la esfera diplomática. Su verdadero nombre era Jean Baptiste, mas para Ransome siempre había sido Juan Bautista. «El profeta —pensaba a veces—, con su flaco cuerpo, alimentado de langostas y miel silvestre, debía de haberse parecido a este macilento y minúsculo criado».
Alrededor de Juan, a la moribunda luz crepuscular, estaban en cuclillas algunos de sus amigos, uno de los cuales le acompañaba al son de un tambor aporreado con desmayado abandono. Todos eran, como él mismo, criados de distintos caballeros: probablemente del coronel, del señor Bannerjee, del mayor Safka, y uno o dos, tal vez, de la casa destinada a los huéspedes del maharajá. Era muy difícil distinguir a unos de otros.
Tocaron la flauta y el tambor durante un rato, y luego cesó la música; pero Ransome, sentado en la terraza, sabía que no estaban callados, que estaban simplemente chismorreando. Se hallaban enterados de todo lo que acontecía en Ranchipur. Ninguno de ellos sabía leer y ninguno habría soñado jamás con echar una ojeada a un periódico, pero estaban enterados de todo, no sólo de las guerras, terremotos y calamidades que acaecían en remotas partes del mundo, sino también de los robos, adulterios, traiciones y muchas cosas más de las que sucedían en Ranchipur y que nunca llegaban a los periódicos de Bombay, Delhi o Calcuta, ni siquiera a oídos de aquellos a quienes servían. Juan Bautista estaba al servicio de Ransome desde la llegada de éste a Ranchipur; conocía perfectamente a su amo, y, de cuando en cuando, modestamente, le servía una estupenda noticia a la hora de la comida, como si le estuviese sirviendo el té o un plato de arroz. Por ejemplo, la escandalosa fuga de la señora Talmadge con el capitán Sergeant. Juan Bautista la había vaticinado, y por eso la supo Ransome tres días antes de que se produjese. Podría haberla impedido advirtiendo a Talmadge de lo que se fraguaba, de haber valido la pena entremeterse en aquel asunto.
Por fin, el grupo que estaba agachado debajo del baniano dejó de tocar, y Ransome vio cómo los hombres juntaban las cabezas, recortándose sus figuras contra la luz moribunda. Y, entonces, en la copa del árbol estalló un terrible alboroto, una frenética cacofonía de chillidos y gritador parloteo; y, a lo largo de las polvorientas copas de los grandes mangos, corrió una saltarina procesión de monos, los monos sagrados de Ranchipur, magníficos ejemplares de color gris negruzco, vocingleros, insolentes, cómicos y confiados en su secular experiencia de que nadie osaría matar ni a uno solo de entre ellos: ni los hindúes, pues en tiempos remotos habían combatido en la guerra al lado de Rama, ni los europeos, por temor al tremendo revuelo que suscitaría el asesinato de uno solo de tales animales. Ransome los odiaba y, al mismo tiempo, le diver¬tían. Los aborreció en aquel momento por turbar la serena quietud del atardecer con su infernal algarabía, y los aborrecía siempre porque destro¬zaban las flores del jardín y arrancaban periódicamente las tejas del cobertizo. Juan Bautista y sus amigos, absortos en sus chismorreos, ni siquiera levantaron la vista hacia los árboles.
Roto el encanto por la algarabía de los monos, Ransome terminó de apurar la copa de coñac, dejó el abanico y, levantándose de la silla, se dirigió a la parte posterior de la casa para dar un vistazo al tiempo.
El jardín tenía la forma de un gran cuadrilátero circundado por altos muros de barro amarillento y espinosas ramas entrelazadas, que le daban un suave aspecto abigarrado allí donde las trepadoras buganvillas y las bignonias no lo cubrían. Ahora estaba totalmente seco. La tierra misma aparecía profundamente resquebrajada por el insolente ardor de un sol que brillaba eternamente, día tras día, sin el alivio de una ansiada nube. Aquí y allí, todavía se alzaba una cansada maravilla o una desesperada malva arbórea, con las raíces humedecidas por el jardinero con agua traída del insondable pozo del rincón, entrelazadas, retorcidas y agotadas por el implacable calor. Durante días enteros, durante semanas enteras, todos los habitantes del país —campesinos, comerciantes, soldados, ministros de Estado— habían estado esperando que el tiempo cambiase y que empezasen las lluvias, aquellas ricas y torrenciales lluvias que, de la noche a la mañana, convertían jardines, campos y selva, de un ardiente y requemado desierto en una masa de verdor que parecía agitarse con una vida frenética, retorciéndose, devorando las paredes, los árboles y las casas. Hasta el viejo maharajá había estado esperando durante largas semanas de calor asfixiante, no queriendo trocar Ranchipur por las delicias de París y Marienbad hasta saber que habían llegado las lluvias y que su pueblo quedaba a salvo del hambre.
La tensión aumentaba a medida que iban transcurriendo las semanas. No era sólo el espantoso calor lo que destrozaba cada vez más los nervios de la gente, sino también el terror: el terror al hambre y a las enfermedades, y el horror a aquel sol quemante, al que ya no podían soportar los nervios; porque nadie esperaba que ni siquiera el buen maharajá, con sus almacenes de grano y sus reservas de alimentos, pudiera salvar a doce millones de seres de la miseria y la muerte si Rama, Vish¬nú y Krishna optaban por no enviar la lluvia. El terror se extendió por todo el pueblo; se le percibía incluso en los umbrosos jardines de los ricos comerciantes y en las terrazas de los afortunados europeos que podían huir a los establecimientos de las montañas. Era como una epidemia que, sin tener conciencia de ello, se transmitían unos a otros. Llegó a tocar al mismo Ransome, que no tenía necesidad de quedarse en Ranchipur. Hacía ya semanas que este terror anidaba en el ánimo de todos. Se palpaba en el ambiente. A veces parecía que podría tocarse con las manos.
De nuevo se dejaron oír la flauta y el tambor; su quejumbrosa melodía, casi triste, llegaba en ondas intermitentes desde la puerta de la cerca a través de los árboles del jardín.
La casa era grande y fea, construida hacía mucho tiempo para albergar a algún oficial británico, en los días del maharajá malo, cuando en Ranchipur había una guarnición de dos regimientos completos. Era una casa demasiado grande para Ransome, con vastas habitaciones de altos techos, cubierta de tejas, debajo de las cuales había un espeso entretejido de cañas y hierbas para protegerla del calor. Durante toda la noche correteaban ruidosamente por el entretejido de bálago mangostas, lagartos y ratones, que incluso perturbaban con sus correrías y chillidos las cenas que ofrecía Ransome. Había una nota fantástica en aquel enorme edificio cuadrangular, de estilo georgiano, con su techumbre de cañas que daba cobijo a toda una colección de bestezuelas. Por fuera se parecía a cualquier casa de Belgravia*, y por dentro estaba lleno de mangostas y lagartijas. Ransome se había aficionado a ambas especies por igual: a las tímidas y nerviosas mangostas, por sí mismas, y a las lagartijas, porque devoraban a los mosquitos. Durante la cena se las veía salir de detrás de una miniatura mogola para ir a ocultarse precipitadamente tras otra, atrapando de paso algunos mosquitos.
El sol se hundió de pronto en el ocaso, y la oscuridad envolvió al jardín como si sobre él hubiese caído un tupido velo; las estrellas surgieron súbitamente, resplandeciendo como los famosos diamantes de la vieja y fogosa maharaní. Despaciosamente, Ransome deambuló por el sendero del jardín, pasó cerca del pozo rodeado de bambúes que ahora murmuraban mecidos por la suave brisa que siempre se levantaba unos instantes a la puesta del sol. Una mangosta cruzó sigilosamente el sendero a lo lejos, como una sombra, en su nocturna búsqueda de ratones, serpientes y huevos de serpiente. Ransome aborrecía a estos reptiles, cuya estación empezaba ahora. Juan Bautista había matado ya una cobra en el parque del maharajá, exactamente al otro lado de la puerta del mismo. Tan pronto como cayesen las primeras y grandes gotas de lluvia, saldrían en manadas de sus escondrijos, de entre las viejas raíces y las hendiduras de los muros: cobras, víboras de Russell, pequeñas y feroces kraits, pitones gigantescos. El jardín estaba circundado por un muro, pero de manera misteriosa los reptiles se las arreglaban siempre para invadirlo. Todas las temporadas, los criados mataban media docena de ellas. El año anterior, Togo, el jabalí favorito, había muerto a consecuencia de la mordedura de una krait que no mediría un pie*.
Las ventanas de la casa se iluminaron, y Ransome supo que Juan Bautista había dejado su flauta y el chismorreo con sus amigos para ponerse a preparar la cena. Ransome podía verle, yendo y viniendo de un lado para otro, silenciosamente, como un fantasma, sin más atuendo que un simple taparrabo. Era pequeño, casi una miniatura de hombre, pero no a la manera de un enano, sino total y perfectamente formado, como la estatua de bronce de un atleta hecha a tamaño reducido, flaco, con la delgadez del hombre que de niño ha trabajado mucho y nunca ha comido lo suficiente. Durante las horas de máximo calor, Ransome le había autorizado para que anduviese desnudo por la casa en cumplimiento de sus deberes domésticos. Aquello era razonable y limpio, porque Juan Bautista, desnudo, era perfectamente limpio. Tan pronto como se ponía blancas prendas europeas, se hacía sucio. A los cinco minutos, el blanco inmaculado de la tela estaba manchado de polvo y de ceniza, de sopa y de café. Carecía de idoneidad para los trajes europeos. Desnudo permanecía limpio, porque había conservado el hábito de sus antepasados hindúes de bañarse todos los días. Cada mañana se dirigía al pozo, en el extremo del jardín, y, bajo los ardientes rayos del sol, se lavaba de pies a cabeza. Era un hecho singular —pensaba Ransome— que la mayoría de los indios de las castas inferiores, tan pronto como se convertían al catolicismo, se volvían sucios y olvidaban bañarse. Los protestantes eran más limpios. En esto —pensaba Ransome— radicaba la principal diferencia entre las misiones jesuita y protestante. Los protestantes, mientras salvaban las almas, enseñaban las reglas elementales de la higiene. Los jesuitas sólo se ocupaban de extender el poder de su iglesia, con higiene o sin ella.
Ransome utilizaba exclusivamente una parte de la enorme casa: el comedor, un saloncito y el dormitorio, en la planta baja. El salón grande, una vasta y desnuda pieza que daba al norte en busca de un poco de fresco, lo utilizaba como es¬tudio. Allí era donde entretenía sus ocios pintando. El resto de la casa estaba cerrada y deshabitada, salvo para los ratones y las lagartijas.
Cuando se hubo cambiado de ropa, Ransome salió de su habitación y bajó al comedor. En los rincones de la pieza había ventiladores eléctricos que renovaban el aire sin cesar. Eran menos pintorescos que los anticuados punkahs, pero más eficaces. Ransome daba gracias a Dios porque Ranchipur fuese un Estado moderno que disponía de una central eléctrica, excéntrica y de poca confianza, desde luego, pero aquello era mejor que si no hubiese existido nada en absoluto. Después de las instalaciones para la distribución de las aguas, era la central eléctrica lo primero que se mostraba a los visitantes. Seguían luego, en orden de importancia, el ferrocarril de vía estrecha, el hospital, el parque zoológico y el manicomio.
En la desnuda mesa había una descomunal fuente repleta de frutas: granadas, melones, mangos, guayabas y papayas. El espectáculo no sólo era decorativo, sino que resultaba delicioso y refrescante, además de satisfacer el sentido pictórico de Ransome. Los chacales habían cesado de aullar. Permanecían silenciosos en medio de la oscuridad, entregados a una nerviosa búsqueda de carroña. La brisa se abatió repentinamente y la noche volvió a quedar tranquila y estrellada. Antes de la llegada del monzón, las estrellas parecían acercarse extraordinariamente a la tierra. Y ni siquiera los ventiladores eran capaces de dar la más leve ilusión de frescor.
Cuando Juan Bautista apareció trayendo el consomé frío, ya no estaba desnudo; vestía un traje de dril blanco, recién sacado del dhobi; pero en el codo ya se veía un tiznón de ceniza, y una mancha de consomé en el delantero de la chaqueta. Dejó la sopa sobre la mesa y esperó. Transcurridos unos instantes, Ransome preguntó:
—¿Qué has oído contar esta noche, Juan?
El cuerpo del muchacho se agitó levemente con repentino y ondulante movimiento antes de contestar, complacido por la curiosidad de su amo. El repetir las habladurías que había oído, el relatar a su amo cosas que éste ignoraba, le daba sensación de importancia y seguridad en sí mismo, la impresión de ser algo valioso.
—Poca cosa, sahib —respondió—. Cosas acerca de la señorita MacDaid.
Tenían un modo muy singular de conversar. Ransome se dirigía al muchacho en inglés, y éste contestaba en su extraño y dulce francés de Pondichery. Cada cual entendía perfectamente a su interlocutor, pero ambos preferían expresarse en su propio idioma.
—¿Qué ocurre con la señorita MacDaid?
—Antonio dice que está enamorada del mayor Safka.
—¡Oh! ¿Mucho?
—Demasiado —afirmó Juan con una tímida sonrisa.
—¡Ah! ¿Y qué más?
—Un gran sahib va a venir a visitar a su alteza. Y su esposa vendrá con él.
—¿Quién es?
—Se llama lord Heston —Juan Bautista pronunciaba «Eston», pero Ransome sabía a quién se refería—. Antonio ha dicho que su esposa es muy hermosa. La vio en Delhi. Pero asegura que es un diablo, sahib, una diablesa, una sorcière*.
Ransome terminó su consomé y Juan Bautista se llevó el plato sin añadir una palabra más. Nunca hablaba si no era requerido para ello y jamás ofrecía una información que no se le pidiese, de modo que no siguió adelante con el tema de lord Heston y la diablesa, dejando que Ransome, perplejo, se preguntase la razón por la cual una pareja, extraordinariamente rica además, hubiese decidido venir a Ranchipur en una época del año en que todos los que podían escapar se marchaban a las montañas. Sabía quién era lord Heston y frunció el ceño al pensar que su llegada perturbaría la paz de Ranchipur. El nombre de «lady Heston» hizo que algo se agitase en su memoria, pero no pudo recordar quién era y pensó que hacía demasiado calor para realizar ninguna clase de esfuerzos. La información acerca de la señorita MacDaid le había impresionado más profundamente, porque le parecía muy improbable y, aunque cómico, algo sumamente trágico.
Podía marcharse cuando quisiera. Nada le retenía aquí, como le retenía al viejo maharajá el sentido del deber para con su pueblo; o como al mayor Safka y a la señorita MacDaid les retenía la obligación de velar por la salud de doce millones de seres humanos; o como a los Smiley el tener a su cuidado a los hijos de los intocables y de las castas inferiores; o como al señor Bannerjee, una esposa hermosísima, que había resuelto quedarse porque era india y apasionada nacionalista y le repugnaba la idea de marcharse a las montañas. Casi hubiera podido decirse que Ransome se quedaba por pura perversidad. Tenía mucho dinero y ningún lazo que le ligase a este mundo; y, no obstante, allí seguía, soportando el asfixiante calor, en espera del día —si es que llegaba alguna vez— en que se abrirían los cielos y derramarían el agua a torrentes, y de los campos y la selva se desprendería un denso vaho, y toda la vegetación se contorsionaría y crecería lujuriantemente en medio de aquel increíble calor húmedo que era aún peor que la polvorienta y ardiente sequía de la estación invernal. Había algo en la contemplación de aquella tierra muerta y reseca rompiendo de improviso en una increíble orgía vital, que le conmovía más de lo que le había conmovido ninguna otra manifestación de la Naturaleza. Con la llegada del monzón, se apoderaba de él un verdadero frenesí de energía, bajo cuyo influjo pintaba día tras día, mientras duraba la luz, desnudo y sudoroso en medio del húmedo calor, unas veces en el vasto y desierto salón de paredes enmohecidas, otras en la terraza, atormentado por los insectos, pintando el jardín, que parecía cobrar vida ante sus ojos, tratando de fijar en el lienzo el milagro, hasta que, al fin, comprendiendo que había fracasado en su intento, destruía todo lo que había hecho y se refugiaba de nuevo en su coñac.
No experimentaba la tentación de marcharse, porque no tenía ningún deseo de irse a Simla, o a Darjeeling, o a Ootacamund, para verse rodeado de gentes insignificantes de no menos insignificantes ambiciones, de oficiales del ejército y de funcionarios acompañados de sus esposas e hijos, con sus prejuicios, su aire de superioridad y su esnobismo, sus clubes y sus maneras de arrabal. Por dos veces había intentado adaptarse a aquel ambiente y le había sido imposible; lo encontraba intolerable, mucho más intolerable que el monzón.
Una vez que hubo terminado de cenar y de tomarse el café perfectamente helado (gracias fuesen dadas a Dios por la fábrica de hielo del maharajá), encendió su pipa, cogió un bastón y salió a dar un paseo vespertino. Al cruzar la puerta del jardín vio que Juan Bautista había vuelto con sus amigos bajo el baniano y estaba tocando la flauta. Cuando Ransome pasó cerca de ellos, Juan y los tres músicos parlanchines se levantaron y, haciendo una profunda zalema en medio de la densa oscuridad, murmuraron: «Buenas noches, sahib».
Tomó la dirección de la ciudad, andando por la carretera que llevaba del hipódromo al viejo palacio de madera. Allí, bajo los mangos, hacía un poco más de fresco, pues los carros de riego acababan de pasar a la puesta del sol y la carretera estaba húmeda todavía. Pasó por delante de la casa de Raschid Alí Khan, el ministro del Interior, a quien consideraba como amigo, y luego por la del señor Bannerjee. Ya era completamente de noche, y la eterna partida de bádminton, que tan de buen tono le parecía al señor Bannerjee, había tenido que ser interrumpida. Brillaba una luz en el salón, pero no se percibía ninguna señal de que hubiese alguien en la casa. Inconscientemente, se detuvo un momento ante la puerta del jardín, con la vaga esperanza de ver desde lejos a la señora Bannerjee, pero no descubrió ni la más leve señal de su existencia. Aquella mujer le fascinaba, no tanto como mujer que como obra de arte: fría, clásica, distante, como una figura desprendida de los frescos de Ajunta. El carácter del señor Bannerjee siempre suscitaba en el ánimo de Ransome una curiosa mezcla de sentimientos: simpatía, diversión, lástima y desprecio. El señor Bannerjee era como una débil caña maltratada por los vientos que soplaban ora del Este, ora del Oeste.
Alejándose de la puerta del jardín, Ransome siguió descendiendo el suave declive en dirección al puente que cruzaba el río. Yacía ahora éste bajo el calor como una inerte serpiente adormecida, a los pies de la estatua de la reina Victoria, hecha de hierro fundido y que adornaba de manera harto dudosa la pilastra central del puente. El río no llevaba corriente, era como un largo y verde canal cubierto de algas, que reflejaba el brillante fulgor de las estrellas. Cuando llegasen las lluvias, se transformaría en un torrente amarillento, que atravesaría todo el centro de la ciudad, entre templos y bazares, cubriendo las grandes escalinatas que ahora, desnudas y polvorientas, descendían desde el templo de Krishna hasta el agua estancada.
Después de atravesar el puente, Ransome torció hacia la izquierda, a lo largo del polvoriento camino que seguía el curso del río, cruzaba el parque zoológico y pasaba por delante de las llameantes piras funerarias. Era un paraje sumido en tinieblas, solamente rasgadas por el débil resplandor de las estrellas, mientras el oscuro sendero se alejaba allí de toda morada humana; pero Ransome no se sentía alarmado: en parte, debido a que en Ranchipur, a diferencia de lo que ocurría en la mayoría de los estados indios, había muy escaso peligro, y en parte también, porque era un hombre fuerte, alto y delgado, que, salvo en la guerra, nunca había experimentado la sensación del temor físico. Además, realmente no tenía miedo a la muerte. Desde hacía mucho tiempo, la vida o la muerte se habían convertido para él en un asunto totalmente indiferente.
Cuando hubo avanzado un buen trecho por aquel oscuro camino percibió un apagado resplandor que provenía de un lugar más bajo que el nivel del sendero. Al irse acercando, vio que tenía su origen en tres piras, dos de las cuales estaban casi extinguidas, mientras que la tercera, un poco más apartada, todavía llameaba. Era ésta la que iluminaba los mangos y teñía la superficie de las estancadas aguas de un resplandor fosforescente. En torno a ella se distinguían las siluetas de tres hombres, sin otras prendas sobre sus desnudos cuerpos que sendos y escuetos taparrabos. Se detuvo un momento en el parapeto para observarlos.
Uno de aquellos hombres, el pariente más cercano del difunto, atizaba de cuando en cuando la pira de maderas encendidas, golpeándola impacientemente. El cadáver, a medio consumir, aún no había perdido su forma, pero era evidente que los tres dolientes se hallaban cansados y estaban a punto de regresar a sus casas. Ransome, divertido, se apoyó en el parapeto, observando, y entones uno de los hombres, dándose cuenta de su presencia, se dirigió hacia él. Era un individuo delgado, de edad mediana, y se dirigió a Ransome con la sonrisa en los labios, invitándole a que se acercase. Ransome declinó la invitación, diciendo en hindustani que el espectáculo no encerraba novedad alguna para él, y el hombre le informó de que estaban incinerando a su abuela y que el proceso les estaba llevando demasiado tiempo. En el momento mismo en que Ransome se volvía para reanudar la marcha hacia la ciudad, el hombre se echó a reír haciendo un chiste macabro.
Ransome iba con frecuencia a aquellos parajes a la caída de la noche para ver las piras. Los envolvía una especie de macabra belleza, y en el mismo espectáculo de la cremación había una especie de fe y de certidumbre que le procuraban paz y placer. Le parecía que, por el hecho mismo de la incineración, los hindúes negaban al cuerpo toda importancia. Era como si dijesen: «Lo muerto, muerto está», apresurándose a deshacerse del cuerpo, a devolverlo a la tierra tan rápidamente como fuese posible, antes que se pusiera el sol, sencillamente, sin ostentación, sin barbarie, sin extensos discursos. Lo más que hacían era manifestar un pesar de precepto, unas veces sincero, con más frecuencia simplemente convencional, como las arcaicas danzas de Tanjore. Desde el instante en que moría una persona no quedaba para ellos nada de aquella esencia que habían amado o tal vez odiado. El cuerpo era sólo una máquina, que unas veces les proporcionaba placer y otras dolor. En su desprendimiento había una especie de realidad jamás alcanzada por un cristiano. Creían firmemente que el cuerpo no era nada y se negaban a honrarlo. En Occidente, los hombres fingían creer que el cuerpo era sólo polvo. En Occidente, el cuerpo, el barro, tenía a los hombres eternamente encadenados.
Por último, llegó a la plaza. Era enorme, estaba flanqueada por uno de los lados por la fachada del viejo palacio de madera, abandonado desde hacía largo tiempo, desolado, un edificio lleno de incontables balcones y ventanas enrejadas, que conservaba detrás de sus muros el recuerdo de tenebrosas y siniestras historias de muertes por envenenamiento, estrangulación y apuñalamiento. En los días anteriores a la revuelta, los maharajás habían vivido allí, pero desde hacía cincuenta años era un lugar solitario y abandonado, sólo habitado por espectros, que se conservaba como una especie de polvoriento y desierto museo, cerrado para siempre. Aquel edificio siempre había fascinado a Ransome, que lo interpretaba como un monumento a las tinieblas y a la maldad que habían reinado en Ranchipur antes del advenimiento del actual maharajá, enviado por los dioses y los ingleses para cambiar todo aquello. No había luces en el viejo y abandonado palacio, pero su blanca fachada aparecía iluminada por el reflejo de las luces del cine situado enfrente, y en el cual se proyectaba un antiguo y deteriorado film de Charlie Chaplin. Era la hora en que iba a empezar el espectáculo y un estridente gong eléctrico sonaba incesantemente por encima del rumor de la multitud y de los gritos de los vendedores de pastelillos, de pan y de golosinas llamativamente coloreadas. De cuando en cuando, un hombre de casta inferior le reconocía al pasar y le saludaba haciendo una zalema. Le agradaba pensar que hubiesen llegado a aceptarle como parte integrante de Ranchipur.
Al otro lado de la plaza estaba el depósito, una gran extensión de agua, de forma rectangular, enteramente rodeada de gradas, que por espacio de dos mil años había sido el centro de la vida en aquel polvoriento mundo requemado por el sol durante ocho meses al año. Aquí venían los pobres a bañarse, las dhobis y las lavanderas a lavar la ropa, las viejas a comadrear y los niños a jugar. En otros tiempos, las vacas sagradas y los carabaos habían deambulado por aquí, arriba y abajo, manchando con sus excrementos las amplias y suaves gradas, pero desde hacía mucho tiempo no se les dejaba andar por aquí medio muertos de hambre. Formaba parte de los deberes de la po¬licía el mantenerlos lejos de la plaza y del centro de la ciudad.
A esta hora de la noche, la superficie del depósito reflejaba las luces de la plaza, las del resplandeciente cine, las de los fuegos de los vendedores que hacían tortas de arroz y las de las lámparas de petróleo en las tiendas de los plateros, que, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, golpeaban el metal con pequeños martillos hasta darle la forma deseada.
Cuando Ransome cruzó la plaza, se amortiguó el ruido procedente del cine y de los vendedores, y entonces llegó a sus oídos un nuevo sonido, igualmente confuso y estridente. Provenía de la escuela de Música, que se alzaba en el lado más lejano del depósito. Era un enorme y monstruoso edificio de ladrillo construido según el estilo gótico del monumento erigido a la memoria del príncipe Alberto, en Bombay. Había luces en todas las ventanas y en cada una de las aulas había alumnos trabajando. Ransome conocía el aspecto de todas las aulas, con sus filas de desnudos bancos de madera ocupados por hombres de todas las edades, desde viejos nonagenarios hasta niños de diez y doce años, todos muy atentos, todos encantados aprendiendo música, porque había algo en su alma que se lo exigía y no estarían satisfechos hasta que lo tuviesen. Ransome iba con mucha frecuencia a aquella escuela, en parte porque la música y los estudiantes le fascinaban, en parte por la belleza del espectáculo en sí mismo.
Estuvo largo tiempo dando la espalda a la increíble barahúnda, contemplando las luces de la distante plaza, al otro lado del depósito. Millares de bermejizos, tan grandes como halcones, atraídos por las luces del cine, revoloteaban y describían círculos por encima de la pulida superficie del agua, alejándose una y otra vez, confundidos y desconcertados, en sus incesantes evoluciones sin meta por encima del depósito.
Luego, Ransome sacudió la ceniza de su pipa y, dando media vuelta, penetró en la escuela de Música. Mientras avanzaba, observó que la sala de maternidad del hospital, situado a corta distancia, se hallaba profusamente iluminada. Sin duda alguna, en su interior estaba viniendo al mundo otro indio, o tal vez dos o tres, a añadir la carga de sus existencias a la de los trescientos sesenta millones de seres humanos que se exten¬dían por la vasta masa de desiertos, selvas y ciudades de la India. La señorita MacDaid estaría allí, y quizá, si el caso era muy difícil, también estaría el mayor Safka. Recordó entonces los chismorreos de Juan Bautista acerca de la señorita MacDaid y el mayor Safka. Pero desechó rápidamente estos pensamientos. La señorita MacDaid era una mujer seria, fea, eficiente, tenaz —tenía más de hombre que de mujer—, y Safka era diez años más joven que ella y podía obtener lo que quisiera de las mujeres. No; era un rumor absurdo, imposible. Y, sin embargo, sabía que Juan Bautista y sus amigos no se equivocaban nunca.
Una vez en el interior de la escuela de Música, se dirigió al despacho de su amigo el señor Das, el director. Éste se hallaba repasando un libro de cuentas, en el que anotaba a la europea toda suerte de números y cantidades, siéndole, por consiguiente, imposible poner en claro el estado de sus ingresos y gastos. Era un hombrecillo tímido y sensible, de cabello gris y numerosas arrugas en el rostro, insignificante, salvo por el fuego que ardía en su interior y que, de cuando en cuando, afloraba a la superficie iluminando sus grandes ojos oscuros. Tenía una sola pasión en la vida: la música india. Y nadie en el mundo entero la conocía más a fondo que él: la antigua y estilizada música extraterrena de los templos del sur, la música de los rajputs, la de los bengalíes, incluso la de los musulmanes descendientes de Akbar, que él consideraba con cierto desdén como «moderna» e inarticulada, corrompida por el jazz occidental y eternamente cambiante.
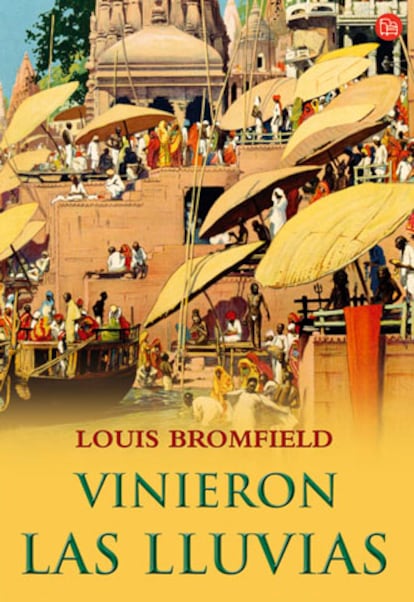
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































