Inteligencia maternal
Un libro de Katherine Ellison que analiza cómo la maternidad puede ayudar a las mujeres a aprender cosas nuevas y ser más inteligentes.
Fragmento
Semanas después de nacer mi primer hijo, tuve un sueño inquietante.
Ocurrió en septiembre de 1995, durante la baja maternal que me tomé siendo corresponsal extranjera en Río de Janeiro. El sueño al que me refiero era, en realidad, una pesadilla en la que unos extraterrestres aterrizaban en Brasilia, la capital del país, y yo me quedaba en casa tratando de decidir si el acontecimiento merecía o no cobertura. Más tarde, comprendí que aquel sueño reflejaba mi miedo a que tener un hijo me robase toda mi inteligencia.
Ese miedo era el responsable directo de las reticencias que, al igual que muchas de mis compañeras, me asaltaban al plantearme tener un hijo. Reticencias que, a su vez, nos llevaban a todas a postergar la decisión de engendrar hasta el límite de edad fértil en la que el embarazo era físicamente posible. El problema era que yo entendía que muchas de las cosas que valoraba —como el ganarme la vida, tener autoestima y poder elegir marido libremente y por amor— dependían directamente de mi inteligencia.
Temía que al ser madre, mi cerebro pagase las consecuencias y yo asistiese a un súbito declive de mis facultades mentales. Tenía muy presente el tópico de la mujer embarazada sensiblera que llora con sólo ver un anuncio de pañuelos de papel y aquel otro clásico, el de la madre extenuada incapaz de pensar en nada salvo en los horarios de los niños y en la lista de la compra. («Si has dejado las ceras de colores derritiéndose al sol, en el coche, y no recuerdas dónde has puesto las llaves del vehículo, no te apures, tiene una explicación: la maternidad ha afectado a tu cerebro.» Explica en un elocuente poema una víctima confesa.)
La merma de la capacidad intelectual es, junto a las varices y el ensanchamiento de caderas y demás curvas corporales, uno de los inconvenientes que tradicionalmente relacionamos con el destino reproductor femenino.
No cabe duda de que ésa es la percepción que muchas personas sin hijos tienen de embarazadas y puérperas. En un estudio en el que los investigadores mostraban a los participantes una serie de imágenes de distintas mujeres trabajando en el mismo entorno con y sin una prótesis que simulaba un embarazo, los encuestados valoraron a las mujeres supuestamente embarazadas como menos competentes y peor preparadas para un ascenso. Y las mujeres perpetuamos ese prejuicio cada vez que cometemos una tontería y lo achacamos a la maternidad. ¡Un amigo me llegó a decir que en el parto, con la placenta, expulsaría parte de mi cerebro!
Pero esa visión, coral y catastrofista, no siempre ha sido la norma. La idea de que ser madre supone una pérdida de la agudeza mental es relativamente reciente y sobreviene con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, a principios de la década de 1960. El cambio colocó a la mujer en el punto de mira y dotó a las madres de una nueva conciencia de sí mismas. En la actualidad, cerca de tres cuartos de las madres que tienen hijos de un año o más trabajan fuera de casa y muchas de ellas ocupan puestos que requieren una gran destreza mental, por lo que las posibles fluctuaciones de la capacidad mental son más problemáticas. Pero el trabajo no es lo único que requiere de la mujer una capacidad mental cada vez mayor; sacar adelante a un hijo en medio de la avalancha informativa en que vivimos y del exceso de debates sobre todos los aspectos de la maternidad requiere, sin duda, más inteligencia que nunca.
Ahora bien, pocas madres se atreverían a negar que el tener un hijo pone en solfa sus recursos mentales. La montaña rusa hormonal, la falta de sueño, los jefes con prejuicios, las tareas cotidianas banales y una sobredosis de música infantil como la que comercializa Raffi* son parte del peaje a pagar. Porque lo cierto es que, a pesar de los notables progresos experimentados en los últimos años, el reparto de tareas aún no es equitativo y las mujeres terminan casi siempre viéndose en un aprieto. Por si eso fuera poco, queda cierto poso de feminismo que lo complica aún más todo. La misma fiera retórica que dio a las mujeres el coraje necesario para hacerse un sitio en un mercado laboral poco dispuesto a acogerlas se encargó de alimentar el espeluznante prejuicio de que la maternidad afecta al cerebro, una idea que ha pesado como una losa sobre las mujeres que por aquel entonces cumplíamos la mayoría de edad.
En 1963, en The Femenine Mystique (La mística femenina), Betty Friedan calificaba de «cadáveres andantes» a las mujeres que se dedicaban sólo a las tareas del hogar. «Se vuelven dependientes, pasivas e infantiles; reniegan de su condición de adultas para vivir en un estadio inferior en el que sólo se preocupan por la comida y por los bienes que poseen. Las tareas que llevan a cabo no requieren capacidad adulta alguna, no tienen fin, son tediosas y quedan sin recompensa», escribió. Años después, el público cinematográfico y los lectores de novela encontrarían encarnado el ideal de mujer descrito por Friedan en una madre llamada Tina, una mujer indecisa, adicta a las pastillas, protagonista de un best seller acertadamente titulado Diario de un ama de casa enajenada.
Pero ese fatídico prejuicio no desapareció con el cambio de siglo. La idea sigue aflorando con pasmosa frecuencia tanto en el ámbito privado como en el público.
En la novela Nursery Crimes (Crímenes en el jardín de infancia), escrita en 2001 por Ayelet Walkman, abogada del Estado retirada, la protagonista Julie Applebaum, una abogada que deja su trabajo para quedarse en casa cuidando de su hija recién nacida, leemos alegatos como este: «Quien afirme que tener un hijo no arruinará por completo y de forma irrevocable tu vida está mintiendo. Todo cambia. Destroza tu relación de pareja. Mata tu imagen. Arrasa tu productividad. Y te vuelves estúpida. Con la mente obtusa, nublada. El embarazo y la lactancia atontan. Es un hecho probado científicamente».
Lo cierto es que está lejos de ser un hecho probado científicamente. Pero a una madre, leer tales afirmaciones la puede desanimar hondamente. Al igual que el comentario autodespreciativo que la columnista del Newsweek, Anna Quindlen, hizo en 2004 refiriéndose a su etapa reproductiva: «Primero, fue como si mis ovarios tomasen posesión de mi cerebro. Y menos de un año después, un bebé se hizo con lo que quedaba. Mi mente ya no trabajaba de la forma adecuada y cuando, dos años después, tuve el segundo hijo y, enseguida el tercero, la cosa no hizo sino empeorar». Cabe decir que en esos años, Quindlen ganó un premio Pulitzer por sus columnas en The New York Times y escribió y publicó varias novelas y libros de autoayuda de éxito. Yo no diría que son logros pequeños para una madre con tres hijos. Sin embargo, por algún motivo, Quindlen se ve impelida a asegurar a sus lectores que la maternidad ha nublado su intelecto.
Tal vez sea sólo una forma de bajar la cabeza ante la presión ejercida por sus compañeros de profesión. Encuestas realizadas en las últimas décadas indican una caída en la satisfacción que los padres sienten por el hecho de educar a sus hijos, una tendencia que se explica, en gran medida, por el precio que sienten que pagan por ello. Quejarnos de los estragos que los hijos provocan en nuestras economías, estados de ánimo, caderas y cerebros se ha vuelto una costumbre de moda además de constituir el tema de varios libros de reciente publicación. Bromeamos y decimos que la demencia senil es algo que los padres heredan de los hijos. Pero lo que está claro es que la angustia que genera la maternidad ha ido en aumento y, sin duda, es la responsable de que muchas mujeres hayan retrasado el engendrar hasta casi llegar a la edad de la menopausia.
Yo lo tuve rozando ese límite. Di a luz tras lo que mi ginecólogo denominó amablemente «embarazo de edad avanzada». Había retrasado tanto el momento de concebir que no sabía si achacar mis lapsos mentales a la maternidad o a unos primeros atisbos de senilidad. Tuve a Joey a los treinta y ocho y a Joshua, tres años después. Sabía que al esperar tanto, corría el riesgo de no llegar a tener hijos jamás. Pero temía que la maternidad redujese mi lucidez y me hiciese perder un trabajo con el que había soñado desde niña.Soy la menor de cuatro hermanos y me crié en un suburbio.
Mi padre era médico y mi madre un ama de casa que había sido reina de la belleza del instituto y había dejado los estudios para casarse. Unas veces la llamábamos «la geisha» y otras «la mártir». Todos creíamos que tanto su suerte como la del resto de la familia estaba en manos de mi padre y de su inteligencia. Sin embargo, como comprendí más tarde, esa idea nos la había inculcado mi madre, lo que prueba lo lista que era, en realidad. Ella trabajaba entre bambalinas para cumplir sus objetivos. Cuando se relacionaba en sociedad, su finalidad era el situar a la familia y velar por el futuro de sus hijos. Esperó a que yo fuese a la universidad para retomar sus estudios y, en los diez años siguientes, dio clases de primaria a niños con problemas de aprendizaje.
Aunque del ejemplo de mi madre podríamos haber deducido que la labor fundamental de una mujer era servir a su familia, ella siempre se mostró muy orgullosa de los éxitos de sus dos hijas y, además, nos animó siempre a que defendiésemos nuestras carreras. No supimos valorar lo que hacía y dimos por sentado que nosotras, a diferencia de ella, éramos demasiado inteligentes para perder el tiempo cocinando y limpiando. Todos los hermanos terminamos siendo médicos, pero yo fui la primera en abandonar el redil. A los dieciséis años, fui como voluntaria médica de la asociación «Amigos de las Américas» a Nicaragua, en la que por aquel entonces mandaba Anastasio Somoza. Me horrorizó descubrir que el gobierno de mi país respaldaba a un dictador que robaba la ayuda humanitaria y oprimía a sus opositores. Me dije que si hubiese más americanos conscientes de lo que ocurría, a mi gobierno no le quedaría más remedio que retirarle todo apoyo.
Volví a casa decidida a convertirme en corresponsal en el extranjero y, cinco años después, empecé a trabajar para el San José Mercury News. Los reportajes que enviaba desde Centroamérica tuvieron un importante beneficio colateral: en 1982, en una rueda de prensa gubernamental en Managua, conocí al hombre con el que más tarde contraje matrimonio. Jack era un reportero independiente que estaba recorriendo Nicaragua en busca de noticias. A los ocho años de noviazgo, nos casamos y nos instalamos en Río, donde empecé a ejercer de corresponsal del Miami Herald. Tres años después, me quedé embarazada de Joey, mi primer hijo.
Mientras observaba los cambios que experimentaba mi cuerpo, trataba de prepararme para otros más permanentes. Había disfrutado prácticamente toda la vida de la autonomía y libertad que proporciona el ser una observadora. Pero algo me decía que tendría que pagar un alto precio por ser madre. Tenía razón. Pero en aquel entonces, no suponía lo mucho que iba a ganar a cambio.
Nos quedamos cuatro años en Río. En 1999, un año después del nacimiento de Joshua, el hermano de Joey, nos mudamos a la bahía de San Francisco. Jack trocó su trabajo de periodista independiente por un puesto fijo y yo abandoné el Herald y me puse a escribir un libro sobre la conservación medioambiental. En el proceso, dejamos atrás el estilo brasileño de familia con nana y adoptamos el modelo norteamericano contemporáneo habitual, es decir, no me quedó más remedio que aprender a ocuparme de todo a la vez.
Aquello sí que supuso un reto para mi mente porque estaba ocupada día y noche, escuchaba música tonta y me dedicaba a tareas tan desoladoras y repetitivas como limpiar gotas de pis de la taza del inodoro. Jean, mi hermana psiquiatra, cuyos hijos iban ya, por aquel entonces, a la universidad, tomó conciencia de mi grado de fatiga cuando una noche me llamó y me encontró haciendo la cena, terciando en una batalla entre hermanos provocada por una carta de Pokemon y atendiendo a un técnico de AT&T por la otra línea. «No te preocupes », me dijo, al oír mi estridente saludo, «los daños no serán permanentes».
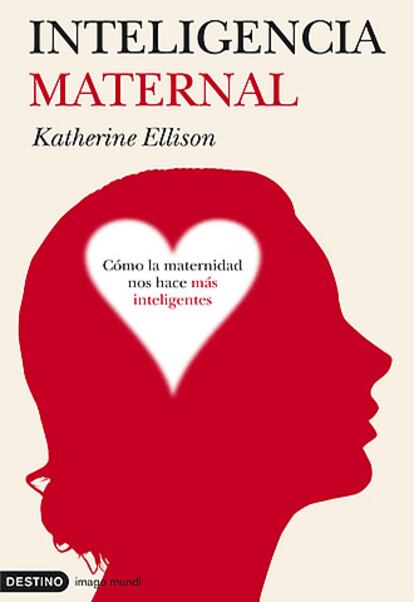
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































