Esposas y amantes
'Esposas y amantes' de Jane Elizabeth Varley, es una extraordinaria novela de costumbres, cuya prosa recuerda en muchos momentos a la de Jane Austen, ofrece un retrato de la sociedad contemporánea a través de la vida de tres mujeres.
1
Para Victoria Stratford, la fiesta de cumpleaños de su marido, que aquel día cumplía cuarenta años, marchaba todo lo bien que cabía esperar. El salón bullía con animadas conversaciones, los fumadores habían aceptado la discreta sugerencia de salir al jardín y hasta el momento había logrado evitar conversaciones prolongadas con cualquiera de los invitados. Sin embargo, la persistente ausencia de su marido le empezaba a resultar cada vez más irritante. No es que temiera un accidente, o algo peor: era de esperar que David llegara tarde, que irrumpiera en la habitación haciendo comentarios sobre algún juez quisquilloso o del pesado tráfico de Londres y después se disculpara por su ausencia dejando entrever que en realidad no sentía ninguna culpabilidad y que contaba con ser perdonado por la demora.
Todos se lo perdonarían, los amigos, los familiares y los vecinos allí reunidos para celebrar su cumpleaños y en especial para contemplar la casa de Wimbledon, que, tras un año de restauraciones en cada una de las tres plantas y de una millonada de libras gastada, ya estaba en condiciones de volver a ser habitada. La casa era de él, de eso no había duda: pese a los quince años de matrimonio y los dos hijos que tenían, David tenía alma de abogado y, por tanto, había evitado poner la casa a nombre de los dos.
Tal y como se iba a comunicar a los invitados a su debido tiempo, también había otro acontecimiento que celebrar.
Victoria advirtió la llegada de nuevos invitados. Consuelo, la asistenta, se había instalado junto a la puerta para retirar los abrigos y conducir a los recién llegados hasta el salón. Seis invitados que llegaron a la vez acapararon el vestíbulo peligrosamente junto a las dos camareras que llevaban sendas bandejas de salchichas calientes bañadas en mermelada. Victoria había tenido sus dudas respecto a esta última creación, pero Panda le había garantizado que sería un éxito seguro y los invitados, una vez superado el recelo inicial, parecieron confirmarlo.
A decir verdad, Victoria se sentía un poco cohibida con Panda, pero una de las madres del colegio se la había recomendado encarecidamente y había que reconocer que daba la talla. Algo entrada en carnes y rondando los cuarenta, su vestimenta habitual era una camisa de hombre a rayas azules y blancas, pantalones pescadores azul marino y ese estilo de mocasines bajos, azules y con cadenas doradas dispuestas horizontalmente en la parte delantera que Victoria pensaba que habían dejado de fabricarse hacía años. Era una de las pocas Sloane Rangers, aquellas típicas niñas bien de Chelsea que aún andaban sueltas por King?s Road. En la conversación telefónica que mantuvieron, Panda había dejado bien claro que ella sólo se dedicaba a las fiestas de la zona centro de Londres, pero como aquél era un mes tranquilo, estaba dispuesta a cruzar el río por una vez y aventurarse en la zona sur. Como es natural, a los pocos segundos de conocerse Panda la caló a la perfección, entendió que era la primera vez que contrataba a alguien para organizar ese tipo de fiestas, sustituyó alegremente y con toda tranquilidad el vino blanco por champán y, cuando Victoria le preguntó por la mantelería, le dedicó una sonrisa condescendiente antes de asegurarle que se suministrarían servilletas de papel.
Pero David había insistido mucho: a la fiesta acudirían personas influyentes, abogados de reconocido prestigio, amigos bien relacionados y vecinos. Vecinos de su misma acera, la de las casas adosadas de estilo eduardiano, pero también, y eso era lo más importante, de la acera de enfrente, donde se alzaban las casas victorianas de doble fachada con parcelas más grandes, sótanos, cuatro salones y área de aparcamiento. Y con las campanillas originales para llamar a los sirvientes. Casas que se vendían antes de que a los agentes inmobiliarios de la zona les diera tiempo a escribir la descripción: «Casa familiar de generosas proporciones con detalles de época, en pleno corazón de Wimbledon Village, con fácil acceso al centro de la ciudad y una gran oferta de excelentes colegios privados». Casas habitadas por gentes sofisticadas a quienes no se les podía servir la comida de las fiestas de Victoria: tostadas triangulares de paté de salmón ahumado, volovanes minúsculos, palitos salados, bolitas de queso, cacahuetes ni nada que estuviera metido en hojaldre.
Victoria vio a su hermana y a su cuñado, que aguardaban indecisos en el vestíbulo, y acudió a su encuentro de inmediato, aliviada de ver aquellos rostros tan familiares en medio de un mar de conocidos.
—Una botella de vino tinto —dijo Tom poniéndole una bolsa de plástico en la mano.
Vino de mesa, sin duda. Victoria pensó instintivamente en dárselo a Consuelo al día siguiente. Pero estaba muy agradecida porque hubieran venido, sobre todo sabiendo lo que Tom detestaba ese tipo de eventos.
—Gracias, no hacía falta que trajeras nada, de verdad —dijo—. Y, antes de que me lo preguntes, todavía no ha llegado.
Tom arqueó las cejas, pero Clara se anticipó a cualquier comentario.
—No te preocupes por nosotros. Ocúpate de los verdaderos invitados —señaló Clara con su aplomo habitual.
No se podía decir que Clara, al igual que Tom, fuera muy partidaria de las fiestas; prefería mil veces dedicar su tiempo a indagar en los vericuetos del derecho metida en alguna biblioteca universitaria. Por eso mismo su presencia sorprendió a Victoria, que además se enterneció al ver el esmero que había puesto en su aspecto: llevaba un vestido negro de punto que era, entre todo su vestuario, lo más cercano a lo que otras mujeres, más elegantes, llamarían un traje de cóctel. Sin embargo, tampoco era la prenda de vestir que muchas de esas mujeres se pondrían para asistir a un cóctel. Aunque se había puesto zapatos negros de salón, las tupidas medias negras que los acompañaban, por no mencionar los abalorios y las gafas gruesas que llevaba, sólo servían para acentuar más su falta de estilo. Pese a ser cuatro años más joven que Victoria, cualquiera podría pensar que Clara era la mayor de las dos. No sentía el menor interés por los toques de maquillaje que le hubieran podido realzar los pómulos prominentes, los labios carnosos o los ojos, de un azul pálido. Todos esos rasgos se perdían entre la espesa mata de cabello castaño rojizo que le cruzaba el rostro y le caía a plomo por los hombros.
Los ojos de Tom ya se habían posado sobre los diminutos emparedados de dos pisos que salían de la cocina. Por ser parte de la familia, Tom se consideraba exento de todo código de vestuario; además, como poco antes había dicho a Clara a modo de queja, era absurdo esperar que los que realmente tienen que trabajar para ganarse la vida tengan tiempo para cambiarse un viernes por la tarde. Tanto los vaqueros como la chaqueta, de la misma tela, eran el sello característico de su ropa de trabajo, un conjunto que, como a él le gustaba pensar, le daba un aspecto menos oficial y más accesible a los ojos de los pobres de solemnidad que vivían en las casas de protección oficial del barrio del sur de Londres que le había sido asignado para desempeñar su labor de asistente social.
Victoria vio en el vestíbulo a los Bolton, los vecinos de al lado, y advirtió que venían con las manos vacías, cosa que no le sorprendió en absoluto. El comandante Bolton era un incondicional de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Arquitectónico de la subdivisión de Wimbledon y había sido un verdadero incordio durante las obras, con su amable e incesante retahíla de sugerencias respecto a los detalles de época. Aún resultaba más irritante saber que su propia casa deteriorada, atiborrada de muebles sin estilo y con las fundas cubiertas de moho, a duras penas se mantenía en pie, con aquellos suelos de linóleo y las paredes forradas de papel Anaglypta pintado de violeta. Los Bolton tomaron la delantera y al llegar a la puerta del salón se detuvieron para mirar embobados las cornisas recién pintadas, con lo cual crearon un atasco en la entrada del salón. Las palabras del comandante no iban dirigidas a nadie en particular.
—Espléndido, francamente. Es el color original del siglo diecinueve. Yo les ayudé a encontrarlo. Lo fabrica un tipo de Gales con tintes naturales
Todo era original o, al menos, restaurado con la idea de producir un efecto de autenticidad y sincronía con el estilo de la época. Habían tenido mucho tiempo para planearlo, diez años, para ser precisos, justo el tiempo que necesitaron para reponerse de la compra de la casa, que acabó siendo una pesadilla debido al crédito que se vieron obligados a pedir mientras el piso de Clapham siguiera sin venderse. Pero David estaba decidido. A finales de los ochenta no tenían la menor esperanza de poder comprarse una casa, así que habían resuelto comprarse una a comienzos del nuevo decenio a pesar de la crisis. La sociedad de crédito hipotecario quería una venta rápida y David estaba dispuesto a facilitársela. Sólo transcurrieron seis semanas desde que fueron a ver la casa hasta que se mudaron, cruzando los dedos y confiando en que los ex propietarios no hubieran metido sardinas por los huecos de los radiadores y subido la calefacción antes de su forzosa partida. Pero no lo habían hecho. Según fue sabiendo Victoria por boca de la señora Bolton, formaban una pareja muy agradable. Él era operador de Bolsa en el distrito financiero; ella no trabajaba. Fue una verdadera lástima que él perdiera el empleo. Pero la señora Bolton había mantenido el contacto con ellos y se quedó muy afectada cuando la mujer le escribió una carta a los seis meses pare decirle que se iban a divorciar.
Lo único que se le ocurrió a Victoria era que David había recibido en algún momento una prima formidable: se mudaron a una especie de suite de hotel de Las Vegas en su versión ajada, con focos por todas partes, paredes empapeladas imitando seda y marcas en la moqueta donde antes había sofás de cuero blanco. El cuarto de baño anexo al dormitorio era de mármol negro desde el techo hasta el suelo, excepto una de las paredes, que era de espejo ahumado, y la bañera propiamente dicha, que en realidad era un jacuzzi. La moqueta era blanca, tan espesa y mullida que para peinarla hacía falta una suerte de rastrillo especial de plástico. Todo era muy moderno, salvo la cocina, de roble rústico tallado a mano. Les resultó divertido vivir en una casa así, con tantos artilugios para jugar, como las cortinas eléctricas o la consola del televisor incorporada a la cabecera de la cama, y todas aquellas luces azules semienterradas que iluminaban el sendero del jardín.
David fue el primero en cansarse. Transcurridos un par de años, comenzó a llevar casos importantes que le reportaban una suma asimismo importante. Jueces y abogados de prestigio, los llamados Abogados de la Reina1, comenzaron a invitarlos a sus casas, las cuales compartían un cierto estilo clásico inglés y de las que David solía regresar descontento, frustrado y, si se trataba de una casa particularmente ostentosa, hasta avergonzado. Ya no se reía cuando el timbre de la puerta tocaba la melodía de Careless Whisper. Quería una casa como las que ellos tenían, con todo ese vocabulario que las acompaña. Divanes y despensas y lavabos y bodegas y ventanas de guillotina. Sobre todo ventanas de guillotina. Ah, y también quería una casa en la campiña.
David anhelaba una casa en la campiña inglesa como sólo un niño nacido en un barrio de protección oficial podía anhelarla.
Victoria, en el umbral de la puerta del salón, calculó que ya habrían llegado casi todos los invitados. Había unas cuarenta personas en el salón, y otras cuantas, de edad lo bastante avanzada como para saber que lo mejor de las fiestas se encuentra en la cocina, se quedaron en el vestíbulo una vez que Panda las ahuyentó debidamente. Los fumadores del jardín desafiaban con valentía la fría tarde de marzo. A través de las cristaleras abiertas, Victoria divisó a su hermana pequeña, Annie, en compañía de su marido, Hugo, quienes se encontraban en la terraza de caliza recién instalada. Annie fumaba lo que parecía un cigarrillo de fabricación propia y Victoria confiaba en que, dada la afluencia de abogados en la casa, el contenido fuera legal. Annie y Hugo parecían disfrutar, como siempre, de la felicidad que su mutua compañía les deparaba y charloteaban alegremente mientras caía la tarde.
Victoria recorrió la habitación con la mirada para comprobar que los invitados se mezclaban como correspondía, que no había nadie abandonado a su suerte. Se habían formado distintos corros, como era de esperar. El comandante Bolton pontificaba a los vecinos sobre el peligro de que el sistema de alcantarillado victoriano reventara, lo que originaría una verdadera plaga de ratas. En el rincón más alejado, los abogados habían formado su propio corro e intercambiaban anécdotas de letrados incompetentes, de jueces que se dormían, y las inverosímiles coartadas de sus clientes. En el centro del salón se encontraban las madres del colegio. El hijo de Victoria, Alex, iba al colegio más exclusivo de Wimbledon, término que, a su entender, quería decir simplemente el más caro, mientras que su hija, Emily, acababa de incorporarse al parvulario. Eran ésas las mujeres con quienes intercambiaba cotilleos del colegio mientras esperaban, apiñadas junto a la verja, el momento de cargar niños, equipos de deporte e instrumentos musicales en sus coches familiares y modernas furgonetas. Para aquella ocasión habían sustituido el distinguido atuendo informal que solían llevar para el trayecto del colegio, y que consistía esencialmente en plumíferos plateados y pantalones vaqueros de Armani, por un alarde de conjuntos de alto diseño, cortos y ceñidos. Formando otro corro alrededor de ellas se encontraban los maridos, con aspecto cansado tras una larga semana de trabajo, de la mañana a la noche, entre bancos y corredores de bolsa del distrito financiero de la ciudad. Contaban chistes y soltaban risotadas demasiado ruidosas. Con un sencillo traje de seda de color guinda y el cabello rubio recogido en un moño suelto, Victoria se movía entre todos ellos añadiendo un destello de auténtico aunque involuntario glamour en un mar de vestiditos negros.
Los espíritus más aventureros habían dejado su círculo y charlaban con otros invitados. Victoria divisó a sir Richard Hibbert, el jefe del bufete de abogados de David, que, con paso lento pero decidido, salía huyendo del cuñado de Victoria. Viéndolo escapar hacia el jardín, Victoria cruzó con soltura la habitación.
Próximo fragmento: 'La dama y el unicornio', de Tracy Chevalier
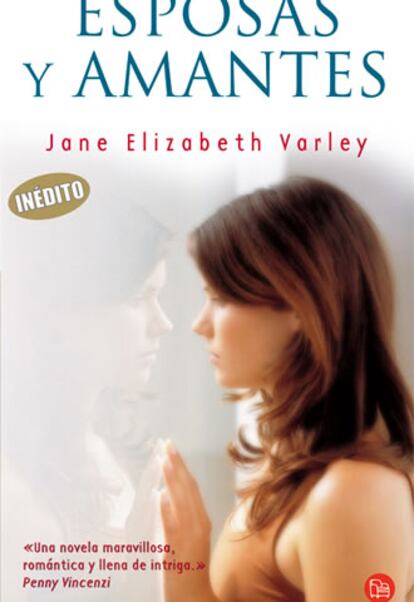
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































