El último adiós
'El último adiós' de Reed Arvin es un un thriller fascinante, inteligente y de una calidad literaria poco usual, en el que se combina lo mejor del género con una profunda reflexión sobre el valor del amor, la amistad y la ética
1
De acuerdo, os lo contaré. Os lo contaré porque se supone que la confesión es buena para el alma, y porque a la hora de elegir entre los remedios a mi disposición —desde la religión y Tony Robbins hasta la farmacia de guardia—, esta clase de alivio parece ser la que presenta menos riesgos. Por lo que a mi alma se refiere, he decidido adoptar la actitud de un médico: «ante todo, no dañarás».
«Arrojar todos mis principios por la borda.» Eso era lo que había hecho. Un instante de una existencia, y mi vida —que hasta entonces no había vivido siguiendo los principios más elevados, pero sí de modo bastante respetable— se fue al garete. La distancia que media entre la integridad y la pérdida de la inocencia demostró tener el ancho del filo de una cuchilla; un puñado de decisiones, sin complicaciones, lubricadas por el deseo. Pensé que estaba eligiendo a una mujer. Pensé —y esto he de tragármelo, pero es la verdad, y ésta es mi forma de aliviarme, al fin y al cabo— que me la merecía. Y ahora ella se ha convertido en mi fantasma, y vuelve para juzgarme.
Éste es el comienzo de un colapso moral: quedar cautivo en los ojos de una mujer. Al toparme con su mirada, se me cegó la mente. Todo lo que supe en aquel instante era que ella estaba en mi despacho y que lloraba, y que en un momento dado la invité a sentarse. Se llamaba Violeta Ramírez, y yo pasé por alto la libreta de imitación de piel, el vestido del Wal-mart y la carrera en la media. Por supuesto, todo esto indicaba que había venido al bufete equivocado, de la misma manera en que un Timex no es el reloj que debería estar expuesto en una tienda que vende yates. Pero yo sólo tenía ojos para su impecable piel de caramelo, para su melena azabache echada hacia atrás, para sus insondables ojos castaños. Mi cuerpo empezó a actuar de acuerdo con el guión acostumbrado y las hormonas penetraron en las células, y las neuronas comenzaron a dar señales de actividad y un millón de años de evolución pusieron firmes todos mis pensamientos como si tratara de soldaditos.
Por lo general, los clientes de Carthy, Williams y Douglas no lloraban en mi oficina. Solían ser más dados a echar pestes, a maldecir e, incluso, con suerte, a escuchar con atención. Pero, dado que sólo por ocupar la silla que había frente a mí pagaban cuatrocientos dólares a la hora, no procedía elevar ninguna queja sobre su conducta. No obstante, una mujer que ha roto a llorar es algo diferente, y me sorprendí a mí mismo al levantarme para preguntar si podía traerle alguna cosa. Era exquisitamente bella, lloraba y era imposible no escucharla.
Dijo que Cáliz era el padre de su hijo. Habían cometido un error; él había sacado de quicio a la policía y ellos le habían cargado las drogas, ¿vale? Él era bueno, ojalá la gente se diera cuenta. Era un poco bocazas, y la policía se lo había hecho pagar. No era precisamente un monaguillo, de eso era consciente —¿era una moradura lo que ocultaba su maquillaje?—, pero en este caso era inocente.
No sé si se dio cuenta del efecto que me causaba. Fascinado, observaba cada una de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cruzó las piernas y me quedé sin aire. No es que yo no apreciara a la inmensa mayoría de las mujeres. Las había apreciado desde donde me alcanza la memoria, desde la calidez del seno de mi madre hasta la inteligencia incisiva de las colegas asociadas del bufete. Pero sucede que el feminismo no significa nada para el cuerpo humano, y que en ella había algo tan falto de complicaciones y tan vulnerable que no pude evitar desearla con toda el alma.
No dejé de cumplir con mi obligación: le expliqué que el bufete no llevaba casos relacionados con asuntos de drogas, o, ya puestos, asuntos que fueran de orden criminal. Entonces arreció aún más el llanto, y al final no pude traer a colación su imposibilidad obvia de satisfacer mi minuta. Pero eso habría dado lo mismo, dado que Carthy, Williams y Douglas antes habrían invitado al arcángel de la muerte a sus oficinas que defender a un traficante de drogas. Así que tan sólo añadí que tenía las manos atadas, lo cual era cierto. No tenía poder para cambiar las reglas del bufete. Ella se puso en pie, me dio la mano y salió de mi despacho envuelta en lágrimas y humillación. Horas después de que se fuera, su imagen seguía acosándome. Tenía clavados los ojos en la silla que ella había ocupado, y deseaba que volviera. Durante dos días no pude hacer nada en el despacho. Al final la llamé, y le dije que haría lo que estuviera en mi mano. La verdad es que habría movido cielo y tierra por volverla a ver.
Vender la idea en el bufete supuso bastante trabajo. Gracias a un meticuloso diseño, Carthy, Williams y Douglas se encontraba tan lejos de ofrecer ayuda legal como le era posible. Sus oficinas ocupaban tres pisos del edificio Tower Walk en Buckhead, una zona de Atlanta donde es un crimen ser pobre o viejo. Si alguien iba a dedicar unos días a jugar en los barrios bajos, había muy pocas posibilidades de que esa persona fuera yo, Jack Hammond. Tres años después de haber dejado la facultad de Derecho, me acababa de mudar a Atlanta —el imán que atrae a los fragmentos de humanidad de todo el sureste—, trabajaba setenta y cuatro horas a la semana, y por lo general no tenía reparos en gastarme el sueldo a lo loco. No podía permitirme ningún desliz. Sin embargo, a pesar de todo apalabré una cita con el socio fundador, Frank Carthy.
Carthy tenía setenta años y había empezado en el negocio cuando el trabajo de oficio formaba parte de la responsabilidad de cualquier bufete grande. Eso duró hasta principios de la década de los ochenta, y los jueces se lo repartían como algo inherente a las obligaciones de la profesión. A él le había venido como anillo al dedo; era un liberal sureño de la vieja guardia, con cierta debilidad por los casos de derechos civiles. Seguía contando batallitas sobre cómo había sacado de la cárcel a manifestantes en los sesenta, en muchas ocasiones encerrados por delitos como tener el color de piel equivocado a la hora de escoger mesa en un restaurante. Así, si bien se opondría a un caso relacionado con drogas, podría sentirse atraído por otro que tuviera una chica llorando a lágrima viva y un falso arresto basado en prejuicios raciales.
No es que me topara a menudo con Carthy; dentro de la jerarquía del bufete, él ocupaba el Monte Olimpo, y muy rara vez se dignaba bajar los dos pisos que conducían al Hades donde estábamos los nuevos socios. A pesar de que yo trabajaba como una bestia —en general para olvidarme de haber nacido en Dothan, Alabama, donde mi adolescencia fue algo tan corriente que bien se podía haber recortado—, mi acceso a los dioses del bufete era restringido. Al llegar, tenía la impresión de que me hallaba en posesión de algún increíble don legal. Lo que descubrí en Carthy, Williams y Douglas fue que ser el chaval más listo de Dothan, Alabama, equivalía a ser el diamante más brillante en un charco de barro. Así que, de algún modo, el mero hecho de tener algo de qué hablar con un socio fundador era un estímulo para mis expectativas.
En el mismo instante en que se lo empecé a comentar supe que había dado en el blanco. Durante un momento, me preocupó incluso que él quisiera implicarse personalmente. Para Carthy, un tipo varias veces millonario, aceptar un caso como aquél equivalía a pasarse un par de horas frente a una carnicería agitando la hucha colorada del Ejército de Salvación, con la ventaja de no tener que exponerse a mojarse bajo la lluvia: algo, en definitiva, benéfico para el alma. Lo más seguro era que diera por hecho que aquella manifestación de generosidad legal no sería sino una pequeña diversión, que probablemente no llevaría más de unas pocas horas. El juzgado que se encargaba de los casos de drogas —una pequeña sala adyacente a la comisaría de policía, con capacidad para sólo una decena de personas— no era mayor que una puerta giratoria.
A la mañana siguiente fui a ver a Cáliz, y eso suponía un viaje a los recovecos más escondidos de la cárcel del condado de Fulton. El olor de ese sitio es la condensación atmosférica de todo lo aborrecible cuando las cosas van mal, horriblemente mal: se compone, a partes iguales, de miseria humana, sudor, burocracia indiferente, taquillas de metal, gente sin techo, policías obesos y luces fluorescentes que jamás se apagan. Un guardia poco hablador me condujo hasta una estancia indescriptible con dos sillas de metal y una gran mesa.
Cáliz apareció un par de minutos más tarde, y no tardé ni un segundo en darme cuenta de que me caía mal. Tenía poco más de veinte años, y ya gastaba esa mirada insolente y vacua de matón de poca monta. Sus ojos eran pozos de rabia distante, indicio de comportamiento sociópata. Todo aquello que aún le faltaba donde nos encontrábamos lo hallaría sin duda tras un par de años de estancia en esa escuela de crueldad que conocemos por prisión del Estado. Sacarle un relato completo del asunto fue imposible, pues su habilidad para la mentira fluía sin ningún esfuerzo. Me miró a los ojos, sin mostrar ninguna expresión de nada, y me dijo:
—No, man, la policía puso las drogas en el carro, you know? Yo nunca tomo drogas. Ni me acerco a ellas.
«Y una mierda», pensé, lo que en el fondo tampoco era la cuestión. La verdadera pregunta era por qué le habían registrado el coche en primer lugar, y por qué, tras un cruce de palabras breve y poco amigable, habían desmontado el asiento de atrás y habían rebuscado en su maletero. La mala educación y los desplantes no invalidan la constitución.
Enfrentar la palabra de Miguel Cáliz a la de la policía de Atlanta no sería un camino de rosas, aunque esa misma tarde me presentaron a los oficiales responsables de su arresto y comprobé que eran exactamente como me los había descrito. Fue en ese mismo instante cuando tuve la seguridad de que él saldría libre, sin que importara que fuera o no culpable. Ambos agentes eran un par de gilipollas malévolos que no se molestaban en disimular su pésimo temperamento. De hecho, se parecían mucho a Cáliz: eran matones que se ganaban la vida gracias al dolor de la sociedad. Por lo tanto, había sido una mera cuestión de naturaleza humana —la gente detesta que algo o alguien le muestre sus puntos flacos— que Cáliz les sacara lo peor de sí mismos: no les gustaban los latinos, no les gustaba Cáliz y, sobre todas las cosas, no les gustaba la gente a la que no podían meter miedo. Si conseguía reunir el jurado adecuado, no necesitaría más que invitarlos a echar una ojeada a ambos agentes para que Cáliz saliera libre.
Claro que nada de esto explica lo que sucedió después; cómo saqué a su novia a cenar, cómo por espacio de tres o cuatro horas la conversación fluyó con facilidad por temas de los que ella nada sabía: la facultad de Derecho, el verano que había pasado de mochilero por Europa —en realidad fueron sólo tres semanas, pero ya llevábamos un par de copas cuando tratamos el asunto—, y que el precio de una buena botella de vino no era nada comparado con otras cuestiones. A decir verdad, yo sabía muy poco de todos esos asuntos, pero ella me había observado con esos ojos brillantes de color azabache, y eso fue más que suficiente. Era una tarde húmeda de otoño, y ella se había pegado a mí mientras pasábamos frente a las tiendas de Buckhead, un barrio que, en justicia, ella no podía llamar suyo. Vestía lo que las chicas del gueto se ponen siempre cuando acuden a cualquier sitio: algo negro, demasiado ceñido y demasiado corto.
La palabra «seducción» implica la existencia de una víctima, y es demasiado confuso lo que sucedió a continuación para usarla aquí. Es cierto que me sorprendí a mí mismo preguntándome cómo sería perderse en su belleza, cómo sería verse en sus ojos brillantes y oscuros. Y también que unas horas después la invité a venir a casa —al hacerlo tartamudeé un poco, pero ella no pareció percatarse de ello—, mientras yo seguía diciéndome que sólo íbamos a hablar, a pasar un rato juntos. Pero ya dentro del apartamento ella se pegó a mí, y sentí sus senos contra mi pecho, y la estreché contra mi cuerpo, dispuesto a tratarla como al ángel que creía que era. Mi pecado no fue la lujuria. Mi pecado fue el pecado de Satán, que quiso ser como Dios. Aspiré a ser el salvador de la pedestre Violeta Ramírez y quise que ella me adorara por hacerlo.
A la mañana siguiente había un lío de sábanas a mi lado; su exquisito aroma femenino me envolvía mientras despertaba, dejándome mareado. Ella suspiró profundamente y, al darse la vuelta, su trasero de clara piel morena rozó mi cadera. Cerré los ojos y experimenté algo parecido a la euforia, aunque más hondo y más pegado a la tierra. Dormía de una forma tan profunda y apacible, que de nuevo me maravillé de que Dios, con su infinita capacidad para la ironía, a menudo empareje a ángeles como Violeta con fracasados como Cáliz. Tal vez me lo estaba tomando todo de forma demasiado romántica. Estoy seguro de que fue así, pues en aquel momento de mi vida aún conservaba esa capacidad. Tal vez a ella le iban los chicos malos. Tal vez la figura paterna tenía algo que ver en el hecho de que saliera con alguien como Cáliz. Tal vez ella era como yo, y sólo buscaba salvar a alguien que fuera como ella. Con certeza, Cáliz se ajustaba al modelo. La mente es infinitamente compleja.
Próximo fragmento: ' Esposas y amantes', de Jane Elizabeth Varley
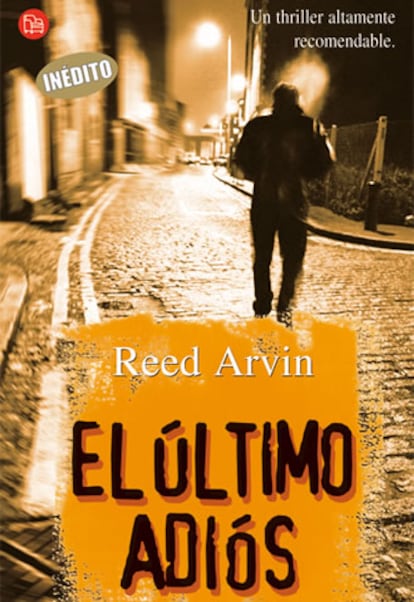
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































