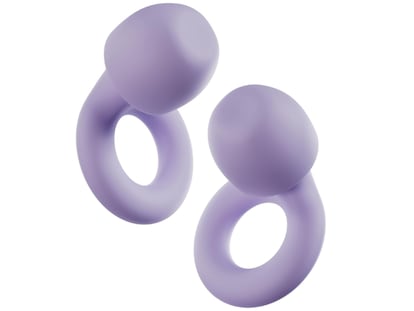El canto de las ballenas cumple las leyes de las lenguas humanas
Dos estudios muestran que la comunicación de mayoría de los cetáceos estudiados cumple los principios de eficacia y economía del lenguaje

“Los cantos de las ballenas jorobadas son la exhibición acústica más compleja del reino animal”, asegura Ellen Garland, bióloga marina de la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido). Solo cantan los machos, cuyas vocalizaciones pueden oírse a miles de kilómetros. Los de cada población entonan todos la misma canción, pero periódicamente aprenden una nueva tonada de una población, a veces hasta a 14.000 kilómetros de distancia, reemplazando a la suya. “Un logro que no se encuentra en ningún otro animal, excepto los humanos”, como lo califica esta investigadora. Junto a otros biólogos y lingüistas, Garland publica este jueves en Science un trabajo que muestra que las ballenas jorobadas siguen leyes básicas presentes en las lenguas humanas. Pero no solo ellas. Otro trabajo recién publicado en Science Advances confirma que la mayoría de los cetáceos cumplen los principios de eficacia y economía del lenguaje que hasta hace no mucho se creían únicamente humanos.
Garland desgrana por qué las ballenas jorobadas (o yubartas) maravillan por igual a los biólogos marinos y los lingüistas: “Estos cambios rápidos, en los que las canciones se propagan de una población a la siguiente, pueden ocurrir en toda una cuenca oceánica. Se trata de un cambio cultural a un ritmo grande y rápido”. La investigadora compara esta dinámica con la moda humana o las canciones pop: “La cultura es una parte realmente importante de la vida de las ballenas jorobadas y el canto es parte de ella”. El trabajo de Science del que es coautora es el resultado de ocho años grabando a los machos de una población de yubartas que vive en los mares de Nueva Caledonia (en el océano Pacífico). Buscaban detectar la estructura subyacente de sus cantos y si tenían alguna similitud con el lenguaje humano.
“Usamos exactamente las mismas pistas que utilizan los bebés para segmentar el canto de las ballenas”, explica Garland. Lograr esta segmentación en unidades organizadas de forma jerárquica (como los párrafos, frases, palabras, sílabas o fonemas humanos) es la gran aportación metodológica de esta investigación. “Tomamos las grabaciones de cada año, eliminamos toda la anotación humana y nos quedamos con una larga cadena de elementos sonoros (los bloques acústicos básicos del canto de las ballenas). Luego calculamos las probabilidades de transición entre cada dos elementos sonoros consecutivos en el año y cortamos cuando eran bajos”, añade. Esos cortes les permitieron dividir cada canto en secuencias segmentadas. “Luego observamos su distribución y descubrimos, sorprendentemente, que siguen la misma que se encuentra en todos los idiomas humanos”, completa la bióloga.
La lingüista de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel), Inbal Arnon, coautora del trabajo, explica la principal similitud que han encontrado entre cantos de ballenas jorobadas y habla humana: una regularidad conocida como distribución zipfiana. “Es un patrón de frecuencia particular que siguen las palabras en el lenguaje, donde la primera palabra es aproximadamente el doble de frecuente que la segunda palabra más frecuente, el triple que la tercera palabra más frecuente, y así sucesivamente”, explica.
Lo de zipfiana viene por George Kingsley Zipf, un lingüista que en los años cuarenta del siglo pasado descubrió y planteó una serie de leyes presentes en todos los idiomas humanos (y en otros ámbitos más allá de la lengua). Su aportación más conocida es la llamada ley de Zipf, que él denominó como ley generalizada de abreviación. En su versión más reducida dice que cuanto más larga es una palabra, menos va a utilizarse, es decir, existe una relación inversa entre longitud y frecuencia de uso. Por eso términos como el, la, y son más frecuentes que esdrújula o paralelepípedo. O por qué los estadounidenses prefieren decir L.A. que El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula, el nombre que le pusieron los españoles a Los Ángeles.
“Se ha demostrado que esta distribución ayuda al aprendizaje en los humanos, lo que sugiere que puede encontrarse en el lenguaje precisamente porque ayuda a aprender y a la transmisión a lo largo de generaciones. Si es así, esperaríamos encontrar una estructura similar en otros sistemas de comunicación que se transmiten culturalmente, como los de las ballenas jorobadas”, dice la lingüista israelí. Y eso es lo que Arnon, Garland y demás han encontrado: que las yubartas cumplen con la ley de Zipf. Y no son las únicas.
Entre la lingüística, la evolución cultural
Mason Youngblood es un joven investigador en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook (Estados Unidos) y su campo de la ciencia en plena efervescencia. Apoyado en la informática, computación avanzada, IA y algoritmos, investiga en el cruce de caminos entre la lingüística, la evolución cultural y el estudio de la conducta, tanto humana como animal. En Science Advances ha publicado un trabajo que, tras buscar, recopilar y analizar decenas de estudios anteriores sobre sistemas de comunicación de los cetáceos, reunió 610.000 elementos comunicativos (y sus pausas o silencios) de 65.511 secuencias grabadas a ejemplares de 16 especies de cetáceos, tanto barbados (yubartas, ballenas azules, rorcuales…) como dentados (delfines, orcas, cachalotes…). Y buscó si cumplían dos leyes básicas de las lenguas humanas: la de Zipf y otra igual de relevante, la ley de Menzerath. Esta se resume en que cuanto más larga es una secuencia (una frase, por ejemplo) más cortos son los elementos que la componen (las palabras, aquí).
Su descomunal trabajo de recopilación y análisis ha encontrado que, de las cinco especies para las que hay datos, dos de ellas cumplen la ley de Zipf, las jorobadas y las azules. El resultado es más contundente con la ley de Menzerath. De las 16 especies mejor estudiadas, 11 acortan los elementos básicos de su comunicación cuando lo que comunican tiene mayor duración. No solo cumplen con las normas, es que son más eficientes que los humanos. ¿Cuáles? Pues, entre ellas, de nuevo aparecen las ballenas jorobadas.
“Esto significa que algunas especies de ballenas comprimen sus vocalizaciones más que los humanos. En otras palabras, son más eficientes en el tiempo cuando se comunican entre sí”, explica Youngblood. El investigador cree que hay dos razones para que esto sea así: “En primer lugar, las ballenas vocalizan bajo el agua mientras contienen la respiración y tienen adaptaciones especializadas para hacerlo. Esto puede aumentar la importancia de la eficiencia: comunicarse lo más rápido posible. En segundo lugar, los lenguajes humanos contienen mucha más información que la comunicación de las ballenas y es mucho más difícil comprimir algo que contiene más información”.
El investigador Iván G. Torre, que no ha intervenido en ninguno de los dos trabajos, recuerda la importancia de la eficiencia en cualquier sistema de comunicación. “Las llamadas de peligro, por ejemplo, tienen que ser entendidas por todo el grupo, para no tener que ir avisando uno a uno, y lo más cortas posibles o te come el depredador”, dice Torre, que ha investigado la presencia de las leyes de Zipf y Menzerath, consideradas universales, en las lenguas humanas. “Son leyes que reflejan cómo la selección favorece la eficiencia”, añade Torre, que ahora trabaja en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la lingüística para Oracle. También recuerda que no es fácil lograr lo que han hecho. “En humanos es fácil segmentar, ahí tienes las palabras o las sílabas. Pero el trabajo con las yubartas abre la posibilidad de estudiar otros sistemas comunicativos animales”, sostiene.
Entre los cetáceos que cumplen la ley de Menzerath están los delfines mulares. El director de investigación del Instituto de Investigación del Delfín Mular (BDRI, por sus siglas en inglés), Bruno Díaz, se queda con la idea de que la selección natural ha optimizado la vocalización hacia la eficiencia. “Aunque ya se conocía esta similitud en especies como el delfín mular el que cetáceos de grupos diferentes exhiban estos patrones con efectos incluso más marcados que el habla humana, es sorprendente y sugiere que su sistema de comunicación ha evolucionado para maximizar la eficiencia en la transmisión de información en su entorno acústico”, dice Díaz, que lleva casi dos décadas estudiando la comunicación entre los delfines.
Uno de los mayores expertos en lingüística humana y comunicación animal es el director del Laboratorio de Lingüística Cuantitativa, Matemática y Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramón Ferrer i Cancho, que lleva lo que va de siglo trabajando en este ámbito. “Estos trabajos indican que los sistemas de comunicación y de vocalización de las especies en general están moldeados por la necesidad de reducir costes. Ahora bien, es otra cosa que lo hagan más o mejor que nosotros”, dice. Entre las varias limitaciones que ve en los dos trabajos, destaca una difícil de superar: “No conocemos la identidad de cada vocalizador. No saber quién vocaliza te puede estar ocultando un patrón subyacente”. Tampoco se conoce el contexto o el significado, elementos que afectan a la adherencia a las leyes de la lingüística. A pesar de ellos, Ferrer i Cancho destaca que, “si con tantas dificultades hemos encontrado algo así, imagina si supiésemos más y pudiéramos controlar más variables”.
El científico catalán termina con una idea que le parece obvia, pero que habría que destacar. Ni los autores ni los investigadores consultados identifican los cantos de las ballenas con el lenguaje humano, por lo pronto, porque desconocemos si incluyen significado, pero “lo que hace tiempo que no podemos decir es que el lenguaje humano es único”. Y concluye: “En cuanto a comunicación, una gran cantidad de especies producen secuencias y en estas secuencias, de forma natural, puede aparecer un cierto nivel de complejidad y no sabemos todavía cuál es este nivel. Somos más parecidos de lo que nos creemos”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma