Lecciones tras la muerte de un científico
El investigador Miquel Porta, que acaba de publicar el libro ‘Epidemiología cercana’, homenajea en este artículo al científico Judah Folkman
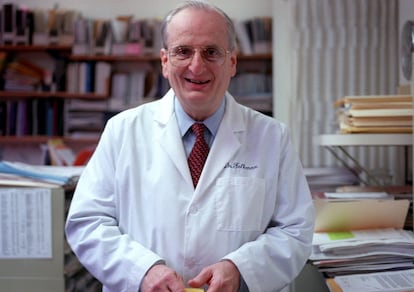
Mediodía del 15 de enero de 2008. Ese hombre grande que repentinamente ayer ha muerto, Judah Folkman, hace pocos años corrió a decir que estaba vivo.
Boston, 12 de noviembre de 2006. En un congreso de la American Association for Cancer Research (AACR), desde el escenario de la inmensa sala en penumbra, un hombre espigado nos habla afectuosamente, con una pasión tranquila, atento al millar de científicos y a lo que cada diapositiva debe contar. Nos tiene en su puño, fascinados con su ciencia y su carisma. Acabamos de romper a reír todos, con esa risa de felicidad cómplice y auténtica, la que en los congresos científicos solo provocan personas y hallazgos excepcionales.
Folkman nos acaba de decir: “Al oír aquello corrí hacia el micrófono para dejar claro que estaba vivo”. Y todos irrumpimos en una carcajada. Porque la anécdota que nos acaba de contar es honda y divertida (la cuento dos párrafos más abajo), y porque culmina una ponencia deslumbrante. Durante ella, Folkman ha desplegado los hallazgos de varias décadas de investigación prodigiosa: en sus diapositivas ha mostrado gráficas y esquemas, resultados cuantitativos, interpretaciones e ideas... y enfermos reales al filo de la muerte.
Hace varias décadas, Folkman y otros redescubrieron que los tumores generan pequeños vasos sanguíneos para nutrirse. Su trabajo fundó un nuevo campo de investigación y una clase nueva de fármacos, la terapia anti-angiogénica: fármacos que inhiben el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Algunos expertos desdeñaron sus estudios. Gajes del oficio. Tenaz, audaz, creativo, él y su equipo continuaron investigando.
La anécdota que Folkman nos acababa de contar ese 12 de noviembre es esta: “Hace unos meses”, dijo, “yo estaba en otro congreso, entre los oyentes, mientras un médico de una institución distinta a la nuestra presentaba los resultados de sus estudios, que confirmaban y ampliaban los de nuestro equipo. La audiencia estaba asombrada. Entonces a mi lado un desconocido murmuró maravillado: ‘¡Si Folkman estuviese vivo para verlo!’”. Carcajada nuestra. “Inmediatamente corrí al micrófono a dejar claro que estaba vivo”, prosiguió. Y tras nuestras nuevas risas, añadió: “Por suerte mía, al lado del micrófono estaba un buen compañero que me dijo: ‘Siéntate y mantén la boca cerrada, Judah, que lo vas a estropear todo’”. Más risas.
La anécdota puede parecer trivial o presuntuosa si no atendemos, primero, al tono llano con el que Folkman la relató. Y segundo, en especial, a que era parte de una ponencia compleja y preciosa, con una atención exquisita a los hechos que durante años había observado en sus estudios observacionales y experimentales, tanto en la poyata del laboratorio como en enfermos de verdad.
Durante su vida profesional muchas veces sus deseos, ideas e hipótesis chocaron con sus observaciones, contradichas aquellas por estudios diseñados y analizados de forma inmisericorde: solo el curso clínico de los pacientes importa. Una cultura clave en la cultura de los siglos XX y XXI.
Estas ideas resurgen ahora, cuando afortunadamente algunos descubren que deben hacerse estudios en la realidad, en poblaciones reales. Hace tantos años que la epidemiología y las especialidades clínicas lo hacen. Cada vez mejor. Con visiones causales dialécticas entre los estudios en los laboratorios, en los centros médicos y en poblaciones, entre los análisis mecanísticos y los pragmáticos. Impresionantes avances y déficits los que hemos vivido durante la pandemia. ¡Cuánto progreso es posible!
Mas hoy, 15 de enero de 2008, la ponencia de Folkman está lejos de mí. Llevo rato inmerso escribiendo un artículo científico. Contento y cansado, le echo un vistazo al correo electrónico. Y es entonces cuando la muerte de Folkman me golpea inexplicablemente. Leo: “Judah Folkman, doctor en medicina, catedrático de cirugía pediátrica y de biología celular en la Facultad de Medicina de Harvard, murió repentinamente este 14 de enero de 2008. Tenía 74 años. El descubrimiento fundamental del Dr. Folkman de que cortar el aporte sanguíneo a un tumor canceroso inhibía su crecimiento y su capacidad de propagarse revolucionó el tratamiento del cáncer y de la degeneración macular. Hoy, varios fármacos están aprobados...”.
El reconocimiento del obituario es preciso: ningún camino que un investigador médico emprenda es más arduo que el que parte de la inmensa fragmentación de datos de la biología y quiere llegar a curar la compleja enfermedad de un ser humano. Esperanzas de curar hay muchas, unas de buena fe, otras con escaso fundamento científico.
En el mismo congreso de la AACR, el profesor Michael Sporn dijo: “El Proyecto del Genoma Humano está intelectualmente en bancarrota cuando se trata de ofrecer soluciones a los pacientes”. La frase puede tomarse literalmente o no: tras estallar la burbuja genómica, la bancarrota de muchas empresas no fue solo intelectual, científica y ética sino también literal: económica. Sporn nos pedía que seamos menos acomodaticios y más creativos. Que logremos más hallazgos clínica y socialmente relevantes.
En 1998 el mismo Folkman había dicho: “Solo es en ratones”. Se refería a experimentos suyos que habían causado sensación tras un artículo en el New York Times, que explicaba como dos fármacos que Folkman había desarrollado erradicaban tumores en dichos animales de experimentación. Con una honestidad elemental, Folkman quería que no se extrapolasen a los enfermos descubrimientos suyos en ratones que todavía debían ponerse a prueba en personas. En el artículo del Times, nada menos que James Watson, premio Nobel por su propuesta sobre la estructura del ADN, proclamaba: “Judah va a curar el cáncer en dos años”. Una hipérbole todavía hoy demasiado común.
Se ha hecho tarde, debo salir pitando. De camino pienso: ¿por qué te golpea la muerte de alguien a quien solo escuchaste una vez? ¿Por su altura ética y científica, humana? Me digo que lo mismo puede ocurrirle a cualquier ciudadano interesado por la cultura.
Sí, solo soy un ciudadano más que vive la historia de su tiempo. Y entonces siento una inesperada gratitud: gracias, Judah, por esas décadas de lucha, por tu creatividad insolente, por tus descubrimientos y errores, y por esas risas de felicidad que tanto disfrutamos quienes nos ganamos la vida con uno de los mejores oficios del mundo.
Miquel Porta es médico, investigador del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y catedrático de salud pública en la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de Epidemiología cercana (Triacastela), libro del cual este artículo está adaptado.
Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































