Nicolás de Cusa, el tesoro de la ignorancia
El que fuera, quizá, el filósofo más importante del siglo XV, cultivó la teología y la investigación de la naturaleza. Para él, el máximo absoluto es Uno, la unidad universal del Ser es indiscutible


Lejos de ser una ignominia, la ignorancia es un tesoro. Un valor precioso y siempre presente que se custodia estudiando. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no sabemos. Nicolás de Cusa es quizá el filósofo más importante del siglo XV. Se forma como jurista, pero sus intereses desbordan el marco de las especialidades. Acaba en la teología, que entonces era la ciencia dominante. Cultiva las matemáticas y la astronomía. Estudia en la hermosa ciudad de Padua, desde donde se puede navegar hasta Venecia. Conoce los frescos de Giotto y, como el pintor, pretende reformar su disciplina. Escribe un libro inmortal donde esboza la nueva perspectiva. Un libro oriental donde se vislumbra una meta, tan antigua como la filosofía, la conciliación de los opuestos.
Sus amigos italianos lo llamaban Cusanus, porque había nacido en Kues, junto al Mosela. Negó que la Tierra estuviera en reposo en el centro del cosmos y amplió el universo hasta el infinito, un siglo antes de que lo hiciera Giordano Bruno (de cuyas ideas beberían los jóvenes románticos Hamann, Goethe y Schelling). En su biblioteca, que todavía puede visitarse, se encuentra una importante colección de escritos de Ramón Llull y buena parte de la obra del Maestro Eckhart. A los dos leyó e imitó. Lo inspiraron también Proclo y Dionisio Areopagita (teólogo bizantino del siglo VI, traducido por Scotus Erigena), del que heredó la teología negativa. Fue hechizado por un motivo filosófico, que es a la vez místico, psicodélico y matemático: la unidad de todas las cosas.
Nace en 1401. Una familia noble se ocupa de su educación. Aprende el amor por el mundo greco-romano y por la mística neoplatónica, la idea de una fuerza vivificante informadora de todas las cosas. A los 15 años se matricula en la Universidad de Heidelberg como estudiante de artes liberales. Pero no encaja con el clima intelectual, dominado por los nominalistas. Dos años después inicia en Padua los estudios de derecho, doctorándose en 1423. En 1425 se matricula en teología en la Universidad de Colonia, donde conoce las doctrinas de Alberto Magno y Raimundo Lulio. Al año siguiente es nombrado secretario del cardenal Orsini. Entra en contacto con la política eclesiástica y los humanistas, descubre códices antiguos, inéditos de Cicerón y comedias de Plauto, se gana fama de erudito. Se ordena sacerdote en 1430. Recibe el beneficio eclesiástico de una canonjía e inicia su actividad como predicador. Participa en el Concilio de Basilea y empieza a ganar prestigio. Nunca será un sabio de gabinete. Se implica en los grandes problemas de su época. Defiende la primacía del concilio sobre el Papa y luego lo contrario. Promueve una reforma del Imperio. Cultiva la teología y la investigación de la naturaleza. Trabaja en la reforma del calendario litúrgico y, como Leibniz, viaja constantemente, por el Imperio y por Italia, realizando tareas diplomáticas como legado pontificio. A pesar de todo ese ajetreo, sabe reservarse semanas para el estudio y la meditación. En 1437 lo encontramos en Constantinopla con el encargo de negociar con el Emperador y las autoridades eclesiásticas griegas su participación en el Concilio de Ferrara, donde se pretende sellar la unión con los ortodoxos y acabar con el cisma de Oriente. Una tentativa que finalmente fracasa.

Trabaja en Alemania por la unidad del occidente cristiano y, como reconocimiento a su intensa labor política y diplomática, es nombrado cardenal en 1448, dos años después, obispo de Brixen (Tirol). Todo ese ajetreo no le impide escribir De docta ignorantia (1440), De Deo abscondito (1445) y otras obras, entre las que destaca una apología de la docta ignorancia, donde se defiende de la acusación de herejía por parte del rector de la Universidad de Heidelberg. En 1450 ven la luz varias obras matemáticas y los tres Libros del idiota, deliciosos diálogos filosóficos y teológicos.
De 1450 a 1452 viaja como legado pontificio por Europa Central, visita más de cincuenta conventos y monasterios. Toma posesión de su sede episcopal en Brixen, donde no era el candidato del capítulo catedralicio ni de la autoridad política, por lo que le surgen numerosos enemigos. Allí se cumple lo que decía Thomas De Quincey de los grandes filósofos. No eres uno de ellos si no han intentado asesinarte. El duque Segismundo atenta contra su vida y tiene que huir. Meses después la fortaleza en la que se encuentra es atacada por el duque. Firma la rendición. Renuncia a la diócesis y se refugia en Roma. Pio II lo nombra camarlengo y vicario general para el Lazio. Desde entonces interviene activamente en la política de los estados pontificios. En 1463 es nombrado por el papa gobernador de Orvieto. Mientras tanto, ha escrito De visione Dei y De pace fidei y De beryllo, tres obras fundamentales. Se confirma que los tiempos tumultuosos suscitan más la creatividad que los tiempos de paz. Muere en 1464, en compañía de Pío II, cuando va al encuentro de la flota de la cruzada cristiana contra los turcos (tres días después muere el papa). Cusa es enterrado en San Pietro in Vincoli, donde reposa su cuerpo, salvo su corazón, que quiso que fuera trasladado a su ciudad natal.
Saberse doctísimo en la ignorancia
Cusa explica de qué manera saber es ignorar. Una postura que anticipa la de Popper: toda ciencia es falsable, antes o después se mostrará falsa; y así, de falsedad en falsedad, vamos avanzando. De modo parecido a como la enfermedad engaña al justo, el saber engaña al inadvertido, inflando su ego, cegándolo al hecho de que lo único que podemos saber es que no sabemos. Esa ignorancia es un tesoro que hay que custodiar celosamente. Y, ¿cómo hacerlo? Mediante el estudio y el aprendizaje, de modo que esa ignorancia sea docta (o enciclopédica, como diría Huxley). En un mundo de expertos, vemos qué poco espacio queda para esta perspectiva, humilde y ambiciosa al mismo tiempo.
Lo infinito, por escapar a toda proporción, nos es desconocido. Pero el infinito ha entrado en las matemáticas (fundamento de todas las ciencias), y éstas no saben vivir sin él. Desde Gödel lo sabemos. El infinito es indomable, sin embargo, resulta esencial para la creatividad matemática. Pitágoras pensaba que las cosas eran inteligibles debido al poder de los números. La proporción indica conveniencia con algo único, y a la vez, alteridad con lo plural. Para Cusa el máximo absoluto es Uno. La unidad universal del Ser es indiscutible. Todas las cosas están en él, y él mismo está en todas las cosas. Esa es la magia recíproca de lo real. Un ejército de correspondencias. Pero hay más. “El universo no tiene subsistencia más que contraído en la pluralidad”. El máximo es el Uno, a la vez contracto y absoluto, que llamamos persona.
Elevando el entendimiento sobre la gravedad de las palabras, Cusa espera abrir el camino a los ingenios corrientes, que el lector de su opúsculo “ascienda” hacia el intelecto puro, a la inaprensible verdad. Para semejante ambición, los números se muestran impotentes. No hay proporción alguna entre lo finito y lo infinito. Y, de un modo muy cuántico, afirma: “Siempre permanecerán diferentes la medida y lo medido”. Medir es confundir, perturbar lo medido. Kant lo dirá de otro modo. La cosa en sí es inaccesible. Cusa insiste: “La verdad no está sujeta a un más o un menos, es algo indivisible, no se puede medir con exactitud ninguna cosa que no sea ella misma lo verdadero”. Con otras palabras, eso afirman Nisargadatta y Maurice Frydman: sólo se puede conocer lo falso, lo verdadero hay que serlo. Cusa pone como ejemplo el círculo, de naturaleza indivisible, que sólo puede medir torpemente el no-círculo (mediante los infinitesimales). El polígono se acerca al círculo si se multiplican sus ángulos, pero nunca lo suficiente. “El entendimiento, que no es la verdad, no comprende la verdad con exactitud”. Cusa descarta que las ciencias, que se harán matematizantes con Galileo y Descartes, puedan conocer la verdad. “La quididad de las cosas es inalcanzable. Y cuanto más profundamente doctos seamos en esta ignorancia, tanto más nos acercaremos a la misma verdad”.
La unidad no es un número, es aquello que hace posible todos los números. La unidad es Dios, y resulta innombrable. El número, que es un ente de razón, presupone la unidad. La pluralidad de las cosas desciende de esa unidad infinita y ambas están relacionadas de tal manera, que sin ella no podría existir. Lo importante no puede decirse ni pensarse, trasciende el entendimiento, que es torpe a la hora de combinar contradicciones (Cusa anticipa a Wittgenstein). Y refuerza su apuesta contra el racionalismo: “el máximo no es posible alcanzarlo de otra manera que incomprensiblemente”. El entendimiento no sabe, pero la vida sí. La docta ignorancia intuye que esa unidad existe necesariamente (aquí Spinoza). Además, el máximo y el mínimo absoluto coinciden. “Quitando el número cesa la discreción, el orden, la proporción, la armonía y la misma pluralidad de los entes”. Sólo le falta citar a Averroes, cosa que no hace, pero está en la misma danza.
Unidad es trinidad. La idea la atribuye a Pitágoras, el primero de los filósofos. Los tres mundos védicos, los tres hilos del sāṃkhya, la Trinidad cristiana. La desigualdad es posterior por naturaleza a la igualdad, nos dice, lo cual se prueba por deducción. Toda generación, toda evolución, es repetición del primer desdoblamiento de la unidad. El Uno se convierte en dos. Y juntos, el uno y el dos, forman el tres. Si se quiere ascender al conocimiento de lo divino (y profundizar en la docta ignorancia) hay que desembarazarse de círculos y esferas (evitar la “tentación geométrica”). El Uno, máximo simple, no es ni una voluminosa esfera, ni un triángulo plano, ni una recta simple.[1] “Si hubiera una línea infinita, sería recta, sería triángulo, sería círculo y también esfera.” Cusa dedica tres capítulos a demostrarlo. Y cita al Areopagita e Ibn Gabirol, un hispanojudío malagueño que armonizó el pensamiento hebreo con el neoplatonismo. “Todos los sabios convienen en que las ciencias no conocen al Creador y sólo él conoce lo que es”. Las palabras y los símbolos son impotentes. Sólo la ironía permite el acercamiento a lo divino.
Decir la que unidad es trinidad es afirmar que el accidente es sustancia, el cuerpo espíritu, el movimiento quietud. Cualquier cosa es en sí misma todas las cosas. El Uno no puede entenderse rectamente sino como trino: lo inteligente, lo inteligible y el entender mismo. Indivisión, discreción y conexión. Mínimo, máximo y unión. Para Dionisio, por otro lado, “el concepto de Dios se aproxima más a la nada que a algo”. La genuina ignorancia así lo enseña: que parezca nada el máximo incomprensible.
El hijo hace al padre tanto como el padre al hijo (la imagen es de Nāgārjuna). La criatura también hace al creador, y por la criatura (por todas ellas), se puede intuir qué sería el Creador. La búsqueda de lo elemental es la búsqueda de lo máximo. “Si quisiéramos concebir las medidas de todas las cantidades mensurables por medio de la longitud, sería necesario tener una línea infinita máxima, con la que coincidiera el mínimo”.
Cusa se recrea en un motivo geométrico trinitario: centro, diámetro y circunferencia. El centro es circunferencia. Un centro infinito que está fuera de todas las cosas, porque es una circunferencia infinita, y penetra todas las cosas, porque es diámetro infinito. Es principio de todas las cosas porque es centro, fin de todas las cosas porque es circunferencia, medio porque es diámetro. Quien da el ser es el centro, quien gobierna el diámetro y quien conserva la circunferencia. Resuena aquí la trinidad hindú: Brahmā, Śiva y Viṣṇu.
Dios es la absoluta necesidad y esa necesidad se derrama en el universo en forma de amor. Por eso todos los seres, que nacieron de ella, tienden al amor. Respecto a su Nombre, ninguno le conviene, pues cada uno impone su singularidad. Sería necesario designarlo con todos los nombres. O que todas las cosas se designaran con su nombre. Abolición del lenguaje (si todas las cosas se llaman igual, deja de haber nombres). Unidad radical de todas las cosas en Dios, por Dios, hacia Dios. Una unidad que desborda al entendimiento. No se puede pensar por ser “elemental”. Si el análisis es descomposición en elementos, el elemento es inanalizable. Una unidad que no se opone a la alteridad ni a la pluralidad, sino que las antecede, es previa a toda oposición y en ella no existe lo otro o lo diverso. Una fuerza que complica y explica las cosas. Y cita el nombre de cuatro letras de la mística hebrea (YHVH), propio e inefable.
Unidad y presencia máxima: el método de la docta ignorancia
El dios escondido se alcanza mejor con la docta ignorancia. Es decir, “creyendo que éste, a quien adoran como uno, es todas las cosas”. Ese uno es una luz que no es una luz. ¿Qué se quiere decir? Que no es una luz en el sentido corporal, como algo que se opone a las tinieblas. Sino que las tinieblas mismas albergan esa luz. De ahí que nuestra ignorancia, que puede compararse a las tinieblas, sea sagrada.
En las tinieblas de la ignorancia hay siempre una luz. Y esa luz se advierte mejor mediante una teología negativa, que es un modo de ir apartando obstáculos. “Hablamos con más verdad mediante la remoción”, nos dice, siguiendo al Areopagita. “Él no es verdad, ni entendimiento, ni luz, ni cualquier otra cosa que pueda ser dicha… No es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Tampoco es, en cuanto infinidad, ni creadora, ni engendrada.” Esa eternidad no puede entenderse como generadora sino como “afirmativa de la unidad o presencia máxima”. Aquí Cusa anticipa a Spinoza y Nishida, cuyas filosofías orbitan en torno a la unidad. Una unidad inaprensible intelectualmente, pero experimentable con la navaja de la intuición. Presencia frente a causalidad. Y dice, al modo oriental, que esa unidad o presencia máxima es un “principio sin principio”.
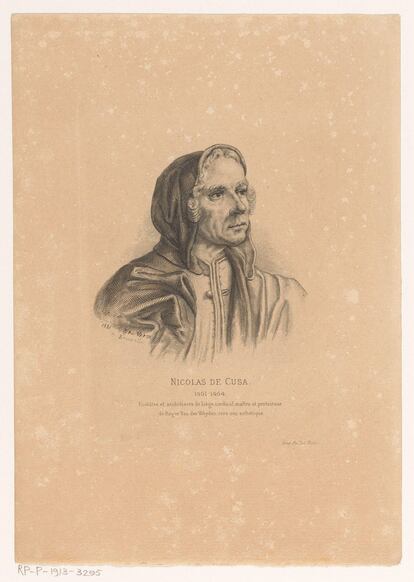
En este punto, Cusa establece el nexo con la teología cristiana. Esa infinidad pertenece a una persona tanto como a las otras. Y, en tanto que “una”, es cosa del Padre. Y, en tanto que igualdad de la unidad, pertenece al Hijo. Y, en cuanto vínculo y conexión de todas las cosas, pertenece al Espíritu Santo. Unidad, igualdad (entre los seres: eso eres tú) y correspondencia. “Y esa infinidad y eternidad es cualquiera de las tres personas y viceversa, cualquier persona es infinidad y eternidad.” Según la teología negativa no se halla en Dios otra cosa que infinidad. Una infinidad “que no es cognoscible en el siglo, ni en el futuro, ya que toda criatura está en tinieblas respecto a ella, la cual sólo es conocida por sí misma”. Para conocer lo real hay que desconocerse. Parece aludir a la desnudez de la que hablará Fray Juan de la Cruz. En cierto sentido, hay que dejar de ser criatura para ser simplemente lo que es, el Sí mismo, para decirlo al modo hindú. Imponente desafío. Solución radical.
Las negaciones son verdaderas, las afirmaciones insuficientes. Y la negación es más efectiva porque quita obstáculos, porque no crea los ídolos del culto, y evita los del lenguaje y el pensamiento. Esa ironía respecto a lo simbólico es la llave de la teología negativa. “No es esto, no es aquello”, como dicen las upaniṣad. Esa es la docta ignorancia. “La exactitud de la verdad luce incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia.” Una ignorancia, eso sí, confiada.
Conviene ser doctos en alguna ignorancia
Saber que no se sabe ya es algo. El proceso de conocer es un proceso interminable y sembrado de conjeturas. De hecho, lo que hacen las ciencias es eso, sembrar conjeturas, y ver si fructifican. El planteamiento se encuadra también en la intuición socrática. Lo divino no puede alcanzarse mediante el entendimiento, tampoco con el lenguaje. Pero esa Trascendencia mayúscula se ha hecho minúscula y se da en todas las cosas vivientes. Está contraída en ellas (lo que explicaría su dinamismo). De ahí que las cosas mismas sean también inalcanzables y nunca las podamos comprender plenamente. En ellas reside algo que se nos resiste. Reconocerlo es docta ignorancia. Sin embargo, eso irreductible que hay en todas las cosas se puede experimentar es uno mismo. Esa sería la solución india al problema que platea Cusa y que parece acariciar cuando se pone místico. En ese sentido, experiencial, algo se puede saber (experimentar) del infinito divino.
No hay dos cosas iguales. Dos cosas no pueden convenir en número, composición, y proporción. De ahí que haya que renunciar a la retórica de lo elemental, a la idea atomista de que hay unos “ladrillos” de lo real. También, como hemos visto, a la “tentación geométrica”. Cada cosa es única. Las matemáticas son impotentes ante ese carácter singular de las cosas. “La criatura ha sido hecha por Dios para que sea una, discreta y unida al universo, y cuanto más sea una, más semejante a Dios será”. Y cita a un sabio que no identifica: “Dios es oposición a la nada por medio del ente”. La criatura es creada por el ser máximo, y en el máximo, es lo mismo ser, hacer y crear. ¿Cómo se podría entender que la criatura no sea eterna siendo Dios eterno y, más aún, la misma eternidad? La misma criatura es el ser de Dios. De lo cual se infiere que toda criatura es perfecta, aunque parezca menos perfecta en relación a otras. Pero, ¿cómo entender que Dios es la forma del ser y, sin embargo, no se mezcla con la criatura? (por ser imposible la proporción entre lo finito y lo infinito). “Todo ser creado se aquieta en su perfección”. Cusa parece aquí un maestro de yoga. “Quítese a Dios de la criatura y no quedará nada”.
Nuestro filósofo acaricia el panteísmo (coqueteo que le procura una acusación de herejía). “Dios es inmenso, no está en el Sol, ni en la Luna, aunque sea en ellos. Dios es la absoluta quididad del mundo. Y el universo es esta misma quididad contracta.” Cusa comenta la famosa sentencia de Anaxágoras (“aquella verdad”): Todo está en todo. “Dios está en las cosas de manera tal, que todas las cosas están en él mismo. El universo, que es unidad, precedió a todas las cosas, para que cualquier cosa pudiera estar en cualquier otra”. Y siguiendo al Platón del Timeo afirma: “Pues el universo es la misma criatura, y cada cosa recibe todas las cosas.”
El dios escondido quiere ser buscado
De la búsqueda de Dios es un opúsculo escrito en 1445. Dios quiere algo, y ese algo es ser buscado (a ser posible encontrado). Esa búsqueda no es fácil, pero disponemos de una ventaja: somos atraídos por su gracia. La vida es como el juego del escondite. Dios es como ese niño que se esconde, pero deja indicios para que lo encuentren. Ha concedido un tiempo a cada uno para que lo rastree y, si es posible, se adhiera a él. Todo otro propósito vital es vano. Aunque está oculto, Dios no está lejos de nadie, ya que “en él somos, vivimos y nos movemos”.
El primer paso es asumir que ningún argumento puede probarlo. Intelectualmente es inconcebible. La abstracción intelectual no puede asirlo. No es posible concebir nada semejante a Dios. Entonces, ¿cuál será nuestro punto de apoyo para iniciar la búsqueda? Su propio nombre, “theos”, nos da una pista. Cusa hace una curiosa etimología: “Theoro quiere decir veo y corro. Así, el que busca debe correr por medio de la vista, de forma que en todas las cosas pueda percibir al “theon” vidente.” Parece sugerir una suerte de meditación soleada. La visión muestra los primeros pasos, mediante ella podemos avanzar “para luego ampliar la visión sensible a la intelectual, que sirve de escalera de ascenso.” Veamos cómo.
La visión “se produce mediante un cierto espíritu lúcido y claro que desciende de lo alto del cerebro al órgano del ojo”. La visión en sí no pertenece al ámbito de las cosas visibles. La vista no tiene color y, para ver el color y que su juicio sea libre, no debe estar restringida por ningún color. Pero, cuando contemplamos con el intelecto el mundo de lo visible, vemos que los colores desconocen la vista, pues que no pueden entender nada que no esté coloreado. Y entre todos los nombres que pueden darse en el ámbito del color, ninguno conviene a la vista. Y se dirá que la vista es más bella que cualquier color, pues ella puede captar la belleza. De dónde todas las cosas visibles afirmarán que su rey no es ningún color particular, sino la vista misma.
Si proseguimos hacia arriba, vemos que el intelecto está por encima de todas las cosas inteligibles. Las cosas razonables son aprehendidas por el intelecto, pero el intelecto no se encuentra en el ámbito o nivel de las cosas razonables. Ya que el intelecto viene a ser como el ojo y las cosas razonables como los colores. El intelecto juzga una razón necesaria, otra contingente. Otra posible, otra imposible, la de más allá sofística, aparente o tópica (como la vista discrimina los colores). Así pues, en la región de las razones no se encuentra el intelecto, sino por encima de ella.
Las naturalezas intelectuales no pueden negar que por encima de ellas hay un rey. Y se le da el nombre de “theon” o dios. “Sin embargo, en todo el nivel de las potencias intelectuales no hay nada que se asemeje el rey mismo”. Su naturaleza es antecedente a toda operación intelectual. Aquí Cusa se rinde al platonismo, aunque, en buena lógica, podría no haberlo hecho. Simplicidad, belleza, virtud y bondad, “ya que todo lo que habita en una naturaleza intelectual es, comparado con él, sombra y vacuidad de potencia, grosería y pequeñez.”
Es posible recorrer el camino a través del cual se encuentra a Dios por medio de la vista, la sensación, la razón y el intelecto. “Es rey de la naturaleza intelectual, que tiene su reino en lo racional. Y lo racional, a su vez, reina en lo sensual, y lo sensual en el mundo de las cosas sensibles, al frente del cual están otros reyes como la vista y el oído. Todos estos reyes tienen como misión el discernir, observar o contemplar (”theorizar”), hasta llegar al rey de reyes, que es la misma contemplación y el mismo “theos”, que tiene bajo su poder todos los reyes, y de quien todos los reyes tienen lo que tienen, poder, belleza, entidad, apacibilidad, alegría, vida y bien”.
Theos, como se dijo, es contemplación y carrera, ve todas las cosas, está en todas las cosas y discurre por todas las cosas. A él señalan todas las cosas. Es el principio del flujo en el que nos movemos, su medio y su fin. Y Cusa anima al lector a que se esfuerce en su contemplación, “ya que no puede no ser encontrado, si es rectamente buscado, el que está en todas partes”.
Sobre las cosas del mundo concurre una doble luz. Una luz interna a las cosas mismas, que permite ver, y una luz que las ilumina desde fuera. Ambas son divinas. La luz de los diferentes órganos de los sentidos es una y la misma luz, y es también la luz del intelecto, que permite discernir las cosas. De modo que esa misma luz, que es la luz del conocimiento. Y, de un modo muy hindú, afirma que “no somos nosotros los que conocemos, sino más bien él mismo el que conoce a través nuestro”. El universo como el conocimiento que se conoce a sí mismo. Una tarea que se lleva a cabo a través de cada uno los seres. Y, aunque sea para nosotros desconocida la resultante de todo ese conocimiento, somos movidos por su luz. Simplemente hay que ser hospitalarios con esa luz, dejarse llevar por ella con la sensación, siempre presente, de que no es nuestra. Participando de esa simplicidad divina, se van quitando obstáculos, apartando egos, manías, obsesiones. Por eso los soberbios y presuntuosos, los que ocupan las cátedras del saber, los que confían en su propio ingenio y desconocen el tesoro de la ignorancia, son los que están más lejos de él. “Ese espíritu ascendente, contemplativo, tiene la virtud del fuego. Ha sido enviado por Dios para que arda y crezca su llama. Y crece cuando es excitado por el asombro”. Ese fuego es avivado por el viento exterior de la diversidad de las cosas, “haciendo crecer nuestro amor, admiración y sorpresa por esa sabiduría que ordenó maravillosamente las cosas”.
El opúsculo se cierra con una última propuesta, con otra vía para esa ascensión theórica. La vía de la sustracción. Al igual que el escultor rechaza del trozo de madera todo lo que no convenga al rostro del rey, el buscador rechazará todo lo que no convenga a ese ser de “admirable sutileza” que está buscando. Rechaza el cuerpo diciendo que dios no es el cuerpo. Rechaza los sentidos. Rechaza el sentido común, la fantasía y la imaginación. Rechaza incluso el intelecto, que tiene límites en su virtud. Y busca más allá. Dicho al modo hindú, el Sí mismo no es ni el cuerpo ni la mente. Hay que desactivar la mente para que el Sí mismo resplandezca en su luminosidad. “Te gozarás de haberlo encontrado más allá de toda tu intimidad como fuente del bien, de quien fluye hacia ti todo lo que tienes.” Y parece hablar de la meditación cuando afirma: “te vuelves hacia él mismo dentro de ti, entrando en ti cada día más profundamente, dejando todas las cosas que están fuera, a fin de que puedas aprehenderlo.”
[1] Más tarde, concibe a Dios como una esfera. Los monjes de Tegernsse se quejaron de que no podían verlo de ese modo y le pidieron una lente con la cual hacerlo. Entonces escribió De beryllo, un libro que puede servir de lente. Esta obra antecede a sus grandes obras de madurez: Lo no otro (1462), El juego del globo (1463) y La caza de la sabiduría (1463).
Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































