Fernanda Trías: “Muchas mujeres aún no pueden nombrar la rabia, la sienten y la reprimen”
La autora uruguaya, celebrada internacionalmente por su novela ‘Mugre Rosa’ del 2020, publica este año ‘El Monte de las furias’, una historia sobre la ira de una mujer que cuida de las montañas andinas


Las montañas de los Andes han encontrado una nueva voz poética. En la cima de una de ellas danzan los frailejones, se retuercen los gusanos, se enloquecen las abejas. Una montaña que “por las noches fantaseaba con la calma de las viejas cordilleras”, y que “quería, por ejemplo, entender a los hombres”. Esta es la montaña de Fernanda Trías (Montevideo, 48 años), escritora uruguaya radicada hace diez años en Bogotá, y quien publica este mes El Monte de las Furias (Random House), una novela donde una mujer y una montaña andina entran en un proceso místico de conocerse y cuidarse. “Yo no vivo en la montaña sino con ella, y esa diferencia es más que una palabra”, escribe la protagonista en su diario.
Trías, autora de tres novelas previas, es conocida internacionalmente por la premiada Mugre Rosa (2020), traducida a más de una decena de idiomas, un libro que no era del todo ciencia ficción pero tampoco realismo. En El Monte de las Furias pasa algo parecido, hay una mezcla de gótico andino, de fantástico, incluso de ecofeminismo, sin ser del todo lo uno ni lo otro. “No me gusta respetar los géneros, me gusta irrespetar”, dice la autora al presentar su libro en Bogotá en la librería Ficciones. El Monte de las Furias ya está disponible en Colombia y España, está en proceso de llegar a las librerías de Uruguay, y en marzo estará en Chile, México y Perú. Trías habló con EL PAÍS de su libro, donde vuelve a tocar temas de sus novelas pasadas, como la maternidad, pero con emociones nuevas, como la ira.
Pregunta. Una de dos protagonistas en este libro es la montaña andina, la primera vez que aparece en su universo literario, que estaba más ubicado en el Río de la Plata. ¿Cómo está influyendo la cordillera a su obra?
Respuesta. En marzo de este año se cumplen diez años desde que yo llegué a Bogotá, y tuvieron que pasar años para que yo incorporara al paisaje colombiano, y sintiera que podía escribir de eso. Fue muy orgánico. Siempre está esa pregunta de quién puede narrar qué, pero yo ya la había integrado, la montaña, digerido, y me podía salir de manera natural. Era importante, en todo caso, que toda la influencia colombiana saliera trasmutada por la mezcla de donde vengo yo. No como una representación mimética, no queriendo ser fiel a la realidad, no quería ser una escritora colombiana. Simplemente quiero poner quien soy yo, y Colombia me atraviesa de forma importante. Yo estoy echando raíces acá, forma parte de mi identidad ya, y necesitaba que la mezcla de quien soy se derramara sobre la escritura.
P. Por eso vemos en la novela mezcladas referencias colombianas y uruguayas, como frailejones o yarumos al lado de choripanes
R. ¡O con el carpincho! [risas]. Pero bueno, yo no me voy a emocionar escribiendo un libro si no estoy asumiendo algún riesgo. Acá yo sentía que me metía en un riesgo totalmente distinto a los anteriores, que tenía que ver con trabajar ese ‘no lugar’, una zona que funciona con sus propias reglas, con su propia habla, a ver cómo cuajaba. Por eso en el libro no hay una ubicación precisa.
La montaña quería sentirse hermosa. Tuvo envidia de los picos más altos, que atraían las miradas; de las nieves eternas a las que cantaban los poetas; de los volcanes en erupción, furiosos y urgentes.El monte de las furias, Fernanda Trías
P. Sin embargo en este libro hay unos ‘hombres de la montaña’, que no tienen nombre pero parecieran hacer referencia a grupos armados de la historia colombiana. ¿Permea la historia de la guerra la escritura de libro?
R. Sí, es una violencia que te va permeando acá sutilmente, lentamente. Desde que llegué en 2015 a Colombia me he interesado mucho por entender esa violencia, y siento que hay algo muy particular e interesante entre la violencia del conflicto armado—o lo que llamo la violencia de los hombres— y este paisaje tan impenetrable de Colombia. Hay una conexión fuerte: el paisaje colombiano de alguna forma habilita parte de lo que pasó. Como uruguaya, yo no entendía que una guerrilla entera estuviera en el monte y de verdad nadie los pudiera ver. Para entender que eso es posible, hay que entender ese paisaje de Colombia. La violencia puede desaparecer y aparecer porque hay sectores del territorio que no se entienden del todo.
P. La otra protagonista en la novela es una mujer que parece estar huyendo de la violencia, pero no la de los armados específicamente, sino la de su madre que la golpeaba
R. Pero también porque hay un gran desamparo a esta familia. Abuela, madre e hija han tenido que sobrevivir en medio de un gran desamparo estatal. No hay un Estado que venga a proveer el mínimo, no hay acceso a cosas básicas. Esto ya es algo de la realidad latinoamericana, estos linajes familiares que muchas veces son de mujeres solas porque los padres no se hacen cargo. Y en Colombia, en específico, hay muchas familias sin hombres, porque hermanos o padres se unían a alguno de los grupos armados, o los mataban. Leyendo el Informe final de la Comisión de la Verdad, el tomo de infancias me impactó muchísimo, la vida de los niños se transforma completamente. En el caso de la novela, ella dice que ella no conoció a su padre, porque era del ejército y murió en una salida, y su madre no conoció a su padre, y así...
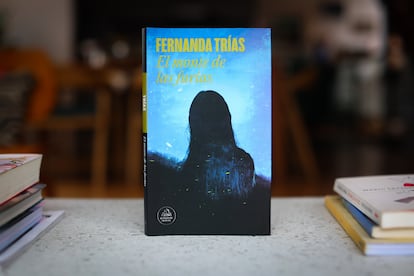
P. La protagonista carga, dice la novela, ‘con un veneno’. ¿De dónde viene ese veneno?
R. Es esta violencia interna, esta rabia. Para mí era importante que la palabra furia estuviera en el título. Hay una emoción central en mis novelas a partir de la que trabajo, que va generando el hilo central, y antes ha sido el miedo. Pero esta vez yo estaba trabajando con la ira, una ira que viene de muchos lados, que viene de la rabia de decir: ‘¿Porqué me tocó así?´ Si empiezo a escarbar mucho en esa rabia, llego al inicio, de: ‘Me tocó nacer aquí, y yo no pedí nacer’. La protagonista va acumulando iras, sensaciones de injusticia, sensaciones de maltrato. Y, como pasa con mucha gente, se hace daño. Ella se redirige esas mismas violencias hacia sí misma, hacia su cuerpo, reproduce otras violencias internalizadas sobre sí, otra vez y otra vez.
P. ¿De dónde viene su ira? ¿De ese abandono estatal?
R. No creo que la protagonista lo vea así, que diga que la culpa de todo la tiene el capitalismo. Creo que ella ve en el origen de todo su dolor a su madre, el maltrato de su madre. Pero incluso si empiezas a entender la historia de la madre, que no tenía trabajo, que no tenía garantías de nada, puedes llegar más allá. Es muy fácil decir la culpa de todo la tuvo la madre, pero la realidad es más compleja. Hay iras transgeneracionales, la madre llora y llora que es otra forma de procesar la ira. La rabia es una emoción que nos está negada a nosotras las mujeres. Si sentimos rabia entonces somos unas locas furiosas feministas cuando tendríamos que ser dulces y suaves. Yo siento mucha rabia solo mirando las noticias. A veces tengo que dejar mirar lo que está pasando en el mundo porque no puedo procesar esa rabia que siento, mezclada con impotencia y frustración. Las feministas dicen que tenemos rabia y tenemos derecho a tener rabia, y tenemos que hacer cosas con eso como intentar cambiar algo. Pueden apropiarse de esa rabia y nombrarla. Pero muchas mujeres aún no pueden nombrar la rabia, la sienten y la reprimen. Y tiene que salir esa rabia, y ahí sale el veneno del libro: el veneno, si no sale, te mata. La protagonista lo saca autolesionándose.
Mi madre a la ira la llamaba tristeza. Mi abuela era de fruncir la boca y podía quedarse callada un día entero sin dirigirte la mirada. A la ira la llamaba atropello. Todas nuestras vecinas andaban así, poniéndole otro nombre a su rabia. La llamaban cansancio. La llamaban mala suerte. La llamaban dolor de espalda.El monte de las furias, Fernanda Trías
P. Ella también lucha con el lenguaje, dice que pelea con las palabras y lo que estas no logran describir. Acá esto parece más una pelea de la autora que de la protagonista.
R. Obviamente está mi fascinación con el tema, el lenguaje es una herramienta con limitaciones. Ahí es donde entra todo nuestro vínculo con la naturaleza, y una inteligencia vegetal, o del mundo natural, que todavía no logramos entender. El lenguaje se vuelve insuficiente para transmitir la experiencia afectiva e íntima que ella tiene con la montaña, una conexión prácticamente mística. No hay palabras para expresar lo místico, es muy difícil. Cuando llegas al límite, romper la sintaxis quizás nos permite llegar a otro lugar. Había algo interesante además en que la protagonista reflexionara sobre el tema del lenguaje porque ella es una mujer que escribe, y la escritura es un lenguaje tradicionalmente masculino. Son los hombres quienes escriben. Ella, cuando cuenta su historia, algo lentamente empieza a transformarse en cuanto a su lugar en el mundo. Tomar ese lápiz y ese cuaderno es tomar una herramienta, tú te cuentas a ti misma, aunque nadie lo vaya a leer. Si tú no te narras a ti misma, tu historia, otros lo van a hacer por ti.
En mi mente no hay dos árboles iguales, no hay dos plantas del mismo verde. Y puedo decir: acacia, aliso, romero, pero esos nombres no van a reflejar los agujeros que dejan las mandíbulas de las hormigas ni la rugosidad exacta de los troncos.El monte de las furias, Fernanda Trías
P. En Mugre Rosa ya había una reflexión sobre la maternidad no elegida, y acá vuelve el tema pero sumando la infertilidad. La protagonista quiere ser madre pero no puede. ¿Están en conversación las dos novelas en este tema?
R. Sí, yo termino Mugre Rosa e inmediatamente estoy escribiendo esta novela, sí estaban dialogando. La protagonista en El monte de las furias tenía el deseo de maternar, mientras que la protagonista de Mugre Rosa no, esa era su decisión, que era incomprendida por muchos. Por la infertilidad siento que continúa el tema de la no-maternidad en los dos libros, de la no-madre biológica, pero sin embargo estas protagonistas sí maternan a otros seres. En Mugre Rosa la protagonista maternaba a Mauro, un niño adoptivo. La protagonista de El monte de las furias materna a la montaña, y a todas las cosas. Hay algo muy bello de ella en cuidar incluso lo que no está vivo, algo hermoso.
P. ¿Y cómo se conecta esta historia con el Popol Vuh, la obra maya? El libro aparece en varias partes de la novela
R. Lo releí porque me pareció muy interesante la visión diferente que hay en el Popol Vuh del origen del mundo, la reescritura del mito de la creación, y cómo muchas cosas remiten y reescriben el mito de la Biblia. El Popol Vuh, se sabe, fue escrito después de la conquista, entonces ya tenía la influencia europea católica que habían traído los colonizadores. Pero, sin embargo, hace una versión del origen del mundo entendiendo más el mundo natural. El hombre es hecho primero de barro, luego de madera, y finalmente del maíz, siempre de la tierra, con la naturaleza misma. Creo, además, que la visión del Popol Vuh es también la de los cuidados: que nosotros, nuestra misión de existir, es cuidar.
P. La protagonista es única en la novela que cuida a la montaña, o que se resiste a la destrucción de esta
R. Ella sin duda es una gota de resistencia entre todas esas fuerzas, en las que no están los hombres con sus actividades extractivas, y están las máquinas. No sabemos bien qué máquinas, pero sabemos que están destruyendo. Yo creo que ella es la guardiana de la montaña, o tal vez ella es la montaña. Podemos hacer muchas lecturas de su historia—mística, fantástica, realista— pero al final es una protagonista que dió con algo importante: entender el sentido de la vida como cuidar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































