Ovación para 'Los soñadores', el brillante regreso de Bernardo Bertolucci a Mayo del 68
"Imagining Argentina", con Antonio Banderas y Emma Thompson, recibe el primer abucheo
El mejor Bertolucci, el más sincero, está en la película y en estado de gracia y alerta
Se mueve Bertolucci en Los soñadores en un ámbito histórico y dramático que conoce como la palma de su mano, porque no sólo la ha vivido, sino que la ha observado desde los observatorios privilegiados de un cineasta precoz, que ya era reverenciado en los alrededores de la batalla de Mayo del 68, en cuyas galerías cinéfilas parisienses caminó con aires de príncipe escoltado por la aureola de Antes de la revolución, su legendaria primera y premonitoria película. Los soñadores procede de una novela del inglés Gilbert Adair, que también es autor, y con notable dominio de la escritura cinematográfica, del guión. La buena construcción de éste y la primorosa, y llena de conocimiento y buen gusto, puesta en pantalla de Bertolucci dan al filme solidez y brillantez notabilísimas, en las que sin embargo chirrían, como casi siempre en las películas de este elegante cineasta italiano solitario, algunas desarmonías en las articulaciones del juego de intérpretes.
Éstos, escoltados por algunos buenos comparsas, son tres jóvenes novatos, el francés Louis Garrel, la inglesa Eva Green y el estadounidense Michael Pitt. Los dos primeros representan a dos hermanos franceses mellizos. Han nacido juntos, pero no se parecen, casi son opuestos; y completa el triángulo Pitt, eje narrativo del filme, que cierra sin la fuerza que necesita el menage à trois con los dos hermanos iguales y opuestos. Ella, la hermana y amante, es todo un hallazgo de belleza y potencia expresiva; el hermano, por su parte, es un tipo de facciones aniñadas y mirada durísima, que funciona sin matices, como máscara; y el intruso americano es eso mismo, un intruso, un pasmarote que ni maneja los matices ni tiene golpe de máscara y parece ocupar un rincón del trono triangular por una precipitada decisión, más cordial que inteligente, de Bertolucci, que parece haberlo elegido como medium propio, pues esta sosa nulidad de actor aficionado tiene parecido físico con él. Y es por ahí, por el lado de la vanidad, donde inevitablemente cojea la médula espinal del intenso relato, que junto a escenas eminentes -la primera de sexo, la llegada de los padres a la casa, la estampida final de los chicos a las calles del París sublevado-, tiene balbuceos gestuales e imprecisiones miniaturescas en el acabamiento de los tipos, el invitado americano por vía directa y los hermanos franceses por vía indirecta, de respuesta al primero.
Pese a esta intromisión del barro en la piedra, el filme se sostiene, cobija y cautiva, pues el mejor Bertolucci -el más sincero y sabedor de que lo suyo es el mundo del niño turbado y perturbado que se refugia en la madre y en su sustituta: la oscuridad de las salas de cine- está allí y en estado de gracia y alerta.
Todo lo contrario que Christopher Hampton, Emma Thompson y Antonio Banderas, que no están en Imagining Argentina, están en otra parte, y se encubren en ella con inexpresibidad calculada y él con artificios de sobreactuación y de gesticulación abusivos, para escapar de un embolado indigerible, que tiene la osadía de querer dar una imagen del genocidio argentino valiéndose de un penoso relato, completamente trivial y sin pies ni cabeza. Y para colmo, dirigido por el guionista inglés Hampton con un impericia devastadora.
En cambio, detrás de Zatoichi, filme del japonés Takeshi Kitano, hay más que pericia, hay un alarde de refinamiento y un ostensible buen gusto pictórico. Pero esta vez destinado no a las ensoñaciones trágicas de La boda y líricas de Kikuhiro, sino a reanudar la bronca violencia de Hana-bi, pero no situada en el Japón actual de las mafias yakuza,sino en el mundo bárbaro del Japón del siglo XIX, todavía apresado en la rígida mandíbula del feudalismo. Pero también esto se convierte en un divertido espejismo, porque Kitano da al final la vuelta al asunto con una ágil, feroz y libérrima disgresión que conduce a una visión burlona del Japón actual.
La figura romántica de un campesino errante y sin ojos, pero que es invencible en el uso de la espada y de las técnicas de degüello de los samuráis lo dice casi todo, pues equivale a la dislocada metáfora del cirujano ciego. Kitano tiene fama bien ganada de iconoclasta y aquí se mofa de las incontables películas de samuráis que llenan la mitología del cine japonés. Pero, sin embargo, se las arregla para tomarlas completamente en serio cuando conviene a su enloquecida película y esto nos hace ser testigos de varias escenas de combate a muerte llenas de los rituales geométricos de la esgrima tradicional samurái, de la que Kitano saca imágenes poderosas, posiciones de cámara muy originales y cadencias secuenciales que combinan a la perefección las calmas con los brotes de vertiginosas peleas a muerte, que parecen danzadas. Hasta que, finalmente, esta danza se hace real, el Kitano excéntrico da una patada en la escena y resuelve el tinglado en ritmo de rock, que es como el cineasta se dio a conocer en tugurios y televisiones de su país hace ya casi treinta años. Y lo curioso es que este viejo rockero de fondo no disuena o no suena a disparate, de manera que ver a medio centenar de astrosos campesinos del viejo Japón soltarse las melenas a lo Elvis Presley entra perfectamente en las reglas de juego de esta película incatalogable y tocada de una rara gracia.
La película tiene relieve, pero es más que improbable que proporcione a Kitano un segundo León de Oro que poner junto al que le proporcionó Hana-bi. Como también da la impresión de tener ocasión de irse con las manos vacías, tras la proyección de su Raja, el francés, premiado aquí otros años, Jaques Doillon.
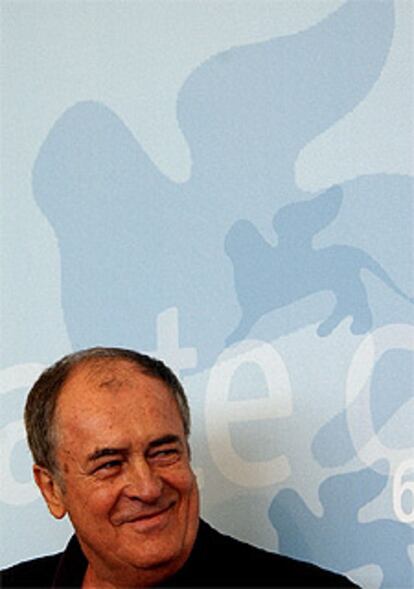
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































