Pendiente de un hilo
Aurora Intxausti, Juan Palomo y su hijo, a los que ETA trató de asesinar hace 24 años, forman parte de la borrosa multitud de quienes no pueden permitirse el lujo del olvido
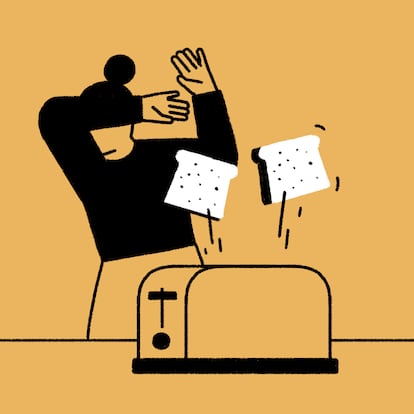

No hay vida que no esté a cada momento pendiente de un hilo. Uno empuja la puerta al salir de casa de una cierta manera o aprovecha la espera en la parada del autobús para llamar por teléfono y no sabe que está jugando temerariamente a la ruleta rusa. Una mañana de noviembre, a la hora urgente de los trabajos y las escuelas, un hombre se adelanta en el pasillo a su mujer y a su hijo de año y medio, abre la puerta, va a salir al rellano, con la prisa de todos los días, pero quizás hoy va con retraso y por eso abre más bruscamente, y nada más hacerlo, en vez de seguir el automatismo de todos los días, se detiene un momento, porque en el felpudo hay una maceta, quizás un regalo que ha dejado alguien la noche anterior. La imagen banal aunque también chocante de la maceta se corresponde con un ruido raro, “como el de un petardo”, recuerda este hombre, el periodista Juan Palomo, 24 años después. Entonces cierra la puerta, con un sobresalto que le acelera el corazón, y va a la habitación más cercana a ella, donde su mujer, Aurora Intxausti, le está poniendo el gorro de lana al niño, al que estaban a punto de llevar a la guardería. Hay pormenores que el tiempo no borra, marcadores de alarma en lo más profundo de los sistemas neuronales de supervivencia: ese ruido al abrir, la maceta inesperada, el gorrito de lana que la madre está poniéndole al hijo tan pequeño, año y medio, cuando todavía no dicen más que unas pocas palabras, y caminan como equilibristas inexpertos con las piernas muy abiertas, tan desvalidos que da pena despertarlos temprano en las mañanas de frío y dejarlos en la guardería.
Hay razones que agudizan el miedo. Es San Sebastián, es el año 2000, uno de los más negros en la historia del terrorismo vasco. Comprobar los datos es una prueba escandalosa de la eficiente rapidez del olvido. Tan solo ese año, los matarifes de la patria vasca asesinaron al socialista Fernando Buesa y al escolta que lo acompañaba, a cinco concejales del PP, al exministro socialista Ernest Lluch, al fiscal jefe de Andalucía, a un subteniente jubilado del Ejército, a un funcionario de prisiones; a un magistrado, a su chófer y a su escolta; al ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, al presidente de la patronal de esa provincia, a dos guardias civiles, al periodista José Luis López de Lacalle, una mañana de domingo, cuando volvía tranquilamente a casa del kiosco, con varios dominicales bajo el brazo. A José Ramón Recalde lo esperaron de noche en la puerta de su casa y le dispararon un tiro en la cara, pero no pudieron matarlo, porque hizo un gesto reflejo con la mano que desvió el cañón del arma y así salvó el hilo frágil de la vida. La peor ruleta rusa es la que otro juega en contra nuestra. Ese año, los héroes de la libertad, amparados y bendecidos siempre por la generosidad pastoral de la iglesia vasca, y por su cabeza visible de entonces, monseñor Setién, decidieron concentrarse en periodistas no serviles ni amedrentados, y enviaron paquetes bomba, por fortuna sin éxito, a Carlos Herrera, a Raúl del Pozo y al diario La Razón. Juan Palomo y Aurora Intxausti tenían motivos para estar en guardia, porque los dos informaban con integridad y valentía sobre el terrorismo y sus servidores abyectos, algunos de los cuales los habían señalado con sus nombres en el diario Gara, sucesor del infame Egin, que tenían la peculiaridad de informar de los asesinatos incluso antes de que se cometieran.
En septiembre de aquel año, durante el festival de cine de San Sebastián, a algunos invitados se nos aconsejaba que no nos dejáramos ver por la parte vieja, y había veces que al salir del hotel en el que más o menos vivíamos enclaustrados encontrábamos algunas miradas que nos inducían a dar la vuelta. Fue en esos días de septiembre cuando las avenidas burguesas de San Sebastián se vieron desbordadas por primera vez por una multitud que clamaba abiertamente, sin ambigüedades ni sobreentendidos, contra la banda ETA.
Pero la voluntad de rebeldía y concordia de 50.000 personas puede muy poco contra la determinación de unos cuantos por imponer la muerte, el terror y el silencio. Cuatro individuos que estos días se han sentado juntos —muy semejantes entre sí, fornidos, austeros, con un aire de neutra solvencia, sin rastros visibles de arrepentimiento— en una sala de la Audiencia Nacional, se tomaron el trabajo de comprar una maceta, tal vez en una de las opulentas floristerías de la ciudad, y de esconder en ella, dice la crónica de J. J. Gálvez en estas páginas, “2,3 kilos de un explosivo industrial a base de nitrato amónico y 2,5 kilos de metralla (tuercas y tornillos)”. No sabemos cuál de los cuatro dedicó una parte de su tiempo a vigilar a esa pareja de periodistas y a su hijo, rondando el edificio en el que vivían, anotando horas de salida y regreso, las menudas rutinas de la vida de cualquiera, dos profesionales jóvenes haciendo los equilibrios usuales entre el trabajo y la crianza de un niño pequeño, todo bien anotado por el espía en alguna libreta. Hay una aritmética, una contabilidad de pesos y medidas de la muerte. ¿Qué cantidad de explosivo hará falta para asesinar a dos adultos y un niño? ¿Cuántos tornillos y tuercas son aconsejables para que destrocen algo tan vulnerable como la carne humana? Veo las fotos de estos cuatro acusados y me los imagino un cuarto de siglo más jóvenes, con sus recias barbillas y pómulos y frentes de gran solidez ósea, impenetrable a todo pensamiento humano, salvo a una sarta de vulgaridades de matonismo patriotero, preparando colegiadamente su “acción”, desalentados luego al saber que no había tenido éxito, a pesar del cuidado que habían puesto en los preparativos. El hilo de las vidas algunas veces se quiebra y otras no.
El juicio contra estos cuatro criminales no parece que haya despertado mucha atención informativa. Quién tiene tiempo de acordarse de los que sufrieron en propia carne el terrorismo, si ya se ha borrado el recuerdo público de los miles de ancianos muertos en las residencias de Madrid durante la pandemia, y hasta la memoria de la gran calamidad de Valencia se desdibuja ya tras el ruido insufrible del canibalismo político español. Todo el mundo sabe perdonar y olvidar magnánimamente las injurias, a condición de que las hayan sufrido otros. Juan Palomo y Aurora Intxausti forman parte de la borrosa multitud de quienes no pueden permitirse el lujo del olvido. En la conciencia despierta y en los sueños esa hora precisa de la mañana del 10 de noviembre de 2000 está sucediendo siempre. Cada día es una conmemoración indeleble. Dice Intxausti: “Hoy, 24 años y 15 días después, sigo medicada”. Uno se pregunta si la memoria de los malogrados asesinos es tan fiel como la de sus víctimas. Los cuatro, tan semejantes entre sí en sus palabras como en su aspecto físico, taciturnos pero visiblemente no atribulados, han dicho, uno tras otros, exactamente lo mismo: “Sí, lo reconozco”.
En todo esto hay una figura, y no la menos importante, sobre la que no he llegado a leer nada en el periódico. Es Íñigo, el hijo de 18 meses al que su madre le ponía el gorrito, el que pudo haber sido borrado del mundo por la explosión de la metralla cuando apenas estaba empezando a vivir, una biografía en blanco, una nada hecha de piedad y de horror. Íñigo será ahora un muchacho de 25 años, no un superviviente, sino un ciudadano de pleno derecho de este presente libre de pistoleros que el coraje de su padre y su madre ayudó a garantizar. Lo que Íñigo no puede recordar forma parte de ese mundo extraño que para todos nosotros se extiende antes del tiempo de nuestros primeros recuerdos. Da bastante vergüenza que este de ahora sea el país que teníamos reservado para él.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































