Polaridades, el mundo en blanco y negro
Los ciudadanos, de cualquier ideología, merecen un discurso que recorra el amplio espectro de complejidad y diversidad de la sociedad, y que, en medio de todo eso, les hable más de sus vidas
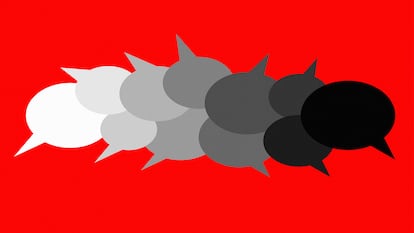
Existe un universal lingüístico según el cual todas las lenguas lexicalizan al menos dos términos para color, traducibles (con matices) como “blanco” y “negro”, es decir, claro y oscuro. Esa estructura mínima de dos polos supone la representación enormemente reduccionista de una realidad, la cromática, en la que los seres humanos estamos capacitados para percibir millones de matices. Obviamente, que solo existan dos términos de color no impide a esas lenguas transmitir diferencias cuando sus hablantes lo necesitan, pero para hacerlo no cuentan con palabras específicas y recurren a otras técnicas lingüísticas. En cualquier caso, las lenguas con solo dos términos de color, como el bassa de Liberia, ejemplifican bien cómo una realidad enormemente rica y compleja puede simplificarse al máximo en su representación verbal.
El discurso público actual, el que proporciona escenario a nuestros procesos electorales, ilustra otro tipo de reduccionismo que ya no es léxico sino discursivo. Los múltiples factores sociales, tecnológicos y culturales que alientan ese proceso esquematizador populista son bien conocidos. La digitalización, el individualismo, la gran concentración empresarial del sistema de medios, la desinformación creciente o la celeridad general de nuestras vidas son algunos de los fenómenos que facilitan esta tendencia a lo simplificado y, en suma, a la polarización; proceso, por cierto, en el que tampoco se debe olvidar el papel de los modelos educativos neoliberales, enormemente importantes para desintegrar la conciencia cívica y la ciudadanía crítica. Con ese contexto, en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a aceptar que la esfera pública está polarizada.
A partir de los ámbitos ideológicos manejados por la politología o la filosofía, situados normalmente entre progresismo y conservadurismo, socialdemocracia y liberalismo (obviamos aquí los avatares del lexema “liberal”), cabría pensar que estos sean los mismos polos que articulan el eje discursivo político, de manera que cada uno tenga una manifestación discursiva propia. Pero al observar ambos modelos (”izquierdas” y “derechas”, por utilizar otra simplificación léxica) se diría que su retórica es diferente, quizás porque no mantienen una relación simétrica. Así lo indicaba Albert Hirschman al inicio de Retóricas de la intransigencia (1991), donde señalaba una desventaja intrínseca en el pensamiento conservador debida a la visión generalizada del progreso como algo positivo. Por decirlo brevísimamente, la era moderna asume que la historia es inevitablemente progresista y, por lo tanto, considera que las objeciones conservadoras a la acción de los autodeclarados progresistas son, por naturaleza, no simplemente reactivas, sino reaccionarias. Esta asimetría se da entre evolución e involución, pero también entre afirmación y negación: puesto que solo puede negarse una afirmación previa, la negación es siempre reactiva. Ingrato papel, pues, el de los conservadores.
Ante esta desventaja, seguía Hirschman, las tres grandes olas reaccionarias de los siglos XIX y XX (contra la Revolución francesa, contra el sufragio universal, contra el Estado de bienestar) habrían desarrollado tres estrategias retóricas para trasladar su oposición a las propuestas progresistas: los argumentos de perversidad (la ley o las medidas con las que se pretende solucionar cierto problema solo conseguirán agravarlo), de futilidad (serán inoperantes y no lograrán los objetivos), y de riesgo (suponen un precio demasiado alto). Estos esquemas textuales permiten enmascarar la oposición a unas medidas o a unas políticas, mientras aparentemente, en un alarde de concesión ciceroniana (”sí, pero…”), se defiende lo contrario; no en vano los discursos conservadores se apropiaron en los noventa de la terminología progresista: ¿cómo explicitar que no se defiende la igualdad, la justicia, el Estado de derecho o la libertad?
Hirschman, hay que decirlo, es cuidadoso en señalar que el discurso progresista tiene también su manera de recurrir a estas estrategias, aunque con otros matices retóricos. En cualquier caso, se diría que para 2023 su análisis de grandes tópicos argumentativos en el discurso conservador ya no es válido. El tipo de sutilezas que describe no ha estado presente en la campaña, tal vez porque nuestra sociedad —esa que, en un formidable arrebato negacionista, Margaret Thatcher afirmó que “no existe”— es incapaz de gestionarlas.
Gran parte del discurso político actual ha sido fagocitado por historias en clave personalista y temas casi anecdóticos, mientras el ecosistema comunicativo, especialmente en televisión y redes, facilita el protagonismo de discursos simples, más aptos para el maniqueísmo moralista que para el debate democrático. Estos discursos enfatizan una polaridad axiológica, de buenos y malos, que permite caracterizarlos como “retóricas negativas”. Derogar, anular, suspender, revocar, abolir son sus promesas electorales preferidas. Por supuesto, se trata de acciones inherentes al rol de oposición, pero no van acompañadas de propuestas alternativas, de discurso en positivo. Se vio en la moción de censura, presentando un posible candidato sin programa; lo hemos visto en la reciente campaña basada en acusaciones. La intransigencia, resumida en el dicho español “de entrada, no”, es su posición enunciativa más característica.
Las retóricas negativas de los populismos —conservadores o no— no se entretienen en dar empaquetado argumentativo a sus tesis, sino que apuntan directamente a las presuntas consecuencias (catastróficas, huelga decirlo) de las políticas ajenas: te ocuparán el apartamento, implantarán una dictadura, excarcelarán terroristas, no habrá pisos de alquiler, Europa retirará sus fondos… te quitarán las chuches. La acción política prometida no se refiere a la sociedad o sus valores, al bien común, sino al oponente político; hablan (vehementemente) de lo que desharán más que de lo que harán; el personalismo condensa la ideología (”sanchismo”); el mensaje focaliza filias y fobias, banaliza el dolor; en su forma extrema, muestra una desinhibición que ya no se azora por reivindicar la injusticia o el fin del Estado de derecho. Es, en definitiva, un discurso que se mueve entre el sí y el no, siendo casi irrelevante aquello que se afirma o se niega. El resto es hojarasca discursiva que rellena turnos de habla y que tanto medios como ciudadanos amplifican mejor —sobre todo en redes y mensajería— cuanto más excéntricos y pasionales resultan. Este discurso, por lo demás, no actúa en el vacío ni es exclusivo de la clase política; conecta y moviliza a un tipo específico de ciudadano destinatario que tiene ese mismo concepto de la polis y la res publica. La cuestión es cómo debe hablar quien pretende interpelar y movilizar a los otros ciudadanos, muchos de ellos claramente refractarios a la simplificación, sabiendo que su discurso apenas tendrá eco en esa esfera discursiva en blanco y negro.
Decía al comienzo que existe un universal lingüístico según el cual todas las lenguas tienen al menos dos términos para color, traducibles como “blanco” y “negro”. Pero es importante saber que la distancia entre ambos no solo incluye todos los matices del gris, sino también toda la escala cromática. De hecho, un segundo universal afirma que, si las lenguas tienen un tercer término de color, este es el “rojo”, o sea, el color(e)ado. Y algo parecido ocurre con la realidad del discurso político: sus temas, sus argumentos, sus conceptos y sus tonos exigen un discurso amplio y elaborado que no puede reducirse al eje lineal y egocéntrico construido entre “nosotros, los buenos” y “ellos, los malos”, entre blanco y negro. Los ciudadanos, de cualquier ideología, merecen un discurso que recorra el amplio espectro de complejidad y diversidad de la sociedad, y que, en medio de todo eso, les hable más de sus vidas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































