El instituto de la vida futura
Se nos está imponiendo una ‘televida’ que nos incapacita como humanos, en la que los programas que deberían facilitarnos el trabajo en realidad multiplican el tiempo que pasamos atendiendo a las máquinas
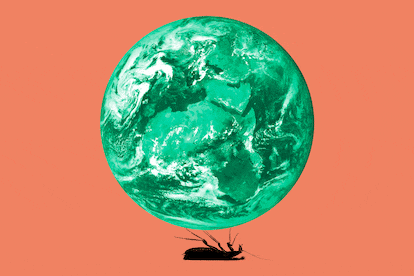

Existe en Cambridge, Massachusetts, una institución sorprendente: The Future of Life Institute. Lo conforma una comunidad interdisciplinar de investigadores, desde físicos a politólogos, y su objetivo, tal y como ellos mismos lo definen, es reducir los riesgos que implica el desarrollo tecnológico. Estamos hablando de riesgos gordos: que un arma nuclear barra a la mitad de la humanidad y cosas por el estilo. Su sección estrella se denomina “Riesgo existencial”, en ella se ocupan de las múltiples formas en las que la técnica podría conducirnos a la extinción. ¿No me digan que no es fascinante?
Su página web está encabezada por el lema: “La tecnología está dando a la humanidad el potencial de florecer como nunca… o de autodestruirse”. Imbuidos del optimismo que caracteriza a las instituciones norteamericanas, especialmente a aquellas financiadas por grandes magnates —Elon Musk es uno de sus consultores—, se muestran convencidos de que podrán salvarnos del apocalipsis y tendremos, cómo no, un bonito final feliz.
El instituto se fundó en 2014 y, dado que entre sus metas está la de la prevención de catástrofes medioambientales y epidemiológicas, no parece, que de momento, lo tengan todo bajo control.
Recientes acontecimientos me han llevado a pensar que esta dicotomía entre catástrofe absoluta y salvación universal, a la que nos ha acostumbrado la industria audiovisual y que es seguida a pies juntillas por los aguerridos científicos, filósofos y millonarios del instituto —no en vano su director de comunicación es el actor Alan Alda—, deja de lado las posibles opciones intermedias, es decir, la realidad, o al menos la realidad de la gente de a pie.
Porque, no sé ustedes, pero yo más que preocupada por que la inteligencia artificial (IA) desarrolle una inteligencia superior y decida aniquilarnos, lo que estoy es agotada e incluso algunos días bastante deprimida por la nueva televida, que ya se nos venía imponiendo y que ahora, en la era pandémica, es omnipresente. La pasada semana doblé mi jornada laboral relacionándome con máquinas de distinto tipo, varios softwares que han sido incorporados en mi trabajo para, en teoría, facilitar las tareas que acaban siempre multiplicándose por dos, horas pelándome con la aplicación de pago de un impuesto y, la que sin duda se llevó la palma, el alta en la sede virtual de una institución que me contrataba para dar una conferencia. Consumí una mañana entera con el trámite intentando seguir unas instrucciones que te conducían a múltiples callejones sin salida, lo que me obligó a llamar tres veces a la asistencia telefónica de la sede, con sus consiguientes esperas. Cuando, a eso de las tres de la tarde, estaba cantando victoria porque había logrado llegar a la pantalla final, resultó que no funcionaba su aplicación de firma digital.
Hacia las cuatro era ya evidente que, si sumaba las horas del trámite a las que emplearía en preparar la conferencia, aquello me salía a deber. Me sentí cansada y un poco imbécil, alguien más hábil habría resuelto aquello en un periquete, me decía. Pasé la tarde en el sofá con un malestar extraño, como si el cuerpo me estuviera mermando. Sólo podía pensar: “Me siento como un insecto”.
Tras unas horas en ese estado caí en la cuenta de que hubo alguien, hace ya más de un siglo, que comprendió que, bajo el peso de la burocracia y la estandarización, nos estábamos convirtiendo en otra cosa, y con ese maravilloso descubrimiento, escribió un libro y lo llamó La metamorfosis.
Y es que el cálculo de la vida, el control y la falta de espacio personal, esa pesadilla en la que estaba metido Gregorio Samsa, es lo que reproducen de manera amplificada los desarrollos tecnológicos actuales. Si seguimos empleando nuestro tiempo en tratar con máquinas, —y, en el supuesto de que el metaverso de Zuckerberg triunfe, no parece que tengamos escapatoria—, podemos acabar todos convertidos insectos o algo peor, y puede que esto no nos lleve a la extinción, pero supondrá la desaparición de lo humano tal y como lo conocemos.
Byung-Chul Han también nos ha advertido. En su celebrado La sociedad del cansancio propone que el exceso de actividad productiva y el multitasking, asociado a las nuevas tecnologías, nos obliga a un exceso de atención similar al que se activa en los animales en momentos de lucha por la supervivencia. Este estado, añade Han, nos incapacita para lo esencialmente humano: la contemplación y, por tanto, supone una regresión evolutiva. En pocas palabras: nos animaliza.
¿Pudiera ser esta la revancha que nos tiene preparada la IA? ¿Esta agonía silenciosa, este sentir que el cuerpo se va solidificando, que estamos cada vez más empequeñecidos y encerrados en nuestro caparazón? ¿Y pudiera ser también que el relato hollywoodiense del apocalipsis, tan en consonancia con el del Instituto de la Vida Futura, no constituya sino una herramienta para que todo siga su curso y convencernos de que, aunque nos sintamos como cucarachas, tenemos suerte porque hemos sido salvados de la extinción?
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































