Crueldad en la oficina y vacío en las pandillas: cuando las lógicas del acoso escolar siguen en la vida adulta
Series como ‘Adolescencia’ intensifican el debate sobre el ‘bullying’ en las aulas, pero cada vez más voces alertas de que este tipo de comportamiento no solo se extiende y perpetúa en la vida adulta, sino que figuras públicas y políticos lo están convirtiendo en su estilo personal
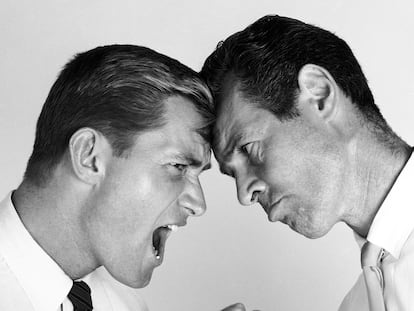

Algunas de las escenas más agobiantes de Adolescencia, la serie de Netflix que ha sido comentada hasta por el primer ministro británico, se desarrollan en los pasillos y las aulas de un centro educativo. En aquel instituto de ficción los adolescentes se insultan, se violentan y se maltratan y los policías que lo visitan para investigar un crimen sienten alivio cuando se alejan de allí. Como esos policías, tendemos a pensar que ciertos comportamientos relacionados con el bullying desaparecen con la edad, es decir, que es natural que se diluyan cuando uno cumple años, supera la adolescencia y su entorno (que ya no es el escolar, sino el laboral) pasa a estar formado exclusivamente por adultos. Sin embargo, al margen de otras formas de violencia más específicas, las lógicas del acoso escolar siguen presentes en muchas de las relaciones que establecemos como adultos.
Según la Universidad Complutense, las características que diferencian el acoso escolar de otras conductas son cuatro: existe un desequilibrio de poder entre el matón (apoyado generalmente por el grupo) y la víctima (que se encuentra indefensa); requiere que las personas alrededor no intervengan; se prolonga y agrava en el tiempo e implica distintas formas de violencia, desde el “acoso relacional” (la exclusión o la manipulación de las relaciones con los demás) hasta la agresión física. Por desgracia, se trata de situaciones que se dan con frecuencia en cualquier entorno, no solo en las aulas. A menudo las oficinas, las organizaciones políticas, las asociaciones deportivas, cualquier centro de trabajo e, incluso, los grupos de amigos se parecen demasiado a un colegio, especialmente para quienes ya sufrieron acoso escolar hace años y estaban convencidos de que algo así no les volvería a pasar.
Además, con el matonismo más presente que nunca en los despachos y en la conversación pública (enfangada por figuras como Donald Trump) y con ese crecimiento del narcisismo ensimismado sobre el que alertan psiquiatras y filósofos (la falta de empatía es una de las características de los abusadores y ahora, parece, de estrellas de las redes sociales que atraen a cada vez más hombres jóvenes), parece que el fenómeno solo puede ir a peor.
Estrategias más sutiles
Carmen Martínez (este nombre, como el de las otras dos personas que han colaborado con sus testimonios, no es real), tiene más de 40 años pero hace poco se dio cuenta de que lo que estaba viviendo dentro de su grupo de amigos se parecía mucho a lo que ya le pasó de niña. “En el colegio, de un día para otro, nadie en clase me hablaba y no me decían por qué, solo me hacían el vacío y fingían que no existía. Ahora, lo que siento es que algunos de mis amigos se han distanciado de mí, han dejado de contar conmigo para algunos planes, no atienden a los que propongo y, en general, siento mucha tensión en nuestras relaciones. Lo que me ha ayudado a ponerlo en contexto es precisamente esa sensación de haber hecho algo, pero no identificar qué”, declara.

La incapacidad para establecer qué es exactamente aquello que molesta a los demás, es decir, el rasgo o la conducta concretos que podría estar provocando el acoso, es otra de las preocupaciones más comunes entre las víctimas, que querrían poder corregir aquello que los demás rechazan. A esa incertidumbre se refiere también Alfredo Gutiérrez, un periodista que recuerda a compañeros de trabajo o jefes que le tuvieron una especial inquina “por motivos desconocidos”. La psicóloga Antonia Martí, directora del Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia, explica que estas dudas son habituales, pero desaconseja buscar posibles defectos en uno mismo, ya que “cualquier cosa puede motivar una agresión porque el problema nunca es la víctima, sino el agresor”. “De hecho, en acoso escolar, cuando hablamos de desequilibrio o de la percepción de desequilibrio de poder que propicia el inicio del caso, este desequilibrio puede ser cualquiera: uno es más corpulento que otro, uno es popular y el otro no, uno es un recién llegado…”, asegura la experta.
Frente a los insultos y las humillaciones a las que los adolescentes se someten de manera muy evidente, cuando estos comportamientos se producen durante la adultez, todos los afectados coinciden en que resultan “mucho más sutiles”. Es lo que también comenta Gabriela Pérez, que, paradójicamente, se sintió apartada cuando trabajaba como profesora en un instituto de un país extranjero: “De mayores el bullying es menos extravagante. Nos cortamos más, es más silencioso. Por ejemplo, cuando los profesores comían, hacían lo posible para que no hubiera hueco para mí. No era la única a la que se lo hacían, porque un grupito de cuatro acabábamos salas aparte. Desde que soy autónoma, he notado esas dinámicas sobre todo con hombres, que se creen superiores a mí o a mis compañeras y lo demuestran torpemente (intentando incomodar en medio de algún panel en un congreso, dejando de lado a grupos en las típicas comidas posteriores…). Ahora simplemente lo ignoro sin apartarme de los espacios que me corresponden o intento responder lo más sarcásticamente posible”, declara.
Como se puede observar, en todas estas dinámicas aparecen componentes de otras discriminaciones y violencias, como el racismo, el machismo o el mobbing o “acoso laboral”. Pero, tal y como se pregunta Gutiérrez: “¿Qué es el mobbing sino un bullying con camisa, luz mortecina de halógenos y máquinas de café?”. El periodista recuerda alguna de sus peores experiencias en la oficina: “Tuve un jefe que nunca se dirigía a mí, pero se encargaba de que cualquier error que yo pudiera cometer llegase al correo electrónico de un jefe supremo, superior a ambos, que me llamaba para leerme esos mails. Cuando volvía a ver al jefe acusador, este mostraba media sonrisa, un gesto triunfal. En el caso de un compañero, el sistema era cuestionar mi trabajo y hacer preguntas delante de otros compañeros y de los jefes, un modo de arrinconarme que podría evitar acercándose a mi mesa y preguntándome a mí. Pero evitar el conflicto nunca es la misión de un matón”.
“Todos hemos sido egoístas a los tres años. Pero con la edad nos convertimos en adultos y esos comportamientos que surgen como mecanismo de defensa y que denotan inseguridades suelen ser superados no ya por la bondad, sino porque instintivamente llegamos a la conclusión de que la cooperación es un mejor sistema de supervivencia”Mauro Entrialgo
Martí coincide con él: “El agresor es alguien que resuelve sus conflictos de forma disfuncional”. ¿Y puede haber un hilo que relacione las situaciones de acoso (como agresor o como víctima) de la infancia con los comportamientos como adulto? “Si no se trabaja sobre el agresor, se convertirá en un adulto agresivo”, responde la psicóloga. “Hay quienes a lo largo de su vida continúan basando su manera de resolver los conflictos en la agresividad o la sumisión. Hemos comprobado que existe una relación bidireccional entre la violencia filioparental y el acoso escolar, o entre la violencia de pareja en adultos con personas que hayan sido víctimas o agresores en su infancia. Si nadie trabaja con quien ha aprendido a resolver los conflictos de manera disfuncional durante su infancia, esas personas seguirán haciéndolo como adultos”, indica.
El ‘malismo’ como lógica social
En octubre de 2024, el dibujante Mauro Entrialgo publicó su ensayo Malismo con la editorial Capitán Swing. Con esa palabra que da título al libro, el autor se refiere a un fenómeno en el que lleva tiempo fijándose: la “ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial”. Algo que, aunque va más allá, encaja perfectamente con las dinámicas del acoso escolar y el mobbing, basadas en el matonismo. ¿Es que últimamente hemos empezado a tolerar la maldad o la injusticia? “El malismo ha existido siempre”, contesta el propio Entrialgo. “De adolescentes, todos hemos presumido alguna vez de robar en El Corte Inglés o de dar una patada a un gato. Todos hemos sido egoístas a los tres años. Pero con la edad nos convertimos en adultos y esos comportamientos que surgen como mecanismo de defensa y que denotan inseguridades suelen ser superados no ya por la bondad, sino porque instintivamente llegamos a la conclusión de que la cooperación es un mejor sistema de supervivencia. Y que la empatía es señal de civilización”, continúa el autor.
La novedad, entonces, es que ahora el público premia el malismo. “Hacer daño a alguien para conseguir un beneficio siempre ha existido, pero se hacía a escondidas. O se vendía como necesario para evitar un mal mayor. Lo nuevo es que en Occidente en determinados sectores mucho más amplios de lo que creíamos, ha empezado a percibirse la maldad como rebeldía cool, la salida de tiesto como sinceridad, el alarde de estupidez como falta de complejos”, señala Entrialgo.

En su obra Decir el mal (Galaxia Gutenberg), la filósofa Ana Carrasco-Conde explora los orígenes del dolor y de la barbarie y concluye que el mal es una “dinámica relacional entre personas”. El ensayo de Carrasco-Conde examina tanto los males de baja intensidad como los grandes traumas de la humanidad y encuentra paralelismos entre ellos: en todos los casos, “desde el horror más extremo hasta el daño cotidiano, las víctimas van viéndose destrenzadas de su mundo y arrancadas de los suyos a través del vínculo con el prójimo como medio para generar más sometimiento, más daño y más humillación”. Dos de las figuras más crueles entre las que analiza son el narcisista y aquel que “sabiendo que el sometido es un ser humano, por eso experimenta placer”. Estas consideraciones generales sobre el mal demuestran que todo sufrimiento, incluso el que parece incorporado a nuestras vidas, deja huella.
En este sentido, Martí apunta que, muchas veces, las consecuencias del acoso escolar se arrastran hasta la vida adulta. “Cuando se ha tratado, se puede superar; pero haber sufrido acoso escolar es un factor de riesgo muy importante para sufrir problemas psicológicos de por vida. Si en tu entorno laboral o de pareja vuelves a sentirte así, es muy posible que se produzca una recaída. Haber sufrido acoso escolar no es un factor de protección como una vacuna, sino que muchas veces hay quien vuelve a ser la víctima o la persona sumisa que fue durante la etapa escolar”, explica la psicóloga. Así que, lejos de suponer una ventaja para enfrentarse a ello, revivir como adulto lo experimentado como niño o adolescente, puede reabrir cicatrices.
Con un panorama así, es complicado ser optimista, pero Entrialgo lo es. El autor cree que al malismo no le puede quedar mucho: “Como todas las modas, caerá por saturación”, vaticina. “Los políticos que insultan a las minorías y dicen burradas groseras haciéndose los rebeldes antisistema son ya tantos que se puede pensar que, como mecanismo de llamar la atención, empieza a ser cada vez menos eficaz. El abusador de grupo de WhatsApp lo corrompe de tal forma que lo lógico es que las personas que lo sufren, lo abandonen o lo archiven y abran otro con otras personas con las que estén más a gusto”, considera el dibujante y escritor.
Por otro lado, cada vez contamos con más herramientas para identificar y enfrentar las situaciones desagradables y, por ejemplo, Martínez ha sabido dejar de torturarse: “Revivir esta sensación desagradable, que tenía enterrada desde la adolescencia me está reconciliando con la persona que fui: no he hecho nada mal y, si lo he hecho, no ha sido queriendo y no tengo dotes adivinatorias. Aunque al principio me enfadó y luego me entristeció, ahora estoy empezando a aceptarlo. Lo que hice en mi infancia y no quiero repetir es disculparme por cómo soy, por lo que hipotéticamente haya podido hacer. Prefiero aceptar que a veces las amistades se pierden por ninguna razón en concreto, o por alguna que no apetece confesar, y no machacarme pensando en qué es lo que he podido hacer mal”, concluye.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































