Mi Nochevieja en un tanatorio: un cuento navideño en rojo, dorado y negro
De todas las fiestas para dar la bienvenida al año nuevo que me han contado, la de esta joven que vivió un extraño romance con el conductor de coches fúnebres del pueblo será siempre mi favorita

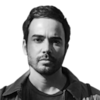
Mi historia favorita de Nochevieja me la contó mi amiga Aurora. Su encanto y su fisico llamativo –durante años estuvo convencida de que descendía de unos vikingos– le sirvieron para coleccionar novios durante una larga etapa de su vida. Hay uno que siempre vuelve a las conversaciones cuando nos reunimos en Navidad: Matías, el de la funeraria.
Matías no era guapo a rabiar pero tenía algo: cara de bruto, cuerpo cincelado por los trabajos manuales del campo y una leve barriga cervecera. Había encadenado trabajos absurdos hasta que alguien lo recomendó para ayudar en la funeraria. Matías, hombre rudo que la mayoría de las veces hablaba en un gallego cerrado difícil de entender incluso para otros gallegos, acabó no solo conduciendo parte de la flota de coches fúnebres de la empresa (¡“Seis coches para ayudarle en sus momentos más delicados”, anunciaba con orgullo la empresa!) sino acudiendo a las clases de un maquillador italiano para peinar y maquillar a los cadáveres.
Matías fue el novio de Aurora durante unas Navidades de comienzos de este siglo. Y, en contra de lo que uno pueda suponer, estaba encantado con su trabajo. A muchos la muerte se les aparece como advertencia, pero a Matías le entregó un currículum vitae en vez de una guadaña.
No le costó acostumbrarse también a conducir los coches fúnebres de su nueva empresa. Estos eran automáticos y él siempre había usado manuales, así que durante unos días se dedicó a perfeccionar su técnica en otro descampado cercano a su aldea por el que hacía alegres trompos
En Galicia la muerte es la respuesta a muchas cosas, para algunos la única a su propia vida. Los mayores banquetes que recuerdo siempre han tenido lugar en la casa del finado tras un funeral, donde el nivel de dulces y empanadas eran tan desorbitado que una vez vi como un féretro era utilizado como mesa a falta de otra superficie libre. En Galicia la muerte es también un viaje, en ocasiones a la capital de la provincia: los autobuses que las funerarias ponen a disposición de los vecinos del muerto es la única línea que une ciertas aldeas con la ciudad. Cuando se oye “buen viaje” en un grupo de señoras vestidas de negro se lo pueden estar diciendo tanto a un cadáver como a sus vecinos, que aprovechan el autobús de la funeraria para visitar el Zara de la ciudad. De esos autocares he visto bajarse a gente llorando sin consuelo y a continuación a vecinos con flamantes chaquetas nuevas.
Matías, en todo caso, no tenía problemas de movilidad: él era un experto conductor, uno que había recorrido de adolescente tantos descampados en el coche de su padre que suspendió repetidamente las pruebas prácticas del carnet de conducir porque a los 18 años ya ponía un codo en la ventanilla e insultaba por la ventana a los demás pilotos en las rotondas. No le costó acostumbrarse también a conducir los coches fúnebres de su nueva empresa. Estos eran automáticos y él siempre había usado manuales, así que durante unos días se dedicó a perfeccionar su técnica en otro descampado cercano a su aldea por el que hacía alegres trompos. Esto mi amiga Aurora lo sabe porque un día, directamente, fue a su casa a recogerla en uno de ellos.
La noche del 31 de diciembre de 2004, técnicamente ya la del 1 de enero de 2005, se presentaba aburrida en la aldea. La única fiesta de Nochevieja que se había celebrado el año pasado, la del centro social, no se iba a repetir después de que algunos jabalíes se colasen unos días antes durante la cena del día de Navidad y atacasen a algunos asistentes a la salida para robarles las sobras de comida que llevaban en tupper wares. Aurora estaba especialmente cabreada no solo porque habían cancelado la fiesta de Nochevieja, sino porque uno de los jabalíes se había llevado en la boca uno de sus pañuelos favoritos. Desde entonces, su odio por los jabalíes era insalvable.
“¡Como vea a uno de esos hijos de puta con mi pañuelo le pego un tiro!”, exclamaba a quien quisiera escucharla. Aurora me contó aquel último día del año por la tarde que que, dado que el centro social estaba cerrado e ir en coche hasta la ciudad era poco apetecible porque no podría beber, había aceptado la invitación de Matías para pasar la noche con él y sus amigos en la casa de uno de ellos.
Matías apareció esa noche en su casa a eso de la una de la mañana con su viejo utilitario y le dijo que antes de la fiesta tenía que pasar por el tanatorio. Lo de pisar un tanatorio en plena Nochevieja no estaba, de ninguna manera, entre las fantasías de ella.
– El jefe está allí haciendo guardia y no sé qué me quiere.
Hasta allí se dirigieron, por esas carreteras gallegas que en las noches navideñas están únicamente iluminadas por los neones de los clubes de alterne –todos con pomposos nombres franceses– y la decoración navideña superlativa y generalmente desacompasada que algunos vecinos colocan en sus casas. Todo esto, visto a través de los cristales siempre empañados del coche y envuelto en niebla, dan una sensación de villancico psicotrópico.
Se detuvieron frente al tanatorio. Matías entró mientras Aurora esperaba en el coche. Otros automoviles –Aurora se figuró que de familiares que estaban velando a alguien allí aquella noche, menuda mala suerte– estaban situados en el pequeño aparcamiento que había al lado, situado en una explanada en ligera pendiente hacia la carretera general y presidido por un enorme cartel situado sobre los seis coches fúnebres. ¡”Seis coches para ayudarle en sus momentos más delicados”!
Matías apareció en su ventana: "La mujer del jefe está de parto. Me tengo que quedar. Hay un velatorio". A Aurora le habían educado desde pequeña para no soltar tacos en lugares donde hubiese luto, pero tras mirar su vestido brillante y las cuatro botellas de champán frías que llevaba en una bolsa exclamó: “¡No me jodas!”
Al minuto observó que alguien salía, pero no era Matías. Era un hombre mayor y encorbatado que se metió velozmente en un Audi, arrancó y desapareció entre la niebla y los neones pequeñitos de la carretera. Matías apareció en su ventana.
–La mujer del jefe está de parto. Me tengo que quedar. Hay un velatorio.
A Aurora le habían educado desde pequeña para no soltar tacos en lugares donde hubiese luto, pero tras mirar su vestido brillante y las cuatro botellas de champán frías que llevaba en una bolsa exclamó: “¡No me jodas!”.
–Pero quédate –pidió Matías.
Aurora, nos contaría luego, no conocía a los amigos de Matías. Y volverse a su casa no era una opción. Tampoco bajar a la ciudad a esas horas y sin ningún plan allí. Matías, según le explicó, no tenia demasiado que hacer en el tanatorio salvo atender alguna llamada de la familia del muerto e indicarles dónde estaban los servicios. Nada que no pudiese hacer borracho.
Desde el quicio de la puerta de la sala número uno (la más grande), Aurora intentó calcular cuántas personas había allí dentro: unas cincuenta o sesenta. Se había muerto don Faustino, el hombre más viejo de la aldea, que poco antes había salido en el periódico por cumplir cien años. Don Faustino era rico –había un cerro famoso en la aldea porque todo lo que se veía desde allí era suyo–, así que muchos vecinos abandonaron sus cenas para acercarse a preguntar a quién había dejado sus tierras.
Aurora atravesó el pasillo, siguiendo a Matías, y alzó una de las botellas de champán.
–¿Hay nevera aquí
–Aquí no hay más que neveras.
Matías condujo a Aurora por un pasillo, abrió una puerta, luego otra y entraron a una sala donde había un féretro y una persiana de tela bajada. Ella dio un respingo.
– Tranquila, que es de muestra.
A continuación se dirigió a un panal de botones y comenzó un ruido sordo desde unos tubos del techo.
Todos los primos se bajaron cabizbajos de la furgoneta y empezaron a repartirse entre sí caramelos de menta. Matías caminó hacia el coche fúnebre, se arrodilló ante él y comenzó a sollozar
– Las salas donde dejamos los cadáveres para que la familia los vele están a cuatro grados pa que no se nos pongan pochos –explicó Matías depositando las cervezas y las botellas de champán sobre el féretro y dando a continuación un par de toques sobre la madera–. ¡Novecientos euros cuesta este! Madera gallega, de los montes de aquí.
A continuación se fueron a un cuartito adyacente a la secretaría llena de catálogos de modelos de ataúdes y un par de coronas de flores ya algo marchitas. Matías, siempre amigo de usar la poesía para llevarse a alguien al huerto, añadió: “Pero yo no estoy a cuatro grados, yo estoy a cien”. Aurora le apartó cuando él intentaba darle un beso. Se fijó en que, con la tontería, ya habían bebido media botella de champán en la media hora que llevaban allí de un lado a otro.
La puerta se abrió repentinamente y al otro lado apareció una cara que Aurora creía conocer:
–¿Queréis porro? –dijo una adolescente–. Estamos fumando fuera. Pero a cambio dame una cerveza.
–El bar está cerrado ahora –aclaró Matías.
–Las que te llevaste a la sala donde tenéis a los muertos congelados, Matías, que te acabo de ver.
La adolescente resultó ser una que había ido al colegio con Aurora (ella entraba cuando Aurora lo dejaba) y, ya en el pasillo, les presentó a algunos primos suyos que tampoco estaban por la labor de dejar que la muerte del bisabuelo les estropease la noche. Eran una barbaridad de primos, pero todos tenían el mismo saque para los porros y el alcohol. Si era hereditario, la pregunta era cómo el patriarca había llegado a los 103.
El grupo (los primos, Aurora y Matías) se trasladaron a una furgoneta del aparcamiento. Allí, argumentaron, podían, beber, fumar y poner música. Todas las emisoras emitían un house que a Aurora le chirriaba, pero a aquellos adolescentes parecía encantarles. La furgoneta era del padre de uno de ellos, un tipo con pinta aniñada que tenía en realidad (esto Aurora lo supo luego) 36 años y era el que había llevado la maría.
–Esta maría es buena –exclamó Matías tras dar varias caladas al porro desde el asiento de atrás–. Tenéis que decirme a quién le pilláis.
–No deberías fumar maría trabajando, ¿no? –le riñó Aurora–. Y encima con la familia del muerto.
–Esta maría es buena de verdad –dijo de nuevo Matías dando otra calada.
La visión le pareció inenarrable y bellísima, todo a la vez. Me contó que ahí, justo en ese momento, decidió no volver a ver a Matías, que tenía mucho que arreglar en su vida
–Qué pesado es el enterrador –susurró alguien, Aurora no advirtió quién.
–No soy enterrador –informó Matías desde el asiento de atrás dando otra calada al cigarro–. Yo conduzco la flota de los seis coches fúnebres, ¡seis, para ayudarle en sus momentos más delicados! Joder, esto es tan bueno que parece que el paisaje se está moviendo.
Aurora miro hacia fuera y soltó un grito seco. Efectivamente, el paisaje se estaba moviendo. El paisaje no, descubrió al instante: era la furgoneta. Deslizándose lentamente por el aparcamiento en leve pendiente hacia la carretera general, no tardó en coger velocidad pasados unos diez metros mientras todos dentro chillaban y a los pocos segundos se estampó contra un coche aparcado. Aurora estiró el cuello para descubrir que el coche aparcado era uno de los automóviles fúnebres del tanatorio, que se deslizó uno, dos, tres metros hacia la carretera y allí recibió el impacto de un coche que iba en dirección a la ciudad. El piloto se bajó, sano y salvo, dando gritos hacia el coche fúnebre.
Aurora giró la cabeza para ver a Matías mirando paralizado y mirando al frente, como si aún dudase que aquello había ocurrido de verdad. El coche fúnebre estaba hecho añicos por un lado y con un golpe gigantesco en su parte delantera. Nadie decía una sola palabra –solo el conductor del coche, vestido de esmoquin, que blasfemaba en gallego– cuando sonó el teléfono móvil de Matías. Toda la furgoneta pudo escuchar la voz del hijo de don Faustino, al otro lado del teléfono:
–Matías, parece que hubo un accidente en el aparcamiento. A ver si puedes acercarte a mirar.
Matías esperó un rato antes de responder:
–Ahora voy.
Todos los primos se bajaron cabizbajos de la furgoneta y empezaron a repartirse entre sí caramelos de menta. Matías caminó hacia el coche fúnebre, se arrodilló ante él y comenzó a sollozar.
Aurora le dio un sorbo a su botella de champán, ya caliente, mientras notaba como la familia de don Ramiro iba saliendo del tanatorio al frío de la noche gallega para observar el desaguisado. Al fondo, los neones entrecortados y la niebla. En la furgoneta, alguien se había olvidado de quitar la radio y en la emisora había dejado de sonar house y se escuchaba ahora una canción mexicana que decía: “Yo no olvido al año viejo/ Porque me ha dejado cosas muy buenas/ Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo/ Porque me ha dejado cosas muy buenas”.
La visión le pareció inenarrable y bellísima, todo a la vez. Me contó que ahí, justo en ese momento, decidió no volver a ver a Matías, que tenía mucho que arreglar en su vida. Fue despedido al día siguiente de la funeraria. Ella decidió pocos meses después irse a vivir a la ciudad y de ahí se mudó a Alemania con un novio que ahora es el padre de sus dos hijos. La volví a ver esta misma Navidad, cuando la muerte de un abuelo le obligó a volver a la aldea y al tanatorio donde 13 años antes vivió un extraño episodio de amor y muerte.
Al llegar al sanatorio se encontró a una adolescente que, desde la puerta, miraba con desdén a algunos de los que entraban a la sala número dos. "La semana que viene es mi cumpleaños", le dijo la chiquita a una amiga suya. Era la niña que había nacido la noche del 1 de enero de 2005, concluyó ella. La heredera de la casa funeraria. En los últimos años, y recordando el incidente que había tenido lugar en 2005, se había hecho popular en la comarca por poner los coches fúnebres y sus chòferes a disposición de los jóvenes en Nochevieja para llevarlos a casa de forma segura desde las discotecas de las comarcas cercanas.
Se informaba de ello en un enorme cartel en el mismo aparcamiento de aquella noche, al que nadie había arreglado su leve pero peligrosa pendiente hacia la carretera general. Bajo una foto del equipo de conductores de la funeraria –entre los que ya no estaba Matías, del que nunca volvimos a saber– se leía la siguiente frase: “Mejor que le llevemos delante y no detrás”. Al lado, otro cartel. “¡Cinco coches para ayudarle en sus momentos más delicados!”. Aurora quiso reírse, pero luego se acordó de que estaba en un funeral.
*Todos los elementos de esta historia están basados en hechos reales vividos por el autor o por amigos y familiares que tuvieron la amabilidad de contárselos en largas sobremesas navideñas
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































