Valera en su centenario
El próximo día 18 de abril se cumple el primer centenario de la muerte de don Juan Valera (1824-1905), una de las cumbres de la escritura y la novela española del siglo XIX (lo cual quiere decir de su historia en general), y el mundo editorial se ha apresurado a celebrarlo a su manera, esto es con una nueva biografía que viene a resumir lo que ya se sabe sobre el tema -casi todo- y con la aparición del tercer volumen de su máxima obra -que aunque insuperable no es del todo una obra-, la colección completa de su correspondencia, que así cumple el paso del ecuador (serán seis) de una empresa que en su día califiqué como un auténtico monumento, pues la categoría y dimensiones de la obra epistolar de Valera va creciendo con el paso del tiempo y no tiene parangón en la historia de nuestra literatura. No en vano, aunque quizá exagerando un poco, Manuel de Lope declaraba en estas mismas páginas que cambiaba la obra entera de Pérez Galdós por la correspondencia de Valera, algo sorprendente en labios de un novelista y dado además el estado de la cuestión, pues las cartas de Valera todavía carecen de una edición completa y definitiva, aunque tal vez estemos ya a punto de alcanzarla, antes quizá de que termine el actual año del centenario.
CORRESPONDENCIA, III (1876-1883)
Juan Valera. Edición de Leonardo Romero Tobar, María Ángeles Ezama y Enrique Serrano Asenjo
Castalia. Madrid, 2004
640 páginas. 58 euros
OTRO DON JUAN. Vida y pensamiento de Juan Valera
Manuel Lombardero
Planeta. Barcelona, 2004
456 páginas. 20 euros
Pues la correspondencia de
Valera se ha ido abriendo paso poco a poco desde hace ya más de medio siglo, a partir de los estudios de Francisco Rodríguez Marín (1925), pasando por las investigaciones de Manuel Azaña (que recibió por ello el Premio Nacional de Literatura, perdiéndose después el manuscrito, recompuesto bajo el título de Ensayos sobre Valera en 1971), Cyrus C. de Coster, Artigas y Sainz Rodríguez, Sáenz de Tejada y Bravo Villasante, hasta llegar a las más recientes aportaciones de Matilde Galera, María Brey y Leonardo Romero Tobar que es quien dirige esta edición en marcha que se presenta humildemente como Correspondencia a secas, sin ningún añadido, por si las moscas, y a quien el propio biógrafo (Otro Don Juan), Manuel Lombardero, rinde las debidas gracias al final, y eso que sólo ha podido citar en su bibliografía los dos primeros tomos de su edición. Imagínense el panorama de estas múltiples cartas dispersas -más de 1.700 se calcula frente a las del clásico del género Madame de Sevigné (XVII) del que sólo se conocen 900- semiprivadas y casi públicas por voluntad de su autor, que llegó a permitir su publicación a veces, y con cambios, pues sus destinatarios lo permitían por el puro placer de su lectura (como en el caso de las célebres Cartas desde Rusia -hay reedición de Alberto Cardín en Laertes-, que el joven diplomático escribió en privado a su jefe contando con tal desenvoltura la enloquecida embajada del duque de Osuna, que alcanzó así su primer gran éxito público e inspiró la gran parodia quijotesca de Antonio Marichalar, Riesgo y ventura del duque de Osuna, a quien Lombardero ni cita). Y digo que la calidad de Juan Valera como escritor de cartas precedió casi a su carrera como escritor y periodista, hasta su entrada en la Academia, casi a la de diplomático y desde luego a la de diputado y senador, pues todo eso llegó a ser, ocupando sus puestos en una diplomacia que le servía para ganar algo de dinero, pues, aunque de familia de terratenientes siempre estaba a la cuarta pregunta, lo que le permitió llegar a embajador, aunque no ante el Vaticano pues su fama de liberal se lo impidió ante los medios más conservadores de la época, ni tampoco a ministro, albures de la política.
¿Cómo era don Juan Valera,
liberal amigo de grandes conservadores -Estébanez Calderón, Laverde, Menéndez Pelayo, que descreyó de Donoso Cortés y disputó con los carlistas de Cándido Nocedal-, mujeriego perpetuo, mal casado por causa del dinero que siempre le regateó su mujer, coinventor del reinado de Amadeo de Saboya, bibliófilo, putero y al que todo se le iba por la boca cuando escribía cartas sin parar a diestro y siniestro, aficionado al lujo y a vivir por encima de sus medios, quejándose todo el rato de lo que creía era la verdad, aunque no del todo y nunca demasiado? Manuel Lombardero ha bajado hacia el sur desde su Asturias natal -ha sido del grupo liberal asturiano de Ángel González y Paco Ignacio Taibo- pasó de ser librero a la bibliofilia, y a cofundador con Lara de esa gran empresa que es Planeta, pasado a una jubilación ilustrada donde ha defendido muy bien a Campoamor y su mundo (2000), a pesar de todo, porque el público está por encima de todo y lo que supo siempre hacer muy bien ha sido y es vender libros. Valera le gusta menos y hasta le ayuda en su excelente prefacio su excelente amigo Carlos Pujol, y no por ser liberal de Sagasta o por no entender a Cánovas, sino por no ser del todo lo liberal que decía ser. Aunque también él ha caído en brazos del seductor que fue, y ello desde su propio título anunciado (eso de Otro Don Juan es manifiesto), pues han sido los progresistas quienes mejor le han defendido, empezando por Manuel Azaña, que marcó el principio, mejor que Carmen Bravo-Villasante, frente a la que muestra reticencias. No, Valera no fue del todo costumbrista, ni romántico, ni realista, ni naturalista, aunque pasó del neoclasicismo de su juventud, del que nunca se desprendió en su mediocre poesía, al modernismo de su vejez, lo que le llevó a defender a Rubén Darío y a Pío Baroja, más por amistad que por fe, pues era algo de lo que más carecía, pues aunque consideraba al catolicismo lo mejor de todo, siempre se alejaba de los curas sin parar, lo que le llevó a extrañas incursiones orientalistas y hasta budistas, en su testamento final, que es su gran novela Morsamor -¡oh la influencia de Madame Blavatsky!- en esa historia de la decadencia española en una fantasía digna de la del doctor Fausto en medio del desastre de 1898, al que algunos llevan a tildar de novela histórica, qué disparate.
No llegó a ser republicano,
pero fue siempre liberal aunque poco democrático, y los temas sociales le resbalaron siempre, y admiró a Voltaire a pesar de todo. Fue un crítico benévolo, a la española, porque lo peor en España es escribir, frente a la dureza de su amigo Clarín, del que apreció su rigor, pero no La Regenta, que nunca llegó a leer. Azorín lo tuvo como modelo, pese a que no le regateó ironías, pues ya era una especie de santón de la época. Lombardero le acusa de estas carencias frente a lo social, de su amor al lujo, pero lo de su ociosidad cae por su base dada su inmensa laboriosidad, de la que dan fe no sólo su obra (53 tomos en la primera edición póstuma de su hija Carmen en 1905-1935, reeditadas tras la guerra y muchas veces sueltas, aunque ya han salido tres de los ocho tomos previstos en la Fundación Castro, dirigida por Margarita Almela), sino también esta ingente correspondencia que ahora se nos está reuniendo. Fue un gran trabajador, cubierto de mujeres, peleas y manipulaciones políticas -y académicas- que utilizó recuerdos de su vida en su obra, como en las populares Pepita Jiménez (donde realiza una parodia de los místicos, pues la carne triunfa sobre el espíritu) o Doña Luz (al revés y por eso termina mal) o en Juanita la Larga, donde defiende el amor de un viejo con una joven, en el que podrían verse los recuerdos de su trágica historia norteamericana (una joven que se le suicidó en su antesala al enterarse de su traslado) que tanto contribuyó desgraciadamente a su leyenda de Don Juan que tanto le perjudicó. Pero que no le impide seguir siendo el campeón que fue del placer de la escritura, del arte puro, que abominó de todo didactismo, y le granjeó la admiración de todos. ¿Y qué pensar de su obra final, Genio y figura, que aunque también termina mal, es el otro modelo, con Morsamor, de lo que deseaba para una patria ideal: trabajo, austeridad, instrucción y tolerancia? La imagen del verdadero liberalismo, perdido en el océano de nuestras malas intenciones de "neo-cons, punto.com" y suma y sigue.
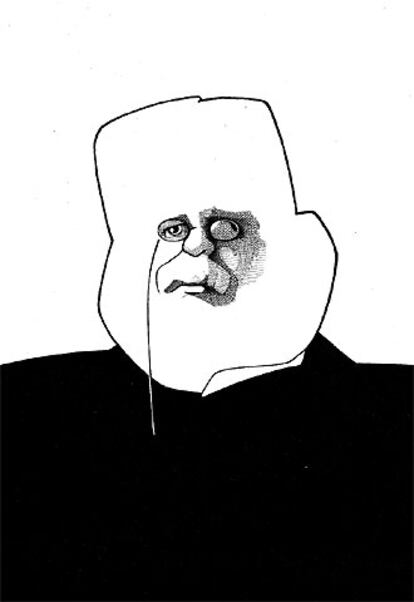
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































