Trabajos manuales
Cervantes ya nos advirtió muy agudamente de que el exceso de lectura y el ocio estéril pueden llevar a la locura a las imaginaciones peregrinas

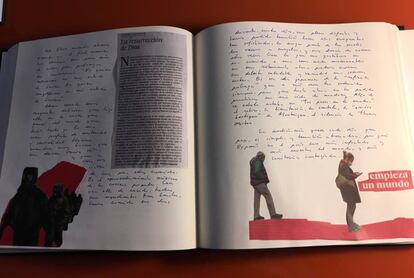
En el encierro forzoso se hacen más visibles los peligros que acechan a quienes por razón de su oficio tienden a pasar una parte considerable de la vida encerrados. Una gran parte de lo que yo hago para ganarme la vida sucede en una habitación, y requiere un mínimo de actividad física, la suficiente para pulsar con las yemas de los dedos las teclas de un portátil. Y también las cosas que me gusta hacer cuando no estoy trabajando permiten, y hasta requieren, un cierto grado de inmovilidad. Miro películas en una pantalla, leo en la cama o en un sofá, escucho música y solo he de pulsar cada cierto tiempo un mando a distancia, o, como máximo, levantarme para cambiar un disco de vinilo, o para darle la vuelta, y asegurarme de que la aguja desciende sobre los primeros surcos. La plena dedicación digital simplifica todavía más las cosas. Las modestas variaciones sensoriales del tacto del papel —de libro, de periódico, de revista, de cuaderno, cada uno con cualidades distintas— o de las herramientas de trabajo —el lápiz, la pluma, el rotulador— quedan unificadas en la lisura de una pantalla táctil.
Lo que antes se llamaba la vida del espíritu está más apartada de lo material y lo corporal cada día. Esa es una fuente segura de irrealidad y de delirio. Lo viene siendo al menos desde que el trabajo manual adquirió un estigma de vileza porque lo hacían los esclavos, y desde que los filósofos de tradición platónica inventaron la separación radical entre el espíritu y la materia, entre la belleza pura de las abstracciones y la vulgaridad de las cosas reales, entre la actividad mental y el esfuerzo físico, el cuerpo y el alma. Se trata de una superstición occidental. El yoga o la meditación budista combinan inseparablemente el bienestar físico con la claridad espiritual. El taichi es una disciplina más cercana a la danza y a la contemplación que a la educación física, o a eso que ahora, sin duda por falta de nombre adecuado en la lengua española, no ha habido más remedio que llamar fitness. La idea común sobre el zen es que se trata de una especie de oscuro misticismo oriental, dedicado a la búsqueda de un éxtasis vaporoso acompañado por música new age. Pero lo que en el budismo zen se llama la iluminación consiste sobre todo en aprender a ver las cosas tal como son, en el momento presente, sin veladuras de fantasía o de engaño, de expectativa o de nostalgia, gracias al ejercicio sostenido de tareas casi siempre comunes que anclan en la realidad a quien las lleva a cabo. Un epigrama zen dice: “Qué es la iluminación? Cortar la leña, acarrear el agua”. La disciplina de una postura corporal es en sí misma un acto del espíritu.
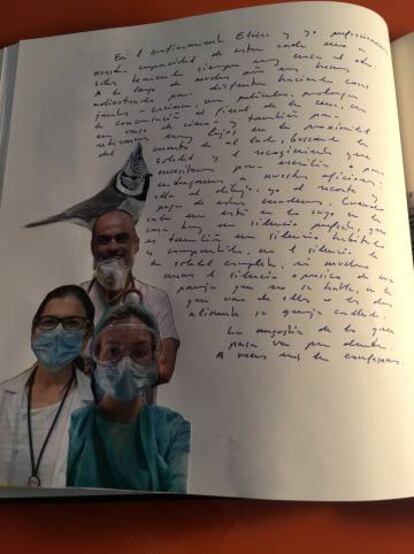
El equivalente de ese “cortar la leña, acarrear el agua” puede ser, más aún estos días, preparar cuidadosamente el desayuno, fregar los platos, ponerlos en el lavavajillas, dedicar una o dos horas a una receta sabrosa, dar un paseo al perro, ir al supermercado. La idea común es que esas obligaciones interfieren en la dedicación superior a la literatura, o a cualquier otra actividad que parezca más noble porque se hace con las manos limpias y no requiere cansancio físico, ni exposición a la intemperie. Mi padre, que amaba tanto su trabajo en el campo, pero que también se cansaba de sus mezquinas recompensas, me aconsejaba, en momentos de desánimo, que me buscara un oficio que se pudiera hacer “bajo techado”. Cavar con una azada al amanecer de un día de agosto o cargar y descargar sacos de aceituna en un olivar embarrado en diciembre son experiencias que vacunan para siempre a cualquiera contra el romanticismo del trabajo campesino. Pero muchas de las labores que hacían a diario las personas con las que crecí requerían más destreza manual que puro esfuerzo físico, y en ellas había una mezcla de sabiduría práctica y pura complacencia muy semejante a la que se encuentran en las creaciones prestigiosas del arte. La ignominia no estaba en el trabajo en sí, sino en las condiciones de injusticia y pobreza en las que se ejercía. Y en la cocina, la arquitectura, la música popular se dilucidaban cotidianamente las mismas cuestiones fundamentales del arte condecorado de mayúsculas: cómo lograr un máximo de expresividad y eficacia exactamente con los materiales y en las condiciones que se tienen a mano; cuál es el lugar de la invención personal en el repertorio de los saberes compartidos y heredados; cómo añadir placer y belleza a la vida.
Para que se reconociera la nobleza de su arte, los pintores españoles del siglo XVII tenían que demostrar que no trabajaban con las manos, sino con la inteligencia, y que no hacían el menor esfuerzo físico, ni vendían sus obras en tiendas, como viles artesanos o comerciantes. También ahora los artistas de mayor cotización se ufanan de no tocar siquiera las obras que firman, puros conceptos que luego cobran forma material gracias al trabajo con frecuencia mal pagado de nubes de asistentes atareados en naves industriales, muy lejos de la nobleza aséptica de las galerías y más lejos aún de las viviendas de lujo de los coleccionistas.
Si yo paso más de una o dos horas sin hacer algo práctico, inmediato, objetivo, mi fluidez mental se entorpece tanto como mi estado físico, más aún ahora, que no puedo salir a correr, ni montar en bici, ni atravesar Madrid en una caminata. Para lo que necesito hacer cosas no es para relajarme o distraerme de mi trabajo: es para estar en el mundo, atento a lo real, alojado en el espacio del sentido común. La prueba de que la inactividad genera desvarío y trastorno son todas esas elucubraciones filosóficas, ultrateóricas, intraducibles a la lengua de todos los días, que segregan los departamentos universitarios no dedicados a las ciencias, o las que manan estos días, con motivo del coronavirus, de los cráneos privilegiados y las bocas de estrellas del “pensamiento” a la manera de Zizek o Giorgio Agamben. Cervantes ya nos advirtió muy agudamente de que el exceso de lectura y el ocio estéril pueden llevar a la locura a las imaginaciones peregrinas, no sujetas a las limitaciones de la realidad. Mantener limpia y ordenada la cocina ayuda a lograr la limpieza y el orden de una página escrita. El golpe de inspiración que se me había negado durante dos horas de inmovilidad frente a una pantalla ha llegado como un relámpago un rato después, mientras hacía un sofrito o estaba concentrado pelando una patata.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































