Cielos desiertos
La bióloga Rachel Carson escribía una prosa arrebatadora, que unía la imaginación de la ciencia con la precisión de la poesía


Los números agregan elocuencia a lo que las palabras no llegan a expresar. La revista Science publica un estudio que ha sobrecogido a los mismos científicos que lo llevaron a cabo: en algo menos de medio siglo, desde 1970, han desaparecido 3.000 millones de pájaros en América del Norte, casi la tercera parte de la población que había entonces. En este periódico, Miguel Ángel Criado da cuenta de una contabilidad igual de sombría: en 20 años han desaparecido 95 millones de pájaros de los campos y los cielos españoles, entre ellos 15 millones de golondrinas. En uno y otro sitio las causas son las mismas, porque son universales: la agricultura intensiva, la desaparición de los humedales, la urbanización ilimitada, el abuso de insecticidas y de herbicidas.
Miguel Ángel Criado cuenta en una crónica excelente algo que me despierta el recuerdo: un espacio de alimentación y de cría para muchos pájaros eran los barbechos, esos campos que se dejaban sin cultivar en años alternos para que se recuperaran los nutrientes del suelo. En los barbechos los pájaros encontraban refugio, calma, simientes, insectos, gusanos, hierbas silvestres. En los campos que se quedaban en barbecho cerca de la huerta de mi padre nosotros dejábamos todo el día a nuestros animales de carga, una yegua y una burra, con las patas delanteras trabadas para que pudieran moverse sin huir, alimentándose con la hierba y con los tallos secos de los cereales de la cosecha anterior, y al mismo tiempo abonándola con su estiércol. Me acuerdo del vuelo rasante de los pájaros que hacían sus nidos en los surcos de los olivares, y de los cantos distintos que mi padre y mi abuelo eran capaces de identificar sin dificultad, dependiendo de la estación del año. La llegada de la primavera venía marcada para mí por las golondrinas que alborotaban justo en un hueco sobre el balcón de mi dormitorio. En la plazuela delante de mi casa había unos álamos de copas enormes que los pájaros atronaban desde el amanecer. Salía por la mañana con la cartera camino de la escuela y luego del instituto, y el aire fresco y limpio de la primera hora del día estaba atravesado a cada momento por los vuelos y los silbidos de las golondrinas. En cuanto se alargaban las sombras y cedía algo el calor en los atardeceres de verano, el cielo, los campanarios, los aleros, pertenecían a las escuadrillas kamikazes de los vencejos, a los que los niños llamábamos aviones. Algunos chocaban contra algo y caían aturdidos, y era un dolor verlos arrastrarse, con las alas inútiles, los picos abiertos en el calor del verano.
No es nostalgia: es el testimonio personal de un apocalipsis. Cada vez con más frecuencia, en los últimos años, salgo a la calle por la mañana, a esa primera hora en la que queda un rastro de los días escolares de final de curso, con una promesa de verano en la frescura del aire, y casi nunca veo golondrinas, no ya en el centro de Madrid, sino en cualquier parque, o en una calle de un pueblo, o en esas calles de Lisboa en las que se respira todavía una quietud rural. Me asomo al balcón, recién levantado, y si acaso veo dos o tres golondrinas, pero ya no las escucho, y todavía veo menos vencejos en los atardeceres.
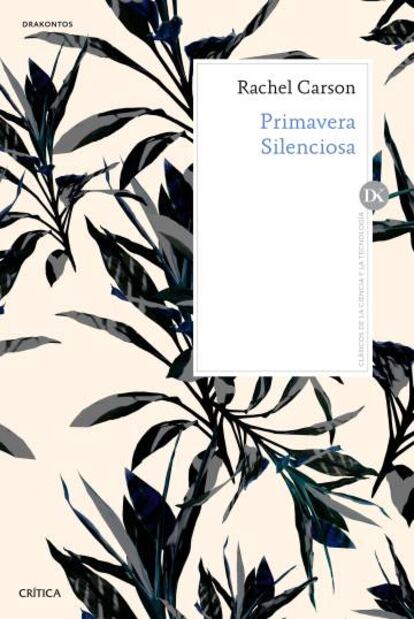
No es verdad que los números sean inexpresivos. Quince millones de golondrinas han desaparecido en estos 20 años en España. Cuando voy de viaje me asomo siempre a la ventanilla del coche o del tren y el cielo es más ilimitado porque apenas se ve un pájaro: quizás alguna rapaz solitaria, inmóvil en el ascenso de una corriente de aire. Como hace mucho tiempo que no me despierto en las mañanas de abril en aquel dormitorio, no sé si quedará ni el rastro del nido de barro que se llenaba cada año de crías estridentes. En las copas de los árboles del Retiro y de la Fuente del Berro, donde de vez en cuando voy a recostarme contra el tronco como de mamut lanudo de una sequoia, la algarabía más frecuente en los últimos tiempos es la de las cotorras invasoras.
En los periódicos americanos que informan estos días sobre la hecatombe de los pájaros aparece con frecuencia el nombre de Rachel Carson, que fue quien alertó por primera vez, en 1962, del daño que el uso masivo de pesticidas químicos estaba haciendo a las aves, a las aguas, a los insectos, a toda la vida natural. Aquel libro suyo, Silent Spring, estuvo en el origen del movimiento ecologista, y en él se escuchó una de las primeras voces que se rebelaban contra el conformismo y la ceguera de un modelo de desarrollo basado en la destrucción de la naturaleza. Algunos de los mejores escritores no aparecen en las historias de la literatura. Aparte de ser una bióloga marina muy experimentada, Rachel Carson escribía una prosa arrebatadora, que cumplía aquella ambición de Vladímir Nabokov: unir la imaginación de la ciencia con la precisión de la poesía. En España se ha impuesto la extraña creencia de que el activismo radical es incompatible con la búsqueda de la belleza. Rachel Carson, sublevada solitariamente contra las grandes empresas químicas, enferma del cáncer que iba a matarla solo dos años después, se las arregló para completar un manifiesto de denuncia dotado de un rigor científico irrebatible y de una calidad de estilo que se alimentaba de las fuentes más nobles de la literatura americana de la naturaleza. Leyéndola se respira el aire de lucidez exaltada y de maravilla ante el espectáculo del mundo que está en Thoreau y en Whitman, y que quizás viene de Darwin y de Alexander von Humboldt.
El último libro de Rachel Carson se publicó cuando ella ya había muerto. Su título The Sense of Wonder ya es en sí mismo un manifiesto: la palabra wonder contiene al mismo tiempo la maravilla y el asombro. Gracias en gran parte a la militancia de Carson se salvaron las águilas calvas y los halcones peregrinos, que estaban a punto de extinguirse por culpa del DDT. Pero más de 3.000 millones de pájaros han desaparecido desde entonces. Ella pensaba que el asombro ante la belleza del mundo despierta una humildad que no puede existir “codo con codo con una ansiedad de destrucción”. Es urgente leerla para despertar de este letargo idiota antes de que hayan desaparecido todos los pájaros, antes de que sea imposible salvarlos.
Primavera silenciosa. Rachel Carson. Traducción de Joandomènec Ros. Crítica, 2016. 416 páginas. 19,90 euros.
El sentido del asombro. Rachel Carson. Traducción de María Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro. Encuentro, 2012. 48 páginas. 5 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































