Así empieza el nuevo libro de Dolores Redondo
EL PAÍS ofrece las primeras páginas de 'La cara norte del corazón', una nueva investigación de la inspectora Amaia Salazar, que llega a las librerías el martes (Destino)

1. Albert y Martin
Brooksville, Oklahoma
Albert
Albert tenía once años y no era mal chico, pero el día de los asesinatos desobedeció a sus padres. No lo hizo por que le gustase contrariarlos, fue simplemente porque pensó que, como en los anteriores avisos, al final no pasaría nada. La previsión meteorológica llevaba horas advirtiendo de la formación de una gran tormenta, vientos cálidos y fríos que, al colisionar allá arriba, descenderían hasta tocar tierra en forma de tornados. Pero lo cierto era que estaban en constante alerta desde que había comenzado la primavera. Su madre mantenía el televisor de la cocina a todo volumen a pesar de que el informativo era un bucle que volvían a emitir en cuanto terminaba, y pobre de ti si se te ocurría bajar el volumen o cambiar el canal. Sus padres se tomaban muy en serio el tema de los tornados, y Albert no entendía por qué. Al fin y al cabo su casa nunca se había visto afectada por uno. Así que cuando por la mañana les dijo que había quedado con Tim, el chico de los Jones, para jugar en su casa, se negaron en redondo a dejarle salir. La granja de los Jones ya había sido devastada por una tor menta tres años atrás, y no había razón para creer que algo así no pudiera repetirse. El tema estaba zanjado. Permanecerían todos en la casa y bajarían al refugio en cuanto sonasen las alarmas.
Albert no protestó. Dejó su taza en el fregadero después de desayunar y se escabulló por la puerta de atrás. Llevaba recorrido la mitad del camino que separaba su casa de la granja de los Jones cuando comenzó a darse cuenta de que algo raro pasaba. Las nubes que habían cubierto el cielo a primera hora de la mañana se despla zaban a toda velocidad; el sol se colaba entre ellas proyectando sobre la tierra siluetas de luz y sombra. Nada se movía a ras de suelo, la quietud colmaba los campos, la maquinaria permanecía en los graneros, los pájaros habían enmudecido. Prestó atención y solo oyó a un perro aullando a lo lejos, ¿o quizá no era un perro? Divisaba la granja de los Jones cuando llegaron las primeras rachas de viento. Asustado echó a correr, subió las escaleras del porche y aporreó la puerta con todas sus fuerzas. Nadie respondió. Rodeó la casa hasta la puerta de atrás, que siempre dejaban abierta, pero hoy no. Haciendo pantalla con las manos en el cristal oteó el interior de la cocina. No había nadie. Entonces lo oyó. Retrocedió dos pasos y se asomó por el lateral de la casa. El tornado bramaba avanzando por la pradera desierta como una siniestra porción de oscuridad, envuelta en una capa de polvo, niebla y destrucción. Albert se quedó inmóvil admirándolo durante un instante, hipnotizado por su poderosa venida hacia la granja y asombrado por su magnética potencia, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas de puro pánico y de arena en suspensión. Miró alrededor buscando un lugar al que huir, donde guarecerse.
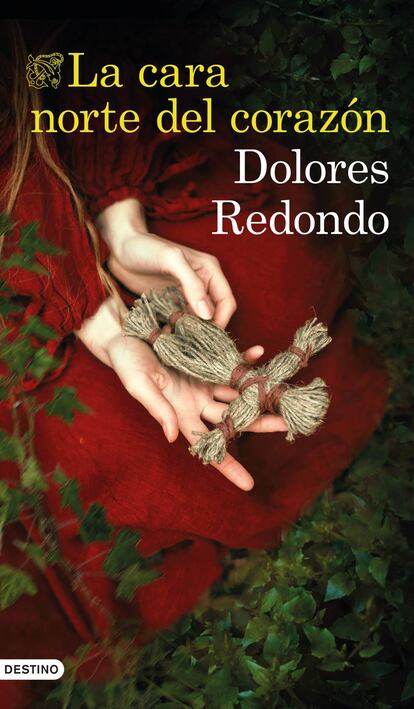
Los Jones tenían un refugio, quizá en la parte delan tera de la granja..., pero no estaba seguro, y era tarde para regresar hasta allí. Corrió hacia el gallinero, se volvió una vez para ver avanzar al monstruo y siguió corriendo hacia la pequeña construcción mientras rogaba que no hubieran cerrado la puerta. Manoteó el burdo cerrojo, que era poco más que una tablilla que oscilaba sobre un clavo y se trababa en un rebaje del dintel. Cerró por dentro. Durante un instante quedó en la más absoluta oscuridad mientras sus ojos lograban acostumbrarse a la escasa luz que se colaba por las rendijas, jadeando, casi ahogado por la carrera y el sofocante olor a plumas y mierda de galli na. Palpó en su bolsillo buscando el inhalador mientras mentalmente lo veía en la mesa junto al televisor. Obligándose a contener el llanto escuchó a la bestia que rugía fuera. ¿Había descendido su clamor? ¿Tal vez se estaba alejando? Se arrojó al suelo sin reparar en las heces blandas y templadas que traspasaron la tela de su pantalón, y escudriñó entre los respiraderos de las tablas. Si el tornado había cambiado de dirección por un momento, lo había hecho para volver con más fuerza. Lo vio acercarse por la pradera como una criatura viva compuesta de todo lo que había ido arrastrando a su paso. Se volvió hacia el interior y solo entonces, con los ojos ya acostumbrados a la penumbra, vio a los animales. Las gallinas se habían amontonado, incluso unas sobre otras, formando un córner silencioso y compacto en uno de los rincones del gallinero. Sabían que iban a morir, y en ese instante él lo supo también. Temblando de pies a cabeza se arrastró hacia las aves y, encogiéndose cuanto pudo, se sepultó entre ellas solo un instante, antes de que el tornado alcanzase la granja. El silencioso sometimiento con el que las aves habían aceptado su destino estalló en un quejido de cacareos largos y profundos que se asemejaban a gritos humanos de puro pánico. Albert también gritó llamando a su madre, sintiendo el aire que escapaba de sus pulmones y visualizando los pequeños alveolos que el médico le había mostrado en un esquema, plegados sobre sí mismos, incapaces de albergar oxígeno. Aun así gritó, vaciándose por entero, centrándose en escuchar aquel chi llido que le pareció de un niño muy pequeño. Supo que era el fin cuando un instante después ya no pudo oírse, pues el rugir de la bestia que estaba fuera lo ocupaba todo. Lo último que sintió antes de que el gallinero se desmoronase sobre él fue el calor de la orina que se derramaba entre sus piernas.
Martin
El sol brillaba en lo alto de un cielo límpido y azul, ni una sola nube empañaba su perfección, casi como una burla posapocalíptica. Martin se detuvo al sentir una gota de su dor que le resbalaba por la cabeza entre el cabello corto y bien peinado. Se pasó una mano nerviosa y comprobó, preocupado, que el cuello de la camisa comenzaba a hu medecerse. Con la puntera de su lustrado zapato apartó astillas y cascotes hasta hacer un hueco en el que colocar su maletín. Sacó del bolsillo un pañuelo de hilo blanco y se secó la nuca. Lo dobló y lo guardó de nuevo mientras re pasaba su aspecto. El pantalón bien planchado, los zapatos impecables. La sobria americana de suave mezclilla, sin embargo, había sido un error. Debió elegir una chaqueta más ligera previendo el calor tras el paso del tornado. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era devastación, a excepción del pequeño granero rojo junto a las escaleras que descendían hacia el refugio donde se había guarecido la familia Jones. Tomó de nuevo su maletín y caminó hacia allí. Los dos portones abiertos de par en par y una fuerte cadena que aún colgaba de los asideros interiores delataban la prisa con la que había sido abandonado. Se detuvo un instante y aspiró el olor que emanaba de la oscura tierra del sótano; olía a hongos y turba y, levemente, a orina. Sintió cómo se le aceleraba el corazón. No había nadie allí. Martin caminó hacia la granja, o lo que quedaba de ella.
Albert
Albert despertó. Antes de abrir los ojos ya advirtió que no podía moverse, sentía una enorme presión sobre su pecho. A lo lejos oyó las voces de la familia Jones y comenzó a llamarlos a gritos. Sus pulmones comprimidos por el peso apenas soportaron tres exhalaciones antes de desmayarse.
Despertó de nuevo a la luz hiriente y cegadora. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero en esta ocasión se propuso no ponerse histérico hasta perder el sentido como la primera vez. Recapituló sobre su situación: no podía moverse. Un tablero, seguramente del tejado del corral, lo cubría por completo, pero calculó que encima debía de haber algo más, algo muy pesado. Con la mano izquierda llegaba a palpar el borde de la tabla, que no era muy ancha, así que probablemente sobre el tablero hubiera caído una de las gruesas vigas que habían sostenido el gallinero. Jadeó respirando por la boca. La frente le ardía en el lugar donde las astillas de madera le habían arrancado la piel, y notaba la nariz obstruida de mocos y sangre, que le impedían percibir el sofocante hedor de las aves. El armazón le comprimía el pecho y seguramente le había roto el pie izquierdo. Aun inmóvil, lo notaba aprisionado y lacerante como añicos de cristal. Junto a la mano derecha advertía el cadáver templado de un ave. Comenzó a llorar, pero sabía que no debía dejarse arrastrar por el pavor, y se esforzó en recordar cómo debía calmarse para controlar sus ataques de asma. Respiró profunda y fatigosamente por la boca con inhalaciones que eran todo lo intensas que el pesado tablero sobre su pecho le permitía. «Muy bien, Albert, lo haces muy bien, cariño», oyó la voz de su madre, que solía ayudarle durante los ataques. Al pensar en ella le volvieron a dar ganas de llorar, notó cómo los ojos se le llenaban de lágrimas y se sintió tonto y pequeño. Reconviniéndose a sí mismo, imprimió a su cuerpo una involuntaria sacudida, que se extendió hasta su pie destrozado, lo que le hizo jadear de dolor y echar a perder el frágil control que ha bía logrado sobre su respiración. Así que en los siguientes minutos se dedicó a contar mentalmente las inhalaciones y exhalaciones, manteniendo a su madre alejada de sus pensamientos, hasta que consiguió serenarse un poco. Volvió entonces la cabeza sobre su hombro derecho, arañándose de nuevo la frente, para intentar ver algo a través de la abertura que habían dejado las tablas al caer.
Él era un chico de campo, y aunque desde su posición no podía divisar el cielo, supo por el grado de luz que era poco más de mediodía y que el tornado había barrido cualquier rastro de las nubes que lo cubrían por la mañana. Pensó también que era una suerte que el señor Jones hubiera cortado la hierba dos días atrás, si no, no habría podido ver desde el suelo al hombre que venía caminando por la pradera. Supo de inmediato que no era el señor Jones. Una insignia brillaba sobre su pecho y llevaba un maletín. Albert respiró profundo llenando sus pulmones tanto como pudo y gritó, aunque de su boca brotó tan solo un gruñido ronco y asfixiado. El hombre desvió un instante la mirada hacia los restos del corral. Albert estuvo seguro de que iría hacia él, pero entonces la gallina que había tomado por muerta junto a su mano derecha se movió hacia la hendidura abierta entre las tablas y salió a la pradera. El hombre desvió la mirada y caminó de nuevo hacia la granja. Albert rompió a llorar sin importarle ahogarse por ello; al fin y al cabo, estaba seguro, iba a morir.
Martin
Mientras se acercaba distinguió los lamentos quedos de la desolación. Los había escuchado docenas de veces. Poco importaban las palabras. Todos los supervivientes a una tragedia, sin excepción, hablaban igual. La voz es trangulada en la garganta intentaba transmitir un ánimo patético y esperanzado que nacía degollado, desangrándose y perdiendo sus exiguas fuerzas mientras sus propietarios revolvían los escombros en busca de algo, lo que fuera, a lo que aferrarse, que les devolviese un poco de esperanza con la que alimentar la supuesta suerte de ha ber sobrevivido.
Una chica de unos dieciséis años iba recuperando de entre los escombros coloridos fulares que sacudía como cintas de gimnasta, trazando en el aire un rastro polvo riento antes de colgárselos al cuello. Fue la primera en verlo. Alertó a la familia mientras lo señalaba con largos dedos de uñas cortas pintadas de negro. Lo contemplaron a través del hueco de lo que había sido una ventana; la pradera aparecía sembrada de astillas y el hombre avanzaba por ella en dirección a la granja. Martin los observó satisfecho. Había dos chicos más: otro adolescente, más o menos de la misma edad, y un chico que no llegaría a los doce años. El mayor llevaba una camiseta de un grupo de rock y el pequeño tenía el pelo demasiado largo para un chico. El señor Jones no le defraudó. Lloriqueaba sentado en los escalones de lo que quedaba del porche. Martin observó que había abandonado en un peldaño, a su lado, una botella de agua, unas barritas de chocolate y una pis tola. Con las manos se sostenía la cabeza en un gesto de absoluta impotencia mientras su anciana madre, sentada a su vera, lo consolaba meciéndolo como a un niño pequeño. De pie, alejada unos pasos de ellos, una mujer de unos cuarenta y cinco años le miró inquisitiva y descarada. La joven señora Jones, supuso. Delgada y guapa, llevaba el cabello teñido de un color rojizo y artificial que no la favorecía y sostenía entre los brazos uno de esos perritos pequeños y estúpidos, que no dejaba de gañir. Martin comprobó una vez más que su identificación fuese bien visible sobre su pecho. Todo el grupo pareció animado al verle, soltaron lo que tenían en las manos y, por instinto, se dirigieron hacia la que había sido la puerta de la casa, aunque gran parte de la pared de ese lado había desaparecido. La señora Jones fue la primera en reaccionar. Sin soltar al perrito, se colocó la blusa sobre el escote y se atusó levemente el pelo, antes de comenzar a descender las escaleras para recibir a Martin con su mejor sonrisa. Él también sonrió odiándola con toda su alma por ser capaz de tanto mal, de tanta corrupción, de tanto horror, de enfurecer al mismísimo Dios. Extendió su mano y, antes de tocar la de ella, ya había decidido que, aunque lo suyo habría sido comenzar por la vieja, esta vez ella sería la primera a quien mataría.
Albert
Albert escuchó los gritos y los disparos. Abrió mucho los ojos y dejó de llorar. Quizá, después de todo, aquel era su día de suerte.
2. Carácter montañés
Academia del FBI, Quantico, Virginia Miércoles, 24 de agosto de 2005
Amaia Salazar se removió incómoda en su asiento de la segunda fila. Había sido una de las primeras en llegar a la gran sala donde se impartiría la conferencia, que, debido a la gran afluencia de público, amenazaba con quedarse pequeña. A diferencia de las clases de los días anteriores, en exclusiva para los policías europeos, esta se anunciaba como clase magistral y estaba abierta a todos los agentes y cadetes del FBI que quisieran asistir. Le bastó un par de sus más frías miradas para mantener alejados de los asientos contiguos a dos agentes trajeados y a un par de cadetes con su distintivo polo azul y una sonrisa enorme. No deseaba compañía. De entre todas las áreas que comprendían el programa de intercambio, la conferencia del agente especial Dupree era la más interesante. Y no solo para ella, visto el ritmo al que se llena ba la sala. Gertha, una inspectora de la policía alemana de mediana edad, la saludó sonriente y se sentó a su lado. Ellas dos eran las únicas mujeres que formaban parte del grupo de policías europeos. Y teniendo en cuenta la fría acogida que ambas habían recibido por parte de sus compañeros varones, no era extraño que la mujer no se le hubiese despegado desde que habían llegado. De entrada había tenido sus reservas hacia ella. Le caía bien, era simpática y amable, pero le había parecido demasiado parlanchina para su gusto. No de la clase que te aturde sin sentido ni de la que te interroga sin piedad. Sin embargo, en dos desayunos, dos comidas y un viaje en autobús desde el aeropuerto, Gertha le había contado prácticamente toda su vida.
—Carácter montañés —le había dicho Gertha.
—¿Qué?
—Que apuesto a que eres de una zona de montaña, mi marido lo es, y también me cuesta sacarle las palabras.
—En realidad, soy de un valle.
Habían reído juntas. Gertha le había sacado en aquellos cuatro días mucho más que unas palabras. Posiblemente por la cobertura emocional que supone confesarse con alguien a quien puede que no vuelvas a ver, o porque la inspectora Gertha Schneider, además de hablar, sabía escuchar. Había terminado por convertirse en objeto de confidencias y revelaciones que jamás le había hecho a nadie. Más de una noche, sus conversaciones se habían prolongado hasta el alba. Gertha dirigía un grupo de homicidios de cuarenta y cinco personas, de las que treinta y ocho eran hombres. Se había llevado su ración de lucha por el debido respeto y, sin embargo, no guardaba ni un poco de resentimiento hacia nadie.
Antes de que esta pudiera comenzar a hablar, un hombre trajeado se sentó junto a Amaia.
—Subinspectora, la he buscado por todas partes. Creí que estaría en la sala común, con los demás... —Su tono era de fingido reproche, y para reforzarlo la obsequió con una sonrisa que tal vez duró demasiado. Amaia bajó la mirada para no tener que seguir viéndola.
Emerson era su agente de apoyo durante el tiempo que duraba el curso; su misión era guiarla por las instalaciones, ayudarla a realizar su adiestramiento, acompañarla, presentarle a los distintos instructores y darle ac ceso, a través de su propio equipo y de su clave, a los datos que los integrantes del curso necesitaban para hacer sus ejercicios técnicos. Y, de vez en cuando, se insinuaba un poco...
—Sí, bueno, me he adelantado, quería coger un buen sitio: esta conferencia me interesa particularmente.
—Pues no es la única —constató Emerson girándose para observar la sala, que ya estaba casi llena—. Ya ve que nuestro agente Dupree levanta por aquí auténticas pasiones. ¿Le ha escuchado alguna vez? ¿Le conoce?
—Asistí a una conferencia que impartió hace tres años en la Universidad de Loyola en Boston, mientras yo estudiaba allí. Hice cola para que me firmara el programa y le estreché la mano, eso es todo. Según el sumario del curso, el agente Dupree impartirá nuestro próximo seminario, quiero estar preparada.
Emerson sonrió presuntuoso alzando una ceja.
—¿Sabe algo que yo no sé? —preguntó ella consciente de que él se moría por contarlo.
—El agente especial Dupree tiene sus propios métodos; impartir una clase no siempre significa lo mismo que para los demás. Es el jefe de una unidad de actuación, no un instructor. De vez en cuando da una conferencia o publica un artículo por vía interna. Es una excepción que aceptara participar en la formación del grupo de Europol.
—Usted trabaja con él, ¿verdad?
—No exactamente... —Se notó que le costaba admitirlo—. A veces los acompaño en sus salidas. Me encantaría que fuese algo habitual, y no lo descarto, quizá en el futuro... Pertenezco al contingente de apoyo del área de comunicación con la agente Stella Tucker, que a su vez forma parte del equipo de Dupree. Podríamos decir que trabajo para él indirectamente. El área de análisis de conducta comprende muchos ámbitos. Las unidades de actuación están compuestas por agentes de campo criminalistas, pero hay muchos otros aspectos de la investigación que deben hacerse desde aquí, para prestar el apoyo de bido a los que están fuera buscando a los malos. —Dijo «los malos» como si hablase con una niña pequeña, y lo acompañó de una de aquellas exageradas sonrisas suyas. Al ver que no obtenía el resultado deseado continuó en tono profesional—: Los investigadores que permanece mos aquí somos comunes a los tres grupos de actuación. Por supuesto soy criminalista y mi especialidad es el aná lisis de datos. Puede que no parezca tan brillante, pero es de capital importancia durante una investigación.
Como si el mismo dispositivo controlase las dos funciones, la luz de la sala y los murmullos del público descendieron hasta extinguirse mientras un potente foco blanco ganaba intensidad iluminando el solitario atril en el centro del escenario.
El agente Dupree surgió del lado derecho del proscenio y caminó hasta situarse bajo el anillo de luz. Era un hombre delgado y elegante; el cabello oscuro, corto y bien peinado le recordó que ya la primera vez que lo vio pensó en un pasado militar. La palidez de su rostro resaltaba la oscuridad en torno a sus ojos, que le daban cierto aire de insomne innato. Vestía un impecable traje azul marino con camisa blanca y corbata a juego, y tenía el rostro cuidadosamente afeitado. Se detuvo frente al atril y corrigió al milímetro su posición, aunque en ningún mo mento le vio colocar sobre él papel alguno. Amaia se preguntó si habría dejado antes el discurso preparado sobre el soporte; ese dato le permitiría hacerse una idea más clara sobre el carácter y la capacidad de previsión del agente. Se prometió comprobar si lo recogía al final.
Según la breve biografía del programa, tenía cuarenta y cuatro años, había nacido en el estado de Luisiana, poseía una amplia formación en derecho, economía, historia del arte, psicología y criminología. Desde hacía un año dirigía uno de los tres grupos de trabajo de campo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, del que había formado parte durante los cinco años anterio res. Dupree alzó el mentón, adelantó una pierna dejando caer el peso sobre la otra y, permitiendo que los brazos se posicionasen de modo natural a los lados de las caderas, paseó la mirada sobre todos los congregados en el auditorio. Un par de filas más atrás, un asistente arrancó en un aplauso que se extinguió de inmediato. Amaia mantuvo fija la mirada en el escenario, pero oyó el susurro sedoso de los trajes de varios agentes al volverse para reconvenir con sus miradas al incauto. No les gustaban las estridencias; los gritos, los aullidos y los aplausos que daban para el deporte.
Dupree extendió una mano y golpeó el micrófono produciendo en la sala el estruendo de un trueno. Se inclinó un poco sobre el atril, alzó la mirada y se dirigió a alguien invisible al fondo del auditorio.
—Por favor, ¿podrían iluminar un poco al público? Si no puedo verlos tengo la sensación de estar hablando solo. —Sonrió resignado—. Y tengo esa sensación tan a menudo...
El comentario generó la inmediata simpatía de la sala, que pareció mucho más relajada cuando el nivel de luz aumentó lo suficiente para que el agente Dupree pudiera distinguirlos.
Paseó la mirada sobre los asistentes casi como si buscase a alguien. Cuando llegó hasta Amaia, la fijó en ella un par de segundos y volvió a mirar el atril. Había sido solo un instante. Se estaba diciendo a sí misma que probablemente miraba a alguien que estaba tras ella, cuando reparó en que el agente Emerson la observaba. Él también lo había notado. Dupree se dirigió al público y comenzó a hablar.
—Todos conocen la importancia de establecer un perfil victimológico que nos permita, a través del análisis de la elección de las víctimas evidentes, llegar a nuestro objetivo. Pero hoy les hablaré de la importancia de establecer registros de posibles víctimas para detectar la presencia de un asesino en serie. Prestaremos atención primero al tipo de víctima que elige, antes incluso de que se manifieste o se sepa de su existencia.
Una especie de suspiro, a medias contenido, sobrevoló la sala. Dupree volvió a dirigir la mirada hacia Amaia. Cuando habló lo hizo dirigiéndole cada palabra.
—Es común suponer que el crimen es el modo en que el asesino purga su propio dolor, ya que a menudo ha sido víctima antes de ser ejecutor. Y entre todas las suposiciones, la más peligrosa es la de que en el fondo todos quieren ser detenidos, todos quieren ser atrapados y sus crímenes no son más que terribles llamadas de atención sobre su propio padecimiento, excluyendo por supuesto las enfermedades mentales.
Amaia oyó a Emerson que susurraba azorado.
—Pero ¿qué demonios...?
El agente especial Dupree hizo una pausa y volvió a dirigirse al resto del auditorio.
—Hipótesis que sustentan que la estridencia y el salvajismo solo van destinados a hacerse notar. Que no pararán, porque han encontrado al fin la forma de ser algo, de ser alguien, de ser importantes, y ese ego a menudo los pierde, pues, en su afán de ser reconocidos, se exponen hasta ser atrapados. Pero cuidado, porque la suposición es el mayor enemigo del investigador, y la evidencia de muestra que no todos los asesinos en serie son compulsivos y desorganizados. De hecho, algunos llegan a ser bastante conscientes de sus «particularidades» y, a menudo, recurren a argucias y trampas con el fin de despistar, mientras realizan un trabajo desde dentro de la mente del investigador que los persigue, manipulando los escenarios o estableciendo rastros falsos que nos induzcan a pensar que lo que tenemos ante nuestros ojos es otra cosa distinta a la realidad. Este tipo de asesino es capaz de ejercer durante años su macabra labor con discreción, ocultando sus huellas o los cadáveres de sus víctimas, haciéndolas pasar por desapariciones, fugas, accidentes o suicidios, y eligiendo para ello a víctimas con perfil de alto riesgo, personas cuya desaparición pueda pasar inadvertida o resulte poco llamativa por circunstancias de exclusión social: drogadictos, prostitutas, vagabundos, personas sin techo, inmigrantes ilegales o en situación irregular. Este depredador selecciona de forma minuciosa a sus víctimas, a sabiendas de que los pertenecientes a estos grupos se trasladan muy a menudo. Es una peculiaridad de nuestro gran país que complica bastante las investigaciones en Estados Unidos; pero para ustedes, los policías europeos, con la apertura de fronteras entre los países miembros de la Unión, no es muy distinto —dijo dirigiéndose a la parte izquierda de la sala donde se sentaban Amaia y el resto de sus compañeros.
»Este tipo de asesino no tiene ninguna intención de ser atrapado, es capaz de representar el papel de buen ciudadano toda su vida, no tiene afán de notoriedad, ya tiene su lugar en el mundo.
Hizo una pausa y fijó su mirada en la de Amaia mientras decía:
—Su satisfacción y su poder provienen, como en el demonio, de que creamos que no existe. —Sonrió y el público le secundó.
Amaia fingió no darse cuenta de la mirada de refilón del agente Emerson, aunque fue imposible no oír a Gertha, que se inclinó hacia ella y susurró:
—Te lo ha dicho a ti.
Dupree continuó dirigiéndose a la sala.
—El investigador de homicidios está entrenado para detectar elementos discordantes y explorar las habituales líneas de investigación: beneficiarios, celos, sexo, drogas, dinero, herencias, chantajes. Pero con los asesinos en serie las motivaciones escapan a las habituales, pues la gratificación es psicológica. De ahí la importancia de prestar atención al modo en que nuestro sujeto se recompensa para entender qué necesidades satisface. El objetivo de esta charla y de los próximos ejercicios de sus cursos de formación versará sobre la detección de elementos comunes y discordantes en torno a un tipo de víctima, en las características de la desaparición o en la escena de aparición del cuerpo, que puedan llevar a la sospecha de que algo que se presenta como un suicidio o un accidente oculte un asesinato o una serie de ellos. ¿Y cómo estudiaremos a asesinos que aún no hemos sido capaces de atrapar?
¿Cómo crear bases con datos que desconocemos? ¿Cómo establecer el comportamiento de un fantasma, de un ca zador furtivo que obtiene su lucro de que no nos enteremos de su existencia? —Hizo una pausa.
—La victimología —susurró Amaia.
—La victimología —continuó Dupree casi a la vez—, la ciencia basada en el estudio del perfil de las víctimas, pero también de las supuestas víctimas, los desaparecidos, los fugados, los que se desvanecen en el aire sin dejar rastro. La victimología en este caso se convierte en una ciencia abstracta, en la que la intuición del investigador será fundamental para establecer si realmente se trata de una víctima. Para ello se tendrán en cuenta aspectos como el perfil físico, psicológico, posición social, rasgos característicos; aquí entrarían desde deficiencias hasta malformaciones, pasando por particularidades llamativas de su aspecto. Y el tipo de familia a la que pertene cen o, si no tienen familia, sus enfermedades y patologías, sus tratamientos médicos y cualquier información que podamos obtener sobre su comportamiento y personalidad, gustos y afinidades. Sin duda, el trabajo que tiene que realizar el investigador ante la mínima sospecha de que se pueda tratar de una víctima, tengamos su cuerpo o no, es ímprobo, y sabemos que nuestra memoria puede traicionarnos, confundirnos. Por eso es de vital importancia documentar debidamente estos elementos para establecer una base de datos a la que podamos recurrir cuando nuestro cerebro vuelva a hacer clic ante la aparición, o desaparición, de otra posible víctima que presente rasgos comunes que ya tenemos observados.
El agente Dupree accionó un botón en el atril y en la pantalla, a su espalda, apareció el rostro de un hombre joven trajeado y bien parecido, aunque muy delgado. La imagen en blanco y negro parecía tomada de un viejo periódico.
—En los años ochenta, el investigador inglés Noah Scott Sherrington, de Scotland Yard, comenzó a elaborar una base de datos de posibles víctimas basada en el perfil de mujeres huidas, desaparecidas o fugadas de su hogar. Lo más llamativo es que el inspector Scott Sherrington no contaba con ningún cadáver, o resto, que le permitiera suponer que estaban muertas, o indicios que apuntaran a que hubieran sido víctimas de un secuestro o a que su desaparición no fuese voluntaria. Cuando estudien el dosier que les entregarán tras la charla, comprobarán que era una zona costera deprimida por el paro y con un clima horrible.
»La promesa pop de los ochenta en Londres resultaba muy atractiva comparada con un empleo en una conservera, si había suerte; y esto llevaba a muchas jóvenes a huir de sus casas. La llegada periódica de trabajadores especializados que se quedaban poco tiempo hacía que las jovencitas de la zona vieran como una oportunidad un novio que las sacara de allí.
»A Scott Sherrington, desarrollar esa base de datos con los perfiles de las chicas le fue permitiendo establecer lo que podía ser el mapa de actuación de un depredador. Este trabajo le llevó años de seguimiento de esta particu lar lista de desaparecidas de la que iban cayendo nombres cuando el inspector era capaz de comprobar que habían vuelto a reaparecer en otro lugar del país. Sin embargo, poco a poco se fue dibujando un mapa y el perfil concre to de víctima se fue afinando hasta ser absolutamente alarmante. El inspector Scott Sherrington es un referente para todos los investigadores del mundo en lo que a victimología se refiere, pues estableció la presencia de un asesino basándose en el perfil de sus probables víctimas. A partir de ese momento inició una investigación en la que entraron elementos que todos conocemos: búsqueda de testigos, reconstrucción de las últimas horas en las que fueron vistas y criba de los perfiles hasta ser capaz de establecer, casi sin margen de error, quiénes de entre todas aquellas chicas, que tenían en común el hecho de querer abandonar sus hogares, se habían fugado o habían sido víctimas de aquel depredador. Las teorías del inspector Scott Sherrington no recibieron en su día el apoyo con el que cuentan hoy.
Dupree hizo una pausa, dirigió la mirada a Amaia, lo que esta vez provocó que algunos agentes se volviesen hacia ella.
—Siguiendo su instinto y como culminación de una impecable investigación, Scott Sherrington redujo sus sospechosos a dos, aunque entonces el inspector lo calificó como «una corazonada» —recalcó Dupree.
—Una corazonada —susurró Amaia, discerniendo la conexión. Apenas seis meses atrás, cuando acababa de ser ascendida a subinspectora de la Policía Foral, heredó el caso de la desaparición de una joven enfermera que acababa de incorporarse a un hospital para hacer sus prácticas. Los anteriores responsables del caso ya habían investigado a su círculo más cercano y estaban a punto de archivarlo como desaparición voluntaria, pero su madre no dejaba de presentarse en comisaría y comenzó a hacer ruido en los medios con desconsoladas apariciones en la prensa y la televisión. El caso no fue ningún regalo, sino más bien algo que se quitaron de encima, pero ella lo recibió con entusiasmo. Repasó cada dato de la investigación y se centró de inmediato en un médico del hospital. Durante la investigación inicial ni siquiera había sido considerado sospechoso, aunque se le tomó declaración como testigo, pues varios compañeros de la chica recordaban haberle visto hablando con ella. Fue descartado en un primer momento porque no se pudo establecer relación, pero, sobre todo, por su conducta intachable. Un prometedor cirujano, heredero de la tradición médica familiar, de una de las más reputadas familias pamplonesas. Recordaba las palabras de su comisario cuando le planteó sus dudas: «Conozco a esa familia. Algo así está para ellos completamente fuera de lugar». Acompañó las palabras con un gesto grave y respetuoso, que descartaba el argumento por ridículo. Amaia no volvió a mencionar sus sospechas, pero, tras seguir al prometedor cirujano durante semanas, incluso en su tiempo libre, dio con el lugar donde tenía retenida a la joven a la que había sometido como esclava sexual. Ella no era la primera. Su detención permitió esclarecer la desaparición de, al menos, otras dos mujeres. Cuando tuvo que explicar en su informe qué le había llevado a centrar sus sospechas sobre el coleccionista, no había podido concretar más allá de decir que había sido una corazonada.
Dupree continuó dirigiéndose a la audiencia.
—La de Scott Sherrington era una fuerte corazonada. Durante semanas alternó la vigilancia a los dos tipos en los que había centrado sus sospechas. Una noche, en me dio de una colosal tormenta, mientras regresaba a su casa tras vigilar a uno de los hombres, su coche se cruzó en un semáforo con el del otro sospechoso, y decidió seguirle sin saber que acababa de dar con su hombre y que aquella noche sería testigo del modo en que se deshacía de sus víctimas. Qué hacía con los cuerpos después de matarlas era lo único que el inspector Scott Sherrington no había sido capaz de establecer, aunque el repaso posterior de sus notas nos sorprende con la brillantez de sus deducciones. Desgraciadamente, como he dicho, nadie estaba prestando ayuda ni oídos al inspector Scott Sherrington. El área de acción donde el asesino hacía desaparecer los cadáveres era amplísima, la analogía del paisaje multiplicaba las dificultades a la hora de averiguar dónde las escondía, y habría sido casi imposible hallar los cuerpos. Solo, en mitad de la noche, en un territorio hostil y durante el transcurso de una tormenta, el inspector intentó detener al depredador mientras este se deshacía del cadáver de su última víctima, una chica que encajaba en el perfil que Scott Sherrington había delineado. La sorpresa al entender que había dado con el monstruo, la superioridad física del asesino y una cardiopatía que no había sido detectada en el corazón del inspector le provocaron un infarto mientras peleaba con él. Scott Sherrington fue hallado a la mañana siguiente por unos cazadores de la zona, que lo trasladaron al hospital. Consiguieron salvar le la vida tras una arriesgada operación de corazón. Cuando el inspector Scott Sherrington volvió a estar consciente, el asesino había huido. Aun así, sus investigaciones fueron suficientes para establecer la carrera criminal del individuo y localizar los cadáveres de nueve de sus víctimas. La base de datos que creó Scott Sherrington aún sirve como referencia y lección magistral de cómo aplicar la victimología, tanto si el crimen es evidente o, por distintas circunstancias creadas por el asesino, nos lo ha presentado haciéndolo parecer un suicidio o un acci dente. El inspector tuvo que causar baja definitiva por su grave enfermedad cardíaca.
Dupree recorrió con la mirada toda la sala.
—Agentes, cadetes de la academia, gracias a todos por su atención. Miembros de las policías invitadas, sus agentes de apoyo les facilitarán un dosier completo de las investigaciones del inspector Scott Sherrington y de las bases establecidas sobre victimología tanto en perfiles de comportamiento como geográficos. Estúdienlas, constituirán el tema del próximo seminario. La conferencia ha terminado.
El agente especial Dupree abandonó el escenario por el mismo lugar por el que había accedido a él. El auditorio quedó en silencio un instante hasta que el escaso nivel de luz que Dupree había exigido para ver a los asistentes aumentó haciéndoles entrecerrar los ojos.
Amaia se puso en pie, pero permaneció quieta mirando al escenario y al lugar por el que Dupree había desaparecido, casi huérfana de aquella atención inexplicable que la había dejado inquieta y extrañamente halagada. Se dio cuenta entonces de que no había reparado en si Dupree llevaba o no algún documento en las manos.
La investigadora alemana le palmeó el hombro mien tras decía:
—¡A eso lo llamo yo captar la atención! Pensativa, oyó también a Emerson.
—¡Vaya, subinspectora Salazar!, parece que ha impresionado al jefe. —Su tono delataba una nota de insana rivalidad.
Amaia volvió la mirada hacia Emerson como si saliera de un trance y lo observó. Algo en él había cambiado. Correcto en todo momento, había cumplido con creces sus funciones; cuando se lo asignaron como agente de apoyo el día que llegó, estuvo segura de percibir cierto fastidio, que achacó al hecho de que entre una mayoría de policías varones le hubiera tocado una mujer. Aunque pareció compensarle que ella fuera la que estaba obteniendo las mayores puntuaciones en todas las áreas, lo que fue suficiente para hacerle recobrar el buen humor, y eso a Amaia la llevó a pensar que solo era uno de esos tipos muy competitivos a los que no les gusta perder en nada. En un par de ocasiones había notado cómo intentaba cautivarla combinando su sonrisa, blanqueada en exceso, con intensas miradas directas a los ojos. Pero ahora en su boca había un rictus recto, como el corte de un bisturí. Los pulmones llenos de aire, la mandíbula ligeramente alta. Un gallito. Amaia elevó la mano, le tocó levemente en el hombro y lo apartó de su camino. Lo rebasó dejándolo desconcertado y agraviado, como si en lugar de su dedo índice hubiese utilizado el cañón de un arma. Sorteando a los agentes que se habían detenido a charlar entre las filas de asientos, salió del auditorio buscando la puerta lateral del escenario.
A su espalda pudo oír a Emerson, que le decía:
—Salazar, ¡no puede irse ahora! El seminario empieza dentro de quince minutos en la sala tres y está al otro lado del edificio, tenemos el tiempo justo para llegar.
Emerson la alcanzó en el momento en que la puerta que llevaba al escenario se abría. Dupree salió acompañado de una agente. Un grupo de hombres que esperaba en el pasillo lo rodeó con saludos y cumplidos, al mismo tiempo que avanzaban hacia el fondo del corredor.
Amaia alzó una mano llamando su atención.
—Agente Dupree, por favor.
Dupree se volvió, la miró con indiferencia, inclinó la cabeza y saludó a Emerson, que se había colocado justo tras ella.
—Agente Emerson —dijo y, volviéndose, continuó su avance por el pasillo rodeado de sus colegas.
Amaia se quedó helada mirando cómo se alejaba.
Y no le importó que Emerson oyese que decía:
—¡Maldito cabrón petulante!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































