En la mente del asesino
El auge de series, películas y libros de ficción y no ficción que se rinden a la fascinación por los criminales plantea un debate sobre las implicaciones morales de ese interés

¿A qué viene ese interés por entrevistar a condenados por crímenes violentos? Los motivos y propósitos de los criminales para acceder a una entrevista parecen más o menos claros: dinero, si lo consiguen; exhibicionismo; ratificación; vanidad; ofrecer al público, por si cae alguna recompensa, “un monstruo para compararse” y así sentirse mejor (como observó, mosqueado, el asesino de taxistas Ricardo Melogno); si nos apuran y no desconfiamos demasiado de que nos estén engatusando, necesidad de explicarse, de arrepentimiento o perdón (Ted Bundy, asesino de al menos 36 mujeres, ante el reverendo Dobson el día antes de ser ejecutado). En resumen, agotada la vía legal, apelar a una instancia suplente o complementaria como la opinión pública para obtener una revisión de su caso; y, bueno, a veces con un poco (más) de reconocimiento basta.
Un criminal concede una entrevista para pedir algo, y no es raro que el entrevistador tenga también sus propios planes. El reverendo James Dobson, típico caso de entrevistador inductor, obtuvo explícitamente de Ted Bundy el mensaje contra la pornografía como “propulsora” de la conducta criminal que había ido a buscar, y luego puso a la venta por 25 dólares cintas con el material grabado a través de su organización evangélica Focus on the Family. Los entrevistadores previstos por las instituciones penitenciarias —criminólogos y psiquiatras, por ejemplo— trabajan a favor de la ley y buscan un conocimiento válido a efectos de contención y prevención; pero al mismo tiempo proporcionan a los convictos, con sus clasificaciones y diagnósticos, un lenguaje del que no tardan en sacar provecho, porque los dota de una identidad de la que carecían (no eran nada, o no sabían qué eran, hasta ser criminales o categorías psiquiátricas) y que ahora, si no asumir, al menos pueden declarar. Se da, en general, un tipo particular de colaboración entre entrevistador y entrevistado donde la solicitud es un valor clave a la hora del reparto de beneficios, y por eso mismo resulta sospechosa. Incluso en flagrantes bravuconadas como las del profesional en el género Charles Manson (“Créame, si me pusiera a matar gente, ni uno de ustedes quedaría vivo”, le dijo a la reportera de la NBC Heidi Schulman en 1987), no estamos seguros de que no actúen solícitamente y digan lo que nosotros queremos oír.

El asesino Melogno no veía más que “una mancha” en el test de Rorschach, pero… “uno, por complacer, dice algo”. Y añade: “Y en general, con lo que decís te hunden”. Con los periodistas no es tan evidente que el entrevistado corra el peligro de que le “hundan” y no siempre tiende a olvidar, como dijo célebremente en 1968 Joan Didion que le ocurría a ella (por su físico menudo y “neurótica” falta de expresividad), que juegan “contra sus intereses”. Más bien recuerda que los periodistas suelen ser parte activa —tantas veces servicial— de la opinión pública y que muchas veces actúan menos como mediadores que como parte implicada. A menudo nos sorprenden con los argumentos más peregrinos. No hace mucho, ante el rumor de que los violadores de la llamada Manada estaban negociando entrevistas en televisión, no faltaron partidarios de semejante eventualidad y tuvimos que oír no solo que los criminales tenían derecho a ser escuchados (como si no hubiera habido un juicio de por medio), sino que también nosotros lo teníamos —¡por favor!— a conocer su versión. Otros, más disimulados, más reacios a que se les viera como simples cómplices del ruido, esgrimieron, adivínenlo, el “interés informativo”.
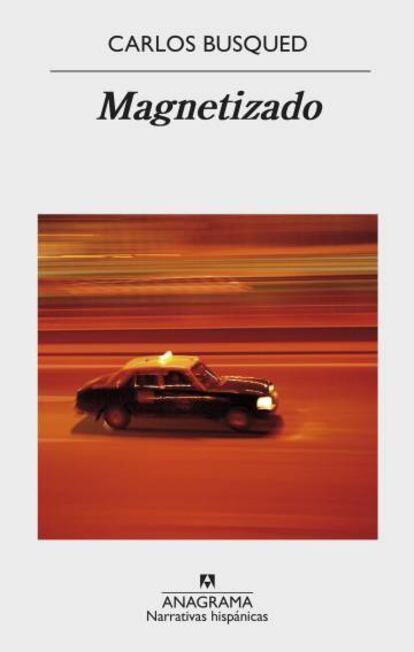
En un reciente y excelente libro, Magnetizado, Carlos Busqued ha mantenido un “diálogo”, como él lo llama, con el ya citado Ricardo Melogno, que en septiembre de 1982, cuando tenía 20 años, asesinó al azar a cuatro taxistas en Buenos Aires y lleva desde entonces encerrado en instituciones penitenciarias y psiquiátricas. Reaparecen ahí, de forma bien patente, las limitaciones —y las trampas— del “interés informativo”. El desiderátum, naturalmente, es la explicación de los hechos, y es común a entrevistador y entrevistado: “Yo también tengo que buscar”, dice este último, “una explicación que me parezca satisfactoria y razonable”. Pero nunca deja de ser consciente, después de 33 años internado, de un hecho: “Reconstruyo los hechos a través de las palabras de otros, reconstruyo el tiempo a través de la cronología de otros”. Si hasta el tiempo, formalizado en una “cronología”, en un historial, de la infancia al momento presente, es un orden impuesto, ajeno…, ¿qué podemos esperar de aproximaciones menos metafísicas? El entrevistador Busqued se esfuerza honradamente en no ser un inductor-manipulador, y tampoco se ve en el papel épico del cazador que podría vanagloriarse de haber dejado a su presa sin coartadas: aunque de hecho le aprieta —“¿Por qué?”, “¿Y cuál sería ese porqué?”, “¿En qué sentido?”, “[Esto] qué es?”, “¿Golpes de qué tipo?”—, en conjunto la impresión que deja el libro, cuyo subtítulo es ‘Una conversación’, es precisamente la de una conversación entre un escéptico curioso en busca de precisión y un experto en el “costado oscuro” que no se ha hecho ilusiones sobre la inteligibilidad de sus experiencias.
No hay explicación si no es requerida; y al ser requerida, si uno no la sabe…, ¿se la inventa?
“Me parece que esperás que yo te cuente alguna sensación fuerte, y vos tenés que entender que todo esto pasó pensando boludeces”, insiste Melogno; y repite que todo lo que pensó “lo pensé y lo dije después, cuando me preguntaron”. No hay, pues, explicación si no es requerida; y al ser requerida, si uno no la sabe…, ¿se la inventa? Los hechos en sí no se explican más que como ausencia —un no sentir, un no pensar—, y ese es un duro hallazgo para el “interés informativo”, muy poco sensible, a no ser que venga con alharacas, al acto gratuito. La consigna de que cuando no hay nada que decir se dice de todas formas queda lúcidamente expuesta, delatada, en este libro: ni el entrevistador ni el entrevistado ni el público saben mucho más al concluir la entrevista que en el momento de empezarla. Entretanto se ha reproducido una ceremonia: no, en este caso, la muy fastidiosa de la reafirmación a dos bandas, sino otra quizá más fraternal, la de la ignorancia. O la del vacío, que es la forma solemne de la ignorancia. A propósito de un plan de fuga que incluía medidas realmente extraordinarias, el entrevistador parece vislumbrar una oportunidad: “¿Cómo es tragarse 27 hojas de afeitar? ¿Qué se siente?”, pregunta; y el entrevistado responde: “No se siente nada”. Esta parece ser la única respuesta alternativa a la de satisfacer, con la ratificación tozuda o “las palabras de otros”, el “interés informativo”: nada. O no tan alternativa, porque seguramente tanto la ratificación tozuda como las palabras de otros son solo ruido: al fin y al cabo, nada.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































