La tentación de la realidad
Un recorrido por la literatura en español de los últimos 25 años evidencia el afán experimental de los creadores de ficción, que han acabado por colonizar el terreno de la vida real


Todo empezó a cambiar en medio, hacia 2001, y por una vez el fetichismo milenarista fue a remolque de la evidencia histórica y literaria. A partir de entonces, la percepción de los cambios de la industria cultural y literaria dejó de ser sólo apocalíptica, y las grandes concentraciones editoriales no fueron vividas como la agonía de la edición literaria clásica, sino como principio de otro funcionamiento: crecían imprevistos espacios minoritarios para la edición pequeña, literaria y valiosa. Javier Pradera fue uno de quienes supieron muy temprano que no convenía confundir la expectativa personal del fin de época con el fin de la literatura y la edición literaria.
Pero por dentro el cambio había empezado antes. La novela se había lanzado, al menos desde el Mario Vargas Llosa de La tía Julia y el escribidor, o desde Martín Gaite y El cuarto de atrás, o desde Elena Poniatowska y La noche de Tlatelolco, a la conquista de una nueva tierra por colonizar. La novela dejaba de ser el espacio excluyente de la ficción y ansiaba colonizar también el espacio de la realidad para armar relatos donde la sobredosis de historia real y autobiográfica cambiaba el estatuto de esos nuevos raros libros. El disparadero español a fin de siglo se llama Javier, porque fueron primero Javier Marías con Negra espalda del tiempo y después Javier Cercas con Soldados de Salamina quienes buscaron el efecto de la ficción en la novela reduciendo en grados distintos la dosis de ficción a cambio de una nueva tentativa de veracidad para la novela. Con lealtad a la biografía, la autobiografía y la historia se podían urdir apasionantes novelas leídas y vividas como ficción. El efecto de esos experimentos fue viral y alcanzó a todos los ámbitos de la creación narrativa, incluida la de los dos Javieres, uno por la vía de la poderosa narración de Tu rostro mañana y el otro a través de un ensayo histórico que hipnotizaba como novela de ficción, sea Anatomía de un instante, sea El impostor o, incluso, aunque no haya aparecido todavía, El monarca de las sombras (2017).
La mancha creció como en las novelas del no-Nobel Philip Roth porque la sintonía era de época y atrajo el talento y la potencia narrativa de autores que estaban en las dos orillas como si no hubiese dos orillas: Enterrar a los muertos o El día de mañana, de Ignacio Martínez de Pisón, navegaban por intereses literarios semejantes a Los informantes o La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vásquez, en la misma órbita que ensayaban Jordi Soler desde Los rojos de ultramar o Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos. Se aventuraban en el pasado individual y colectivo para extraer preguntas antes que sermones y lecciones, como a su modo habían hecho Esther Tusquets con relatos atados a sus experiencias traumáticas, Manuel Vázquez Montalbán atado a sus desengaños ideológicos con Galíndez o El estrangulador, o como harían tanto Antonio Muñoz Molina con relatos de salmodia hipnótica como El jinete polaco o Rafael Chirbes con dos joyas diminutas, La buena letra y Los disparos del cazador (frente a la onda expansiva de las novelas oceánicas de Almudena Grandes y en paralelo con la fiebre del relato breve o el microrrelato de Augusto Monterroso y una infinita progenie al menos hasta Andrés Neuman). Para entonces, todavía no había crecido el ansia, puro siglo XXI, de inspección crítica del presente que anima las indocilidades plurales de Javier Pérez Andújar, Ricardo Menéndez Salmón, Isaac Rosa, Marta Sanz o Fernando Aramburu.
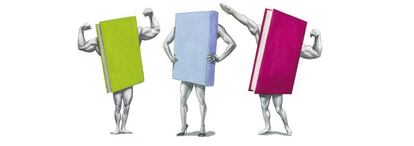
La viralidad de lo nuevo no fue caprichosa ni cosa del marketing, sino resultado de una transformación profunda de la imaginación literaria en el tránsito al siglo XXI. También los historiadores asumieron la taracea literaria de su oficio como fuente de legitimidad para escapar a la plúmbea pesadez positivista —desde Santos Juliá hasta Enrique Moradiellos, pasando por Julián Casanova o Jordi Amat—. Asumieron no sólo la lección historiográfica de la tradición anglosajona, sino también la lección derivada de un puñado de ensayistas y pensadores armados de estilo y heterodoxia: fue el tiempo que vivió la plenitud expresiva y expansiva de Fernando Savater, de Rafael Sánchez Ferlosio, Félix de Azúa o Jorge Wagensberg sin duda porque habían vivido ya en la imaginación expresiva y la libertad de escritura de modelos de futuro como Octavio Paz y, por supuesto, Jorge Luis Borges.
La globalización de los mercados y los viajeros había llegado también a la colonia hispánica, y parecía de nuevo, como había sucedido entre 1967 y 1980 aproximadamente, que la literatura en español crecía en un solo continente hecho de lengua y rutas extrañamente íntimas. Allí y aquí se sucedían los injertos, las influencias y la emulación literaria. España tardó en saber que existía un visceral indómito como Fernando Vallejo o un escritor experimental como Ricardo Piglia, pero fue España quien protegió a un animal literario como Roberto Bolaño y aclimató al viajero y ensayista Martín Caparrós, mientras Enrique Vila-Matas popularizaba la exploración monomaniaca de la literatura minoritaria. El nuevo bicho se llamó autoficción, pero en realidad era sólo una mutación más de la novela.
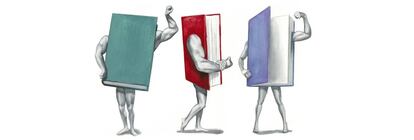
Todo conspiró de golpe para que la división entre lector minoritario y lector masivo se disolviese en nuevas formas literarias que dejaban de ser marginales: ni la autobiografía en sus múltiples modalidades renunció a ser literatura en manos de Jorge Semprún y su experiencia del siglo XX, ni había solo memoria en Pretérito imperfecto, de Carlos Castilla del Pino, o en El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa. La autobiografía y el memorialismo eran ya pura literatura y el diario conquistaba la facticidad ficticia como reflejo inverso de la novela empastada a la realidad: la vida cuajaba como literatura en Julio Ramón Ribeyro y se envenenaba de intimidad en los diarios de Francisco Umbral, se reviraba de humor en Andrés Trapiello con su Salón de pasos perdidos y de acidez tormentosa en Miguel Sánchez-Ostiz; todos sacudían el árbol literario del diario de escritor con un impulso parecido al de una poesía que comprometía historia e intimidad con Juan Gelman, Gioconda Belli o Joan Margarit, Luis García Montero o Carlos Marzal, o la exploración moral que atraviesa la mejor prosa de un poeta surrealista, Pere Gimferrer. Para entonces, Ida Vitale, Nicanor Parra, Olga Orozco, Mario Benedetti o José Emilio Pacheco se habían hecho nuestros, allí y aquí.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































