La piel y la princesa
Sebastiá Alzamora narra una historia de amor rodeada de una serie de violentas intrigas cortesanas en la Praga de 1618
Dijo Puppa: —La respuesta a vuestra pregunta es el nombre de una mujer: María. Y al pronunciar este nombre, un velo incierto, una sombra,le empañó los ojos grandes,rodeados de arrugas y el cansancio de los párpados. Pero inmediatamente bajó la vista y volvió a concentrarse en la superficie de la mesa de nogal, sobre la que había extendido la piel que estaba rebajando,paciente, sirviéndose de una espátula de acero muy afilado.
Sobre otra mesa contigua, había diseminado los pliegos de papel de hilo con los que debía componer el libro. El resplandor del hogar y de una lámpara de aceite colgada de una viga de madera del techo rasgaban con timidez la grávida tiniebla que con el atardecer se había adueñado de aquella cabaña de pastor, que hacía de taller y también de vivienda del viejo Puppa.Yo me maravillaba de la resolución con que lo veía realizar un trabajo tan delicado al amor de una luz tan pobre.
Pero él debía de encontrarse cómodo: Puppa trabajaba concentrado y a buen ritmo, rodeado de su desperdigado instrumental. Algunas de aquellas herramientas me resultaban familiares, claro está; otras, sin embargo, me parecían absolutamente insólitas y en ellas percibía un vago aire amenazador. Jugaba mentalmente a adivinar para qué podían servir en sus manos: martillos, escoplos, cuchillos, pinceles, pero también recipientes y cubos de muchas formas y medidas, brochas con cerdas de materiales para mí desconocidos, gubias,plegadores,vasos de barro y de loza,cuerdas e hilos de todos los colores, grosores y longitudes, serruchos y punzones que no había visto nunca, bandejas con líquidos que intuía tóxicos y tinturas que no sabía identificar, láminas y limas de metal, cuñas de madera de todo tipo, agujas, claves, tachas y hebillas, hachas pequeñas, escuadras y compases, tijeras, papel y más papel por todas partes, doblado en pliegos o cortado a tiras. Recuerdo que por un momento me miré el muñón y permanecí absorto haciéndome a la idea de que la piel que Puppa rebajaba delante de mis narices había sido la de mi pierna izquierda.
Sobre los fogones del hogar había dos ollas. Una era de cobre y en su interior hervía, según me había explicado Puppa, agua, harina, almidón, piedra de alumbre pulverizada y trementina, todo bien removido y a cocción lenta con el fin de obtener el engrudo para encolar el libro. La otra, de barro, la había llenado con cuatro litros de vinagre en el que flotaban trozos de hierro viejo y un pellizco de sulfato de hierro: de aquella indigesta sopa debía salir el tinte para jaspear la piel de las tapas, una idea que, por cierto, también me esultaba desagradable. Debería dar una capa previa de color amarillo, y ya lo tenía preparado dentro de un bote que contenía una solución de anilina mezclada con agua. Las ollas expelían un vapor abundante que nos agredía con una mezcla de olores empalagosos y algo narcóticos; su gorgoteo simultáneo fue durante un rato el único sonido que alteraba el silencio en el que nos habíamos sumido después de que Puppa callara, sin que a mí se me ocurriese ninguna réplica. Aun así, había en la cabellera ya completamente cana (y que para trabajar se recogía en una cola de caballo), o quizás en el tronco añoso pero todavía robusto de aquel hombre, una remota dignidad que me hacía sentir confiado en su compañía. Ignoro si él compartía esta sensación; en todo caso, no debía de ver ningún peligro digno de ser tenido en cuenta en un inválido como yo. Así permanecimos largo rato, él ocupado en aquella piel adobada que tanta prevención me causaba y yo sentado, prestando atención a las dos ollas, mientras del exterior nos llegaba el bramido furioso de la ventisca, los gemidos de las copas de los cedros doblándose bajo el peso de la nieve y la embestida de la tormenta que se había desatado.
Sí, aquélla fue una larga y cruda noche de invierno: como la que parece que se prepara hoy, ¿no es así, amigos? bueno, si la nevada no nos permite regresar a nuestras casas, aquí en la tasca tendremos el mejor refugio, ¿no os lo parece? ¡Traedme otra jarra de cerveza! O de vino caliente, me da lo mismo: a mi edad quedan pocos placeres, y, entre los que todavía puedo disfrutar, el de la bebida es mi predilecto. Es cierto, a mí me gusta beber y a vosotros, amigos, os gusta que en noches como la de hoy os explique esta historia. ¿Cómo? ¿Que tú y aquel que se sienta junto a la barra no la habéis escuchado nunca? De acuerdo;entonces,y si a los demás no les importa, retrocederé hasta el comienzo y la narraré con todos los detalles: ¡tampoco es un relato demasiado largo! Pero sí curioso...Vosotros haced que mi jarra no se vacíe en ningún momento, y yo os referiré cómo me convertí en el pobre cojo que tenéis delante y cómo, a consecuencia de este accidente, me hice partícipe de la enigmática historia de Puppa y María. ¡Salud!
Cuando yo era joven, hace muchos años, ya era tan pobre como lo he sido siempre, y me tenía que ganar el sustento trabajando de picapedrero en una cantera de mármol, no demasiado lejos de Pilsen. Un mal día, cuando el invierno ya se acercaba y el frío de la mañana empezaba a cortar como la navaja de un barbero, yo me encontraba en el fondo de la cantera, desmenuzando las piezas gordas del mineral a golpes de maza.Aquel trabajo era un asco: se trataba de extraer las grandes placas y bloques de mármol, limpiarlas con el martillo y el cincel de la morralla que llevaban adherida, y después, sirviéndonos de aquellas mazas que pesaban más que un hombre, reducirlas a pedazos más pequeños,y amontonarlas en unas aportaderas que eran arrastradas por la falda del hueco de la cantera, a base de brazos y de poleas, hasta arriba. Allí metían todo aquel pedrisco en unas lonas y las cargaban en los carros que las llevaban al almacén, y así todo el día, desde el amanecer hasta que se había puesto el sol, tanto si nevaba como si llovía.
Pues bien, allí estaba yo muerto de frío, luchando con aquella maza enorme, cuando de pronto oigo a los de arriba proferir gritos de alarma y un gran estruendo a mis espaldas. Volví la cabeza, pero inmediatamente recibí un impacto muy fuerte en mitad de la frente: tanto, que perdí el sentido y caí cuan largo era. Después supe que el cordón medio podrido de una de las poleas se había roto de repente, de manera que, cuando ya estaba a punto de llegar al borde, la aportadera cargada hasta los bordes volcó con todo su contenido, que descendió de nuevo cantera abajo en forma de deslizamiento. Todo sucedió demasiado deprisa como para poder evitar que el alud me enganchase de lleno y me dejara colgado: mis compañeros necesitaron muchas horas para rescatarme de debajo de aquel montón de rocas, convencidos de que no saldría vivo. Cuando con gran sorpresa comprobaron que no era así, me metieron rápidamente en uno de los carros y, con tanta diligencia como les fue posible a los dos mulos que iban uncidos, me transportaron hasta la población más cercana.
Cuando abrí los ojos me encontré tumbado sobre un jergón en el porche de la casa de un veterinario, fue lo más parecido a un médico que pudieron encontrar para asistirme. Un olor hondo y frío de trébol y estiércol de acémila me invadía la nariz y parecía penetrar en mi cráneo directo hasta la base, que retronaba como si me hubieran clavado una tachuela. El pecho y las costillas también me dolían mucho, pero el dolor más intenso sin duda me llegaba de la pierna izquierda, de donde nacían unas oleadas de fuego que me abrasaban la cintura y el vientre hasta la espina dorsal. Percibía el gusto caliente y dulce de la sangre en la boca,y cuando intenté abrirla para preguntar dónde estaba, noté que me atragantaba con mis dientes, desmenuzados como aristas de mármol. Mientras me convulsionaban los esputos y los estornudos, sentí unas manos de hombre que me sujetaban los brazos con firmeza y me ataban con una cuerda. A continuación, los dedos del veterinario me abrieron la boca para obturármela con una especie de pelota hecha con un trapo mugriento, y finalmente, colocó una cuña de madera bajo mi talón izquierdo que me obligó a mantener la pierna en el aire, acentuando la intensidad de aquellas oleadas ígneas de dolor.Ya no podía decir nada;de hecho,a duras penas conseguía respirar por la nariz. Oí la voz de un compañero de la cantera que murmuraba: «lo matará, no podrá soportarlo». Intenté forzar la vista entelada para descubrir quién había hablado. No identifiqué a nadie, pero en cambio entreví un objeto de metal relampagueante sobre mí con un reflejo de la luz enfermiza del mediodía. Era la hoja de un hacha. Entonces comprendí de qué se trataba: desesperado, quise incorporarme y huir, pero antes de que pudiera hacer ningún movimiento el hacha ya había descendido con toda la fuerza de los dos brazos del veterinario.Se oyó un crujido siniestro y después el golpe mortecino de mi pierna cayendo inerme sobre el suelo del porche, separada de mi cuerpo para siempre jamás.
Alucinado, conseguí escupir el trapo y berrear como un cerdo en la matanza, pero el veterinario me hizo callar enseguida al extraer un hierro del horno de leña encendido aplicármelo incandescente en la herida, con el fin de detener el chorro de sangre que manaba y cauterizarla. Era vidente que me daban por muerto, y no había diferencia entre dejarme agonizar malherido o intentar una cura drástica.
Volví a perder el conocimiento, y lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y encontrarme frente a frente con una mujer: joven,de piel fina,grandes ojos oscuros, los labios carnosos. Recuerdo también que me torturaba un dolor muy intenso que me recorría toda la pierna izquierda, y el ímpetu inesperado de una magnífica erección: mi primer impulso fue abrazar aquella cara seráfica que me contemplaba, arrancarle las vestiduras y fornicar allí mismo, fuera donde fuese que me encontrase.Y, en efecto, alargué desgarbadamente los brazos hacia aquel rostro y farfullé alguna obscenidad, pero ella se apartó mientras sonreía serena y se giraba para decirle a alguien: «vivirá». Entonces me di cuenta de que me había despertado en un convento de monjas. El aposento en el que yacía en un catre, austero y seco, estaba vagamente iluminado por un quinqué de aceite, suficiente para distinguir la silueta de mi ángel, tan distinta de la vieja, vestida también con un hábito, que permanecía encogida y temblorosa en el umbral de la puerta. Entre las sombras que ennegrecían la pared del fondo, sobresalía como un escollo desagradable un santocristo tallado en madera, que en aquel momento me causó un extraño escalofrío. Perplejos al comprobar que sobrevivía a la terapia del veterinario,y no sabiendo qué hacer conmigo, mis compañeros debían de haber decidido dejarme bajo la tutela de las siervas de Nuestro Señor.
Siguieron unos días plácidos de convalecencia durante los cuales me esforcé en hacerme cargo de mi mutilación (la pierna, como podéis ver, me fue tajada casi a la altura de la ingle), y a acostumbrarme a andar apoyado en la muleta, dando largos y morosos paseos alrededor del patio del convento, a menudo acompañado por la hermana Concepción, que éste era el nombre que le había sido impuesto a mi ángel custodio en su vida religiosa. Ella cuidó de mí con una gentileza que hasta entonces me había sido desconocida:me curaba la herida del muñón con gasas, polvos de talco y tintura de yodo, me preparaba ustanciosos caldos que me ayudaban a recuperar las fuerzas y el color y, cuando las hermanas eran convocadas a los rezos, tanto a los maitines como a las vísperas, elevaba una plegaria por mi pronta y completa recuperación.Aquella generosidad me conmovía, aunque quizás no tanto —y sentía vergüenza— como me turbaban las curvas que se insinuaban, delicadas pero rotundas, bajo la basta tela de su hábito.
Además de obsequiarme con su caridad, la hermana Concepción había decidido aprovechar mi estancia forzosa para enseñarme algunos rudimentos de letra. Después de comer, me llevaba a una modesta aula de estudio que había en el fondo del convento,y me hacía sentar en un pupitre,enfrente de misales y biblias, intentando enseñarme a descifrar las extrañas combinaciones de signos propios de nuestra lengua. Debo decir que me costaba muchísimo y, por más que me esforzaba, sólo conseguía concentrarme en el olor, en la voz y en el cuerpo de aquella monja extraordinaria. Un día, avergonzado de mi ineptitud, me lamenté de haber vivido siempre alejado de los libros,y de hasta qué punto entonces,ya adulto, me parecía arduo romper la barrera de mi analfabetismo. Tanto era así, dije, que nunca hasta entonces recordaba haber tocado un libro. Entonces la hermana Concepción sonrió de una manera extraña, y murmuró que posiblemente ya había tenido contacto con los libros, aunque yo no pudiera saberlo. Cuando le pregunté qué había querido decir con aquellas palabras, volvió a esbozar aquella sonrisa sólita, hizo una larga pausa y,finalmente,con el aire misterioso de quien explica un secreto,empezó a hablarme del viejo Puppa.
Nadie sabía nada con certeza y ella misma no había tenido nunca ocasión de verlo, afirmó la hermana Concepción, pero el hecho era que el nombre de Puppa corría enigmático de boca en boca entre los habitantes de Pilsen desde el día de su llegada. Ésta había tenido lugar un par de años atrás, recordaba la monja, y algunos aseguraban haberlo visto: un hombre de presencia salvaje, capaz de infundir miedo sólo con la mirada. La hermana Concepción, sin embargo, opinaba que estas descripciones no eran más que palabrería, y se inclinaba por pensar que, a falta de más referencias, la gente optaba por inventarse un fantasma. Lo que sí era seguro era que se había instalado en una cabaña de pastor abandonada en las afueras, y que se hacía llevar hasta allí pieles de animales procedentes del matadero municipal y de algunas granjas de los alrededores. Los mozos que acudían hasta la cabaña para entregar los fajos de pieles coincidían en describir, con mayor o menor fantasía, una misma escena: llegaban a la puerta de la cabaña y llamaban largo rato, sin recibir respuesta. Hasta que tarde o temprano descubrían, colgada de la alcayata junto a la puerta, una bolsita de cuero que contenía algunas piezas de plata, cuyo valor superaba con creces el precio de las pieles. Entonces abandonaban el fajo ante la puerta, cogían la bolsa con las monedas y se volvían por donde habían venido, asustados. Si alguno más valiente se había atrevido a rehacer el camino hasta la cabaña un rato después,comprobaba que alguien ya había retirado las pieles del portal.
Naturalmente, se especulaba con insistencia sobre qué debía de hacer Puppa con todas aquellas pieles. Había opiniones para todos los gustos, decía la hermana Concepción, pero ella era del parecer que hacía libros. «¿Libros?», pregunté yo con sorpresa. Ella se rió de una forma adorable y me respondió que ésta era la pregunta que le hacía todo el mundo cuando formulaba su cábala. Sí, libros, repitió sin dejar de sonreír.Y añadió: «Vivimos demasiado separados de los libros, todos.También mis hermanas, aquí, en el convento, parecen tenerles miedo a los libros... Es importante que nos dejemos proteger por ellos, es muy importante que nuestra piel mortal se deje impregnar por aquello de perdurable que hay en la piel de los libros».
Y calló. Reconozco que no entendí a qué se refería, pero sí que empezaba a intuir qué había querido decir antes al hablarme de mi contacto todavía inconsciente con los libros. ¿Entonces mi pierna izquierda...? Sí, me informó la hermana Concepción, la pierna había sido reclamada por Puppa al veterinario el mismo día en que me la habían mputado, y éste se la había llevado a la cabaña tal cual, envuelta en trapos, como si fuera un cordero sacrificado.Y todavía añadió un detalle: dentro de la pequeña bolsa de cuero que colgaba de la alcayata de la puerta de la cabaña, el veterinario no había encontrado las consabidas piezas de plata, sino un puñado generoso de monedas de oro macizo.
No hice ningún comentario, pero creedme si os digo que, desde aquella tarde,no pude dormir bien.Por las noches me asaltaban sueños intranquilos y me despertaba sudando, con el corazón que parecía que iba a salírseme del pecho. Sólo de pensarlo siento como una especie de angustia, pero seguro que el vino caliente puede apaciguarla.¡Traedme otra jarra! Hablar tanto me reseca la boca, aunque si vosotros no os cansáis de escucharme, os prometo llegar hasta el final de la historia, a la cual, si os he de ser sincero, todavía no he encontrado ninguna explicación. Tal vez, después de tantos años, vosotros podáis ayudarme... El tiempo no nos invita a otra cosa, después de todo: ¿Oís los bramidos y los chillidos de la ventisca? ¿Sentís con qué violencia la lluvia golpea los vidrios de las ventanas? ¿Veis, a través de ellas, qué negrura cerrada y furiosa? ¿Os dais cuenta de cómo el gato del tabernero pasea inquieto arriba y abajo, en lugar de permanecer acurrucado al amor de la lumbre? No, no es éste un buen momento para regresar a vuestras casas, y mientras tanto no habríais podido encontrar mejor refugio que el de esta taberna, con su chimenea llena de astillas que hacen rescoldo y llamas, y sus barricas de roble que custodian los buenos espíritus. Y, si me permitís decirlo, con mi humilde compañía: la de este cojo, ya anciano, que tiene intención de entreteneros mientras dure la espera... Pero, tabernero, ¡lléname la jarra, antes de que me oigáis cagarme en los huesos de la Virgen!
El caso es que pronto comprendí que, si quería volver a conciliar un sueño confortante, había de ir al encuentro del tal Puppa y aclarar con qué finalidad había reclamado al veterinario los despojos de mi pierna. Pero cuando una arde, sentado a mi pupitre conventual, lo comenté con la hermana Concepción, ésta me replicó que no lo hiciera, que era mejor no estorbar a Puppa, y que además yo todavía estaba demasiado débil para subir montaña arriba hasta el refugio del extraño artesano. Sobre todo insistió en que, por lo que ella intuía sobre Puppa, lo más conveniente era no molestarlo. «¿Molestarlo?», repliqué, «¿quién tiene más motivos para molestarse? Al fin y al cabo se trata de mi pierna...» Pero la hermana Concepción me cortó con un gesto de autoridad que hasta aquel momento no le conocía y que me obligó a volver a mis pobres intentos de comprensión de las palabras escritas, quejándome en silencio de mis aflicciones.
Aun así,yo había depositado en mi proyecto de entrevistarme con Puppa la esperanza de liberarme de aquellos sueños que me enfrentaban con apariciones surgidas de no sé qué pliegue remoto del interior de mi cabeza. Cuando me adormecía, empezaba de pronto un desfile incoherente de imágenes febriles, algunas de ellas recurrentes:un gran hombre de barro que avanzaba hacia mí con los brazos estirados y las piernas rígidas, un campo de batalla sembrado de cadáveres, una figura humana envuelta en un sudario luminoso que parecía flotar en medio de la nada, una especie de cámara nupcial con las paredes abarrotadas de espejos, la hermana Concepción tumbada encima del altar de una iglesia ofreciéndome lasciva su desnudez.Todo ello era más de lo que podía resistir, y no podía evitar establecer un vínculo intuitivo entre los sueños perturbadores y la noticia de que mi pierna había sido adquirida vaya usted a saber con qué intenciones. Así pues, decidí desobedecer los consejos de mi deseada monja.Tras la cena me retiré a mi aposento, esperé despierto a que se hiciese muy oscuro y,aprovechando la negrura de una noche sin luna, con suma cautela me escapé del convento mientras las hermanas dormían. Iba a visitar a Puppa a su cabaña.
No me resultó nada fácil.Ahora comprobaba que, ciertamente, mi debilidad era todavía muy grande y no sabía si sería capaz de cubrir una distancia larga ayudándome con la muleta. Sólo el trayecto desde la iglesia de San Bartolomé -el convento se encontraba a la sombra de su imponente torre— hasta las afueras de Pilsen me costó unesfuerzo extraordinario y, una vez realizado, tampoco tenía una noción clara de qué dirección debía dar a mis pasos. Me metí campo a través sin pensarlo más, y pasé toda la noche vagando sin rumbo entre caminos angostos y campos de cultivo, extraviado en un sendero cada vez más arduo. El alba me sorprendió exhausto, sentado en medio de un campo de rastrojos, con la espalda apoyada en el palo de un espantapájaros que se debatía impulsado por el viento gélido de la madrugada, cuya insidia era lo único que me impedía adormecerme allí mismo. La primera luz del día me llevó a pensar en la hermana Concepción, que a aquellas horas ya debía de hacer rato que habría descubierto consternada mi ausencia. Esto, y la consideración de la amabilidad que siempre había tenido hacia mí, me hacía sentir una desolación culpable,que se multiplicaba por la certeza de saberme perdido en aquellos parajes desconocidos.
¿Cómo podría encontrar la cabaña de Puppa?
Cuando la claridad diurna se extendió un poco más,descubrí a lo lejos, hacia el norte, contradiciendo la monotonía de la llanura donde me encontraba, un bosquecillo de pinos que se enfilaba cuesta arriba.Tuve una premonición y me encaminé, tambaleándome con la muleta sobre el polvo del camino salpicado de baches. Cuando, tras las que me parecieron horas inacabables y solitarias de caminata (¿qué hacía que no fuera a trabajar nadie a aquellos campos? ¿Por qué no encontraba ni un triste labrador que me ayudase a orientarme?), llegué al punto donde empezaba a ascender el pinar, estaba completamente rendido. Sentarme a la sombra de uno de aquellos árboles y entregarme a un sueño pesado y sin imágenes fue todo uno. Abrí los ojos en medio de una absoluta confusión: no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allá, no sabía cuánto rato había dormido (¿horas?, ¿un día entero?), y delante de mí, observándome como si yo fuera un insecto demasiado voluminoso, había un hombre al que veía por primera vez en la vida. Era ya de edad avanzada, pero su cuerpo se erguía alto y fuerte; llevaba un cesto colgado de un brazo y con la mano derecha empuñaba el bastón con el que me había tocado, con el fin de comprobar si estaba vivo o muerto.Yo forzaba los ojos para limpiarlos de las telarañas del sueño, pero no decía nada. Fue él quien rompió el silencio con una voz profunda:
—¿Os encontráis bien? ¿Qué hacéis aquí?
En aquel momento me asaltaron, caóticas, las imágenes de mi escapada nocturna del convento, el espantapájaros en medio de la llanura como un mal agüero, la dificilísima ascensión hasta el comienzo del bosque.Tardé más tiempo del razonable en ordenarlas; finalmente fui capaz de responder: —Estoy... estoy buscando la cabaña del viejo Puppa. El hombre abrió mucho los ojos, después frunció el ceño. Hizo una pausa antes de decidirse a replicar:
—Yo soy Puppa, compadre. Me parece que necesitáis ayuda. Y me tendió su mano, poderosa, amplia, para ayudarme a incorporar.No me interrogó ni me dijo nada más me hizo pasar un brazo por detrás de su cuello y me ayudó a vanzar bosque adentro, subiendo por una senda que muy a menudo se borraba bajo la maleza y la hojarasca y que llevaba hasta el corazón del pinar, donde debía de encontrarse su cabaña.
Tuve ocasión de fijarme en el cesto que se balanceaba colgado de su brazo, y vi que contenía musgo, trozos de corteza y resina. Mientras él apuntalaba con el bastón nuestro andar complicado —el viento frío se enojaba anunciando la tormenta, y un viejo y un cojo ciertamente no forman una buena pareja para hacer el camino—, yo apreciaba su afabilidad, que se contradecía con las informaciones que la hermana Concepción me había proporcionado sobre aquel ermitaño. Quizás, pensé, no le ha hecho falta más que echar un vistazo a mi cuerpo tan malogrado para adivinar el motivo de mi visita. Y así era. Cuando al cabo de un rato llegamos a su humilde vivienda, construida en el claro del altiplano del cerro, que dejaba la cabaña expuesta a las inclemencias del tiempo, Puppa sacó una llave de un zurrón que llevaba atado a la cintura, abrió la puerta, señaló hacia el interior y anunció:
—Aquí tenéis vuestra pierna.
Al atravesar el umbral de la puerta, lo primero que me aturdió fue el vapor que exhalaban las dos ollas en que se cocían el engrudo y el tinte: una mezcla de olores agresivos que dejaban en conjunto un regusto dulzón y algo embriagador, reposado en el calor que desprendía el vivo fuego sobre el que hervían.Pero no me desconcertó menos la visión desordenada de los enseres desperdigados y dispersos que llenaban prácticamente toda la estancia, a excepción del espacio ocupado por los fogones y de un rincón con un áspero jergón cubierto por una manta remendada, encima de la cual dormía, indiferente, un gato cualquiera. Con todo, lo que me llamó más poderosamente la atención fueron tres considerables pilas de libros, amontonadas en el fondo del aposento, y las dos mesas de trabajo, colocadas una junto a la otra, que ocupaban el centro de la cabaña. Encima de una de ellas, rodeada de herramientas y pedazos de metales y maderas, había extendida una piel esperando ser trabajada. Su procedencia me pareció obvia.Absolutamente confuso, me giré hacia Puppa y le pregunté:
—Pero ¿cuál es con exactitud vuestro oficio? Y él, mientras cogía una ramita encendida de los fogones para aplicarla a la linterna de aceite, respondió con desenvoltura:
—Soy encuadernador, compadre. Hago tapas y lomos para libros. Esto los protege del tiempo y de las polillas, y los hace hermosos. Permanecí en silencio, pensativo y tan confuso como antes.Nunca hasta aquel instante, a pesar de las enseñanzas de la hermana Concepción, me había planteado que alguien pudiera tener por único oficio el trabajo de forrar libros. Viendo mi perplejidad, Puppa consideró oportuno añadir otra aclaración:
—Necesitaba piel humana para realizar la encuadernación de cierto libro. Como no se trata de un volumen muy grande, con la piel de vuestra pierna tendré suficiente. Por cierto, lamento vuestro accidente, y espero que no os molestara que me tomase la libertad de adquirir vuestra extremidad amputada. Y sin más ceremonia, escogió una de entre sus herramientas, se inclinó enérgico sobre la mesa de nogal y empezó a dar pasadas de espátula, de arriba abajo, a mi piel ya adobada, a fin de rebajarla. Yo no salía de mi estupor.Al final volví a preguntar, irritado:
-Pero ¿por qué? ¿No os sirve la piel de un cordero, un cerdo o un ternero? ¿Por qué debéis trabajar precisamente con piel humana?
El hombre interrumpió su trabajo, aprovechó para hacerse una cola con la blanca cabellera, me miró severo a los ojos y me sostuvo la mirada hasta que consiguió incomodarme.
Entonces dijo Puppa:
—La respuesta a vuestra pregunta es el nombre de una mujer: María.
Y al pronunciar este nombre, un velo incierto, una clase de sombra, le empañó los ojos grandes, rodeados de las arrugas y el cansancio de los párpados. Pero inmediatamente bajó la vista y volvió a concentrarse en su tarea, ajeno a mi presencia, mientras yo acercaba un taburete y me sentaba fascinado a contemplar cómo mi propia piel era manipulada y se convertía en una pieza de artesanía.Así, callados, permanecimos mucho rato, hasta que vimos cómo en el exterior oscurecía y la tormenta cobraba por momentos más fuerza. Puppa abandonó la piel y la espátula, llegó con cuatro zancadas hasta una despensa que había cerca del jergón, abrió la puerta, sacó un plato con pan tierno y queso de cabra, y una bota de cuero. Dejó el plato encima de otro taburete y, después, protegiéndose las manos con trapos húmedos, sacó las ollas de los fogones y las llevó afuera, delante de la puerta de la cabaña, que volvió a cerrar enseguida, como espantando el bramido de la ventisca.Murmuró,como si hablara consigo mismo:
—El agua de lluvia es buena para las mezclas. A continuación se sentó en el otro taburete, se puso el plato con el pan y el queso encima de las rodillas y me hizo una señal con la mano:
—Acercaos, compadre. Nos calentaremos y cenaremos algo.
Con la que está cayendo, sería imperdonable que no os invitara a acompañarme, ¿no es así?Y, después de todo, hace demasiado tiempo que no hablo con nadie. Con la muleta en una mano y mi taburete en la otra,me desplacé hasta el otro lado de los fogones y me senté enfrente de Puppa. Los claroscuros secos, delimitados por la escasa luz de la lámpara, y el aire enrarecido por el vapor de las ollas, aumentaban aquella sensación de encontrarnos lejos del furioso sonido de las tormentas.El rumor de los ruenos, todavía lejano pero igualmente temible, hacía pensar en un ejército que hiciese redoblar los tambores antes de entrar en combate. Me asaltó el presentimiento de que aquella noche habría de enfrentarme a algo inconcebible, pero por el momento tenía ante mí el brazo de Puppa acercándome un plato de barro y una navaja con un mango de cuerno lleno de muescas:
—Lamento no poder ofreceros ni unas lonchas de jamón, pero este vino y este queso, aunque fuertes al paladar, confortan el cuerpo y entonan el espíritu. Servíos sin cumplidos. Mientras yo me servía un trozo de queso y me disponía a probar el vino de la bota, Puppa despegó de nuevo los labios:
—Como veo que os divierte, os explicaré algunas cosas sobre mi oficio. Y entonces abandonó definitivamente su laconismo y se entregó a una atropellada perorata sobre la encuadernación y sus generalidades.Me habló, con profusión y creciente entusiasmo, de los materiales y las herramientas, de los diferentes tipos de papel y de cartón y sus correspondientes procesos de manufactura; me informó de las distintas fórmulas existentes para la preparación de tintes y engrudos como los que se enfriaban a la puerta de la cabaña; me ilustró sobre la confección de los pliegos y la manera de coser los para dar cuerpo a los libros; me hizo saber qué eran las guardas y las múltiples formas de obtenerlas y de cortarlas; me explicó su aversión por los aparatos mecánicos y las razones, casi sentimentales, de su preferencia por las herramientas manuales como las que veía diseminadas; me enumeró, mientras me enseñaba las piezas, familias enteras de buriles, tenazas, cuchillos, compases, cizallas y tijeras; me detalló las ventajas y los inconvenientes que presentaban un sinfín de castas de pieles y de telas a la hora de trabajarlas; me obsequió con un repaso exhaustivo de la diversidad de brochas y pinceles que se usan para encolar y para decorar, según corresponda; me hizo partícipe de las bondades tanto de la clara como de la yema del huevo, así como de los efectos conseguidos en los acabados con el lúpulo de la cerveza y con ciertas disoluciones y precipitados, y, cuando lo creyó oportuno, empezó a elevarse hasta cuestiones más especializadas, como por ejemplo el jaspeado, el repujado o el dorado, raspado y pulimento de los cortes, por mencionar algunos de los términos que recuerdo.
Oíamos cómo, afuera, la tormenta ya desatada azotaba el bosque sin compasión, pero yo me preguntaba si no era mejor opción exponerse a la furia de los elementos que permanecer al amor de la lumbre tratando de resistir el aguacero torrencial que me caía encima de boca de Puppa.
La verborrea del viejo encuadernador, tras demasiado tiempo de silencio y aislamiento, se había desbocado de tal modo que me hacía dudar de hasta qué punto aquel hombre conservaba la cordura, y se estaba desdibujando el sentimiento de confianza que me había inspirado con anterioridad. Por mi parte, hacía un largo rato que había acabado de cenar y que me había desentendido del soliloquio de Puppa, tan por completo,que ya ni tenía presentes los motivos que con tantas penas y fatigas me habían conducido hasta aquella cabaña: el gato de mi anfitrión se había despertado con la tronada y ahora deambulaba amedrentado de un lado a otro de la cabaña, y yo me distraía mirándolo.A la vez, me complacía entregándome a vagas cavilaciones sobre los deseos que despertaba en mí la hermana Concepción, y en el recuerdo tan agradable de las tardes de estudio transcurridas a su lado en el aula del convento.
Estos pensamientos me hicieron recordar las palabras de Puppa a propósito de una mujer denominada María, y entonces se reavivó mi interés por la conversación: ¿qué relación podía guardar una desconocida con la idea macabra de forrar un libro con piel humana, con mi piel? Corté el parloteo de Puppa cuando dejaba de lado las técnicas para pinzar los nervios de los lomos e iniciaba un elogio inmoderado del resultado de la aplicación de polvos de albúmina en la labor de teñir la pasta española:
—¿Y qué me podéis explicar a propósito de la dama que antes habéis mencionado? Puppa se calló en seco y me dirigió una mirada fulminante.
Era obvio que consideraba mi interrupción una insolencia incalificable. Se levantó del taburete y dio unos cuantos pasos largos y nerviosos por el aposento, sin ninguna dirección en concreto. Después se acercó a las dos mesas del centro, removió aturdido unos pliegos de papel, y enseguida volvió a concentrarse en la tarea de rebajar la piel con la espátula. Sus movimientos eran ahora bruscos e irritados, y su silencio contenía un claro reproche. Al cabo de pocos minutos, aquella situación se me hizo insoportable. Volví a hablar:
—No tenía ninguna intención de molestaros con mi pregunta, Puppa.Ya me voy.
Y cogí la muleta, me puse en pie y me volví hacia la puerta, decidido a marcharme. Definitivamente prefería recibir los embates de la tormenta antes que la charlatanería y el menosprecio de un loco. Se oían los chillidos espantosos del viento, más y más enfurecido a cada momento. Sin alzar la cabeza, Puppa dijo:
—Allá afuera moriréis como un perro en menos de una hora, compadre, y mañana no seréis más que una carroña empapada para alimento del bosque.Volved a sentaros junto al fuego.
Vacilé. Todavía absorto y cabizbajo, Puppa repitió la orden:
—Volved junto al fuego. Hice lo que me decía. Una vez sentado de nuevo, el gato se me acercó y me saltó al regazo. Como parecía asustado por la tormenta,me dio lástima y me puse a acariciarle la cabeza y el lomo. Mientras tanto, Puppa abandonó el trabajo y se dirigió al fondo de la cabaña.Tomó uno de los volúmenes que tenía apilados en el suelo, vino hasta mí y lo puso en mis manos con gran delicadeza:
—Tocadlo. ¿Qué notáis?
Cogí el libro y palpé las tapas y el lomo, sin abrirlo. Con los conocimientos de letra que había adquirido recientemente, me esforcé en leer el título y el nombre del autor. Éste debía de ser italiano y se llamaba Colonna; el título era Hypnerotomachia Polifili. Lo recordaré toda la vida, aunque, evidentemente, nunca lo había oído mencionar con anterioridad.Volví a palpar la cubierta y, cuando quise darme cuenta, lo estaba acariciando: era agradable y cálido como la piel de una mujer en el esplendor de su desnudez. Falto de mis caricias, el gato saltó al suelo y se alejó un poco. Estaba claro que Puppa era excelente en su trabajo.Aun así, no sabía qué responder a su pregunta, de manera que acabó por contestar él mismo:
—Esto que sentís, compadre, es protección. Vivimos demasiado separados de los libros... Quiero decir que hace falta que nos dejemos proteger por ellos, que nuestra piel mortal se deje impregnar por aquello de perdurable que hay en la piel de los libros. Ellos nos alejan de la muerte. Quedé atónito al escuchar de boca de Puppa las palabras que había oído pronunciar días atrás a la hermana Concepción. Estuve a punto de decírselo, pero al levantar la cabeza me hizo enmudecer con la mirada.Ya no contenía irritación, sino severidad y una tristeza recóndita y profunda. De repente,volvía a emanar de su presencia aquel hálito de confianza que me tranquilizaba. Entonces sonrió:
—¿De verdad deseáis que os hable de María? Yo asentí con la cabeza, hipnotizado por el tacto adorable del libro que tenía entre las manos. Puppa volvió a sentarse en el taburete junto al fuego, se frotó las manos, se aclaró la garganta y dio inicio a su relato.
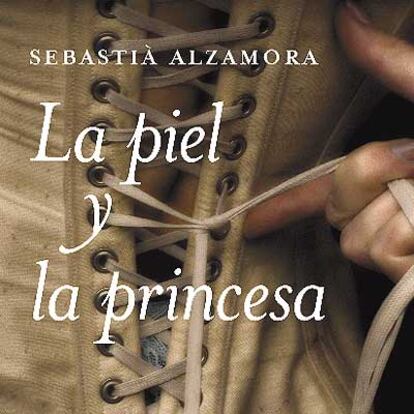
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































