‘Un pedido urgente’: otro cuento de Navidad es posible
Ruth quería apropiarse de una tradición que siempre ha odiado, resignificarla entre amigos, personas afines y no impuestas, lejos de las tensiones familiares de cada año. Pero no contaba con los garbanzos

A Ruth se le había olvidado que el novio celiaco de Sara también es intolerante a las legumbres, y lo recuerda justo ahora, cuando faltan minutos para que lleguen sus comensales y la mesa está servida con infinidad de aperitivos veganos donde, en ausencia de huevo, hay harina de garbanzo. Ella ni siquiera es vegana, pero, teniendo en cuenta las peculiaridades del grupo, pensó que la opción 100% vegetal sería la más inclusiva. Tania no come carne pero sí pescado y huevos; Luis es ovovegetariano, que nunca está segura de lo que significa; Rober se abstiene hasta de la miel en pos de los derechos de las abejas, y los demás combinan fobias e intolerancias de todo tipo, por lo que elaborar este menú no ha sido fácil. Lleva siete horas en la cocina con sustos y errores, con platos que han viajado del horno a la basura y vuelta a empezar, pero pensaba que al fin lo tenía, que había resuelto el acertijo y sería la anfitriona perfecta, la que no se olvida de nadie y los cuida a todos por igual. No contaba con los garbanzos.
Son las primeras Navidades que Ruth no pasa en casa, es decir, en casa de sus padres, que es la casa de la que se fue hace 10 años, pero que, en el extranjero, sigue siendo “su casa”, el sitio al que se regresa, cada vez con menos entusiasmo, cada vez con más excusas. Este año aceptó hacer horas extra en los festivos para librarse de viajar, y luego, en un arrebato de euforia mediado por el alcohol, se ofreció a acoger por Nochebuena a la diáspora española de su pequeño pueblo en las Highlands. Quería reapropiarse de una tradición que siempre ha odiado, resignificarla entre amigos, personas afines y no impuestas, lejos de las tensiones familiares a las que está acostumbrada, pero, al final, habrá tensiones y será su culpa. Se empeñó en hacerlo todo sola, como haría su madre, negándose a que cada quien trajera un plato de algo que le resultara comestible, y ahora no tiene con qué alimentar al novio de Sara.
Por suerte, está diluviando y eso implica retrasos. Tiene un pequeño margen para improvisar soluciones. Coge su teléfono móvil y entra en la app de comida a domicilio. El restaurante indio en Main Street sigue abierto. Benditos sean. Navega por la carta y selecciona un par de platos de curri vegetal. En el apartado de sugerencias, especifica las alergias al gluten y a las legumbres y, de forma un tanto innecesaria, añade que es urgente.
La notificación de que su pedido ha sido aceptado se solapa con el timbre de la puerta. Se quita el delantal y abre.
—Casi nos llevamos a un ciervo por delante —dice Rober—. No veía a un metro de distancia ni con las luces largas.
—Y teniendo en cuenta que no te lo habrías querido comer, habría sido una tragedia gratuita —añade su novia—. ¿Dónde dejamos los abrigos? Te aviso que gotean.
Ruth los guía hasta el cuarto de baño y les ofrece una toalla para que se sequen. Mientras descorcha el vino, vuelve a sonar el timbre y cruza los dedos por que sea el repartidor, pero solo es Jaime, su compañero de departamento, aún más empapado que los demás. Se está formando un charco de barro en la alfombrilla de la entrada.
—Merry Christmas! Fantástica noche. ¿No te arrepientes ya de haberte quedado aquí? Mira, en Valencia han tenido máximas de 18 grados.
—Pero es que en casa de mis padres siempre truena, querido.
—Sé de lo que hablas. Por cierto, eso de ahí tiene una pinta increíble. No lleva sésamo, ¿verdad?
Ruth le da un manotazo para que no pique antes de tiempo y ya es oficialmente la encarnación de su madre.
—No sesame, no cruelty. Es mi eslogan esta noche.
—Pues me parece fatal que te hayas plegado a las exigencias de los animalistas. El sésamo, en cambio, nunca aporta.
Ruth sonríe y se disculpa un instante para consultar su móvil, porque ha recibido una nueva notificación del restaurante. Dice que su pedido ya está en camino y, al clicar sobre el enlace, accede a un mapa con la ruta del repartidor. El puntito en rojo de su GPS está detenido a una manzana de su calle. Con un poco de suerte, llegará antes que Sara y su novio, y así podrá volcar el táper en una fuente propia y fingir que no ha pasado nada, que no se ha olvidado de nadie.
Aquí no hay madres pasivoagresivas de las que sirven el cordero exagerando su lordosis, para que sepas que han sufrido entre fogones
Por las escaleras, cantando villancicos, suben Luis y Tania, ya borrachos, y enseguida se adueñan del ordenador para poner música latina. La casa por fin parece una fiesta, no necesariamente navideña, y con el vino y el ruido de fondo, Ruth siente que la presión decae. Nada de esto es tan importante. De hecho, no lo es en absoluto. Aquí no hay madres pasivoagresivas de las que sirven el cordero exagerando su lordosis, para que sepas que han sufrido entre fogones, ni enemistades que sembró la herencia de algún tío abuelo, ni llantos incómodos con el champán, porque siempre falta quien falta. Pero Ruth ha comprobado que la separación espacial no exorciza los patrones que carga el cuerpo. Su familia está aquí, se repite en ella, como un destino latente que emerge con el calendario.
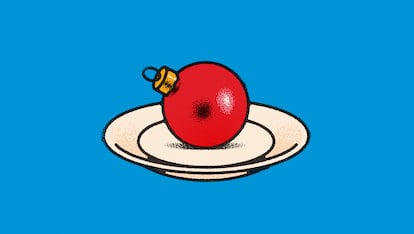
Los invitados siguen llegando en un goteo continuo que ya no la obliga a contestar al timbre. No quedan percheros donde colgar las gabardinas y estas se acumulan en una pila supurante junto al árbol de Navidad, como si fueran regalos irónicos. Preferiría que nadie fumase, pero es tarde para imponer restricciones. Hay una humareda que le impide distinguir los rostros de los que están del otro lado de la mesa. Descubre que ha llegado Sara porque identifica el timbre de su voz; solo por eso. ¿Dónde está el pedido? Consulta la localización del repartidor en el mapa y le sorprende que sigue parado en el mismo punto donde estaba la última vez, hace más de un cuarto de hora. O bien ha hackeado el sistema para que los usuarios no se impacienten, o bien se ha perdido o sucede algo extraño. Actualiza un par de veces la página y, como nada cambia, llama al restaurante para preguntar. Su acento incómodo se mide con otro acento incómodo. La cortesía es difícil entre hablantes no nativos, como los chistes. Entiende que su queja no está fundada porque el chico de la bici, como se refieren a él, dejó el establecimiento hace rato, tiene que estar al caer o le va a caer un despido. Ruth decide entonces salir de casa y recibirlo en la calle, por si está dando vueltas y no encuentra el número, y también para que nadie sepa que ha pedido un delivery.
El apartamento está tan abarrotado que se escabulle sin que nadie se entere. No repara en que ha bajado sin abrigo ni paraguas hasta que la lluvia la empapa, y a estas alturas, qué importa. A medida que atraviesa su calle en dirección al centro, entiende que la persona que busca también está a la intemperie, sin luces potentes ni protecciones contra la tormenta, y su propia tiritona le parece una expiación. Ella le ha hecho esto mismo que ahora se hace a sí misma, pero sin cobrar un sueldo a cambio. Este es un acuerdo horizontal.
La comida en el interior del baúl delivery, en cambio, sí que parece templada. Emite una calidez y un aroma a especias que reconforta en mitad de la llovizna
En su calle no hay nadie, por lo que decide caminar hacia el punto estático que señala el GPS en el mapa. A través de la lluvia, las luces navideñas de los edificios parecen producto de las drogas. ¿Alguien habrá traído éxtasis? Debería haberse encargado de ello. Midriasis de Nochebuena. Ese es el espíritu. Aunque el éxtasis le da ganas de follar, y follar con quién. Entre la lluvia, apenas se distingue el color de los semáforos, pero cuando llega a la intersección que señala el móvil, la oscuridad se rompe con el girofaro de una ambulancia. Enciende la linterna para ver lo que está pasando y descubre que el furgón tiene las puertas cerradas. Arranca, de hecho, antes de que llegue a situarse a su altura, y sobre la carretera solo quedan charcos y una bicicleta en una posición errónea, como si la hubieran arrojado con descuido, desde lo alto. Ruth se acerca a acariciar el sillín y comprueba que no está caliente, pero cómo podría. La comida en el interior del baúl delivery, en cambio, sí que parece templada. Emite una calidez y un aroma a especias que reconforta en mitad de la llovizna. Uno de los táperes se ha abierto y sus entrañas se reparten por el interior del baúl como si fueran vómito, pero el otro está intacto y Ruth no sabe qué otra cosa puede hacer salvo llevárselo consigo. Lo aprieta contra su pecho y emprende el camino de vuelta a casa, temblando.
En el centro de la fiesta está la mesa, impecablemente servida, un pequeño refugio de orden en mitad de la amalgama de cuerpos que rebosan el espacio habitable del apartamento. No han tocado la comida. Están a la espera de un gesto, una orden.
—¿Pero tú de dónde vienes?
Ruth, escurriendo agua, los contempla desde el umbral sin abrir la boca. Son muchos y ella ha querido cuidarlos, tenerlos a todos en cuenta, pero siempre se escapa alguien. Un parche descubre otro agujero. No hay forma de salir airosa.
Localiza al novio de Sara en el sofá amarillo de la sala y se dirige hacia él.
—Toma, esto es para ti —le dice, y le entrega el táper de curri como si estuviera deshaciéndose de una maldición. El chico la mira sin entender qué pasa.
—Sin gluten y sin legumbres —especifica.
—¡Tía! ¡Muchas gracias! Pero no tenías que haberte preocupado. Si solo soy un poco intolerante… Pensaba hacer una excepción esta noche.
Ruth decide no escuchar esto último. Es un detalle que olvidará incluir en el relato que le haga a su madre sobre lo que sucedió esta noche. Se gira y avanza hacia la mesa. Coge una empanadilla de hongos y, antes de metérsela en la boca, grita:
—¡A comer!
Y entonces, comen.
Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) es escritora, autora de ‘Modelos animales’ (Salto de Página, 2015), ‘La línea del frente’ (Salto de Página, 2017) y ‘Cambiar de idea’ (Caballo de Troya, 2019), por la que recibió el Premio Euskadi de Literatura en castellano en 2020.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































