'El jinete polaco', hoy
Hace casi exactamente 11 años, en el otoño de 1991, tuve la satisfacción personal y el honor literario de presentar públicamente en Barcelona la primera edición de El jinete polaco. Las fotografías de aquel acto, que el autor y yo conservamos, convertirían, en caso de mostrarlas, el acto al que ahora han sido ustedes convocados en una calcomanía nostálgica, y su propósito es distinto. Ante todo, conviene aclarar el sentido y alcance de las correcciones llevadas a cabo por el escritor; en segundo lugar, conviene, hoy como en 1991, ver de situar el libro en la trayectoria de Antonio Muñoz Molina y en la narrativa hispánica contemporánea. El primer punto es quizá el que mayor curiosidad inicial despierte, pero aclararlo me será hoy muy fácil: la tarea del escritor, en este caso, ha consistido en fijar el texto definitivo de su novela, lo que en terminología escolástica suele denominarse, en las colecciones de clásicos contemporáneos, el texto ne varietur. Quiere con ello decirse que el autor, además de enmendar erratas, en parte achacables al hecho de que la fabricación de obra tan extensa tuvo que hacerse en plazo muy breve, ha corregido también todo lo que ha estimado lapsus de escritura o de pruebas y ha podido condensar, podar o retocar aquí y allá algo más sustantivamente este o aquel pasaje. No se trata, pues, de un rifacimento, menos aún de una transformación profunda como la llevada a cabo por Juan Marsé en Si te dicen que caí, ni contiene tampoco una mutación tan esencial como la supresión de un capítulo entero entre la primera y la segunda edición de Señas de identidad, de Juan Goytisolo. Sin embargo, sí se trata de una revisión indispensable: en adelante, deberemos siempre referirnos a este texto ahora fijado definitivamente para aludir a El jinete polaco. Y la precisión no es baladí, pues (ello nos encara a la segunda y más decisiva parte de nuestro encuentro de hoy) pensaba y dije en 1991, y pienso y digo ahora, que El jinete polaco es una de las grandes novelas de la narrativa hispánica contemporánea, y, dentro de este marco general -que abarca varios países, continentes y lenguas-, es uno de los libros esenciales de la novelística española posterior a la guerra civil.
'Es una de las grandes novelas de la narrativa hispánica contemporánea'
'Es la historia de una generación que llegó a ser porque pagó con sangre por ella la precedente'
Como se sabe, fui y soy editor de las tres primeras novelas de Antonio Muñoz Molina; de alguna de ellas tal vez pude incluso ser el primer lector. Todos ustedes recuerdan que, sobre todo a partir de la segunda, El invierno en Lisboa, resultó evidente y se impuso de modo inmediato el extraordinario talento de aquel narrador al que yo había conocido por azar en Granada, en un contexto de gran vitalidad cultural. Hora es de decir que eso que al parecer preocupaba tanto a Ortega de las provincias, en el terreno cultural, ha dejado hace tiempo de ser un problema en España, si es que de verdad, en el siglo XX, lo fue alguna vez: no deja de ser significativo que en Unamuno no hallemos nunca semejante preocupación, y supongo que nadie pretenderá que Unamuno en Salamanca era un escritor de provincias. Con todo, en aquella Granada que no olvidaba del todo ni a Soto de Rojas ni a Federico García Lorca, Antonio Muñoz Molina, sin ser granadino de nación, casi lo parecía por lo discreto e introvertido: para conocerle de verdad había que acudir a sus textos, y éste es signo que denota siempre al auténtico escritor. Por lo mismo, y en contra de lo que suele creerse, es muy raro que un escritor de raza se estrene con textos autobiográficos: tiende, por el contrario, instintivamente, a evitarlos de buenas a primeras, a suplirlos mediante la elipsis o la metáfora, a eludirlos tratando, en todo caso, de sus estados de ánimo, no de la peripecia personal en que se insertan. Y en ello lleva razón: las grandes obras novelescas de raíz autobiográfica no pueden ejecutarse ni en la primera juventud de un narrador ni al comienzo de su trayectoria, y lo prueba el hecho de que el mayor novelista de raigambre autobiográfica de la literatura universal, Proust, tuviese que abandonar, por haberla emprendido en edad demasiado temprana, la por otra parte hermosa novela inacabada que hoy llamamos Jean Santeuil.
Esto es también verdad en el caso de los poetas, y no será el enigma de Rimbaud o el de Lautréamont motivo para contradecirme: lo que haya en ellos de autobiografía es siempre elíptico y dado al sesgo, y voluntariamente ambiguo. De hecho, hablo por experiencia propia: aunque trabajásemos en épocas y en géneros distintos, mi propósito al escribir La muerte en Beverly Hills me parece responder a un impulso semejante al de los primeros textos de Muñoz Molina, esto es, al impulso de expresar sólo mediante metaforizaciones el ser más profundo del escritor. Ni Antonio Muñoz Molina ni yo, por supuesto, tenemos la patente de tal proyecto literario, característico de la modernidad, y cuyo más probable inventor, caso de no ser Byron, fue Baudelaire.
La escritura soberanamente rotunda, a la vez domeñada y cambiante, como azogue o metal de múltiples matices, de Beatus ille, El invierno en Lisboa o Beltenebros, evocaba a un tiempo a Borges y a Faulkner (no precisamente al Faulkner traducido por Borges), pero estaba lejos de ser una escritura reminiscente: por el contrario, con tanta claridad como en la escritura fílmica del primer Orson Welles, las referencias de estilo o de tono quedaban enteramente encapsuladas en una dicción del todo personal. Por aquellos textos sabíamos, como por las imágenes wellesianas, quién era el escritor; pero no sabíamos aún, salvo de modo lateral o alusivo, qué era; esto es, cómo había llegado a ser quien era. A este punto esencial se enfrentaba El jinete polaco, obra en la que el estilo, pese a las apariencias, no varía grandemente (pues estaba ya muy hecho), pero en la que sí varía, y mucho, la construcción del relato y la naturaleza del material abordado en él, que sólo muy lejanamente pudo acaso vislumbrarse en Beatus ille.
Es sabido que, mezclando con gran sabiduría en una prosa salmodiada y envolvente tiempos y lugares, y partiendo de una metáfora vertebradora, el descubrimiento de una mujer emparedada, que parece salida de un relato fantástico de Pedro Antonio de Alarcón o de Bécquer más que de una cinta de Buñuel (y quizá aún más de algún olvidado romance de ciego), El jinete polaco nos remite al personaje epónimo de un lienzo de Rembrandt conservado en Nueva York, y así establece la tensión central que constituye el verdadero tema del libro: el paso de un mundo rural de características socialmente casi feudales a consecuencia de aquel régimen que tanto parecía gustarle a Eisenhower (pero mundo dotado, al propio tiempo, de una veracidad honda y una dignidad ejemplar en su sofocado sojuzgamiento) a una organización en la que se volatilizaban las marcas del 'tiempo de silencio': la historia, en suma, de una generación que llegó a ser porque pagó literalmente con sangre por ella la generación precedente. El tema del libro, con todo, no es, ni mucho menos, la transición política española, sino -cosa muy distinta- el sustrato (lo que Unamuno llamaría la intrahistoria, y, en otro sentido, también quizá lo que Américo Castro llamó vividura) que hizo inevitable al menos cierto tipo de transición, pero es anterior a ella y con ella no se confunde.
Así, en suma, el escritor llegó a ser quien era; no podía abordar tema más grave que éste, y es significativo que, a trechos haya vuelto a él en Ardor guerrero y en algunos pasajes de Sefarad, por lo menos. Para tocar este tema, dos cosas son indispensables: una perspectiva moral muy segura, que evite tanto la autocompasión como la autocomplacencia (y también lo que en inglés suele llamarse 'falacia patética'), y, por otro lado, un pulso estilístico a toda prueba, ya que sólo el estilo puede asegurar la unidad de material tan vario y evitar los riesgos de la moralización explícita (la implícita, aquí, lejos de ser un riesgo, es un deber). Dicho se está con ello que el libro se sustenta, como todo gran libro -como toda la verdadera literatura-, en el estilo, y no creo que sea un tópico del clasicismo francés decir que el estilo es el hombre, ni una hipérbole de Walt Whitman (y luego de nuestro grandísimo poeta Blas de Otero) decir, en ciertos casos, que 'esto no es un libro', sino precisamente un hombre. El protagonista de El jinete polaco es, indudablemente, el lenguaje; pero para conseguir que el lector asienta al lenguaje, no basta con que éste sea (y lo es aquí en efecto) rico, vehemente, pautado con oído infalible; tiene, además, que asistirle la veracidad, no la irrelevante veracidad anecdótica, sino la insustituible veracidad moral, la que da derecho a decir, como últimamente Francisco Nieva, Las cosas como fueron, o a emplear, como con anterioridad Jaime Gil de Biedma, títulos en sí tan arriesgados en su envite como Moralidades o Infancia y confesiones. Pero una diferencia capital debe apuntarse aquí: El jinete polaco es una novela y no una autobiografía novelada; el mero hecho de que la localidad en la que se centra la acción se llame Mágina, en sí, ya constituye una contraseña, y poco importa si, al optar por ella Antonio Muñoz Molina, pensó en Rulfo, en Onetti, en Faulkner o en otro precedente. Mágina no es sinónimo de Úbeda, y los personajes que aquí aparecen, empezando por el principal, no son trasunto mecánico de seres reales. Todo lo contrario: localidad y personajes han sido rescatados para la región de la metáfora, pero esta metáfora no aspira, como en las tres novelas anteriores del autor, a suplir lo no dicho, sino, por el contrario, a ampliar lo dicho, para situarlo en lo universal, que precisamente Unamuno supo definir mejor que nadie: 'Humanidad, sí, universalidad; pero la viva, la fecunda, la que se encuentra en las entrañas de cada hombre', esto es, 'lo universal revelándose en lo individual'. Esta conquista de la anagnórisis sitúa a El jinete polaco en el reducido número de las grandes obras maestras.
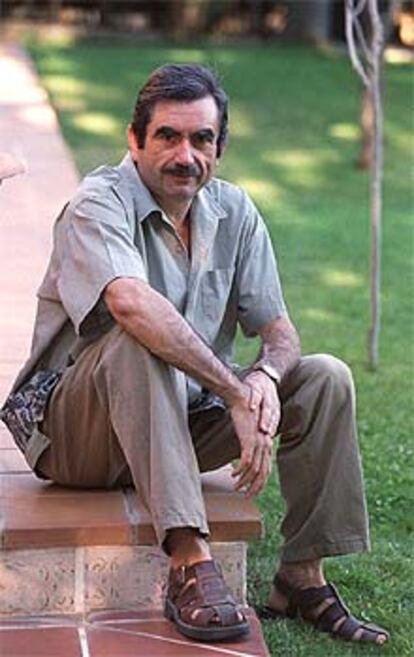
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































