Saraswati
Bajo los caprichos de su personalidad torturada, pasamos varios veranos de nuestra infancia
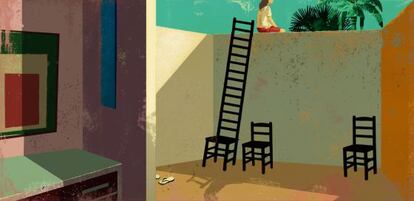
Fui una niña sumisa y timorata. Mis hermanas y yo crecimos en una familia experimental, como las que abundaban en los años setenta. Nuestro padre, escultor de profesión, era, por paradójico que suene, un fundamentalista del jipismo. Durante esos años, su aspecto se transformó vertiginosamente: de las patillas anchas, los pantalones con patas de elefante y las camisas floreadas, que llevaron muchos hombres de su generación, pasó a usar un trapo alrededor de la cintura y una barba larguísima como de Sadhu. Poco a poco dejó de ponerse sus sempiternos huaraches con suela de neumático para confiar sus pasos a la planta cada vez más gruesa y percudida de sus pies. Llevaba el pelo hasta media espalda y, cuando hacía calor, se lo levantaba formando una rueda en la cima del cráneo. A veces usaba turbante. Tenía talleres en tres diferentes ciudades: Bacalar, San José de California y Goa, compartidos con otros artistas. A pesar de las numerosas sustancias que ingería, o quizás gracias a ellas, su producción era abundante y también lo era el dinero que ganaba con sus piezas.
El interés por la India y su mitología lo acompañó desde muy joven, de ahí los nombres que nos distinguieron durante toda nuestra escolaridad: Uma, Saraswati y Kali. Quizás, por el hecho de vivir tan cerca de él, para mi hermana menor y para mí la personalidad de mi padre nunca representó un problema. Dicen que cuando uno se encuentra en el ojo del huracán no sufre sus estragos. A diferencia de Kali y de mí, Uma era hija del primer matrimonio de papá con una modelo francesa a la que abandonó por mi madre. No sólo sufrió durante su primera infancia una serie de intensas disputas conyugales sino también, y sobre todo, su ausencia.
Con nuestra hermana mayor intercambiábamos cartas a lo largo del curso escolar. Nosotros le describíamos la vida en Quintana Roo y ella nos mandaba postales de Saint Michel y del centro Pompidou. Sin embargo fueron muy pocas las ocasiones que teníamos de reunirnos con ella. Hasta que a mi padre se le ocurrió invitarla a pasar los veranos en la casa de playa de mi abuela. Fue un periodo excepcional que nos permitió entender muchas cosas acerca de la familia y el temperamento de cada uno de sus miembros, sobre todo de Uma, a quien conocíamos menos. Ella no mostró sus cartas desde el principio. Se mantuvo discreta y silenciosa las dos primeras semanas. Parecía triste, y sospechamos que era por la ausencia de su madre. Pasaba horas mirando las fotos que mi abuela conservaba del tiempo en que sus padres vivían juntos y los viajes que hicieron a esa misma playa. Cuando estábamos con ella, mi hermana, mi madre y yo éramos muy respetuosas y no sería exagerar decir que una culpa soterrada animaba ese respeto.
Kali y yo sabíamos que, al nacer, habíamos destruido su vida. Por eso, durante las vacaciones, todos, empezando por nosotras y por mi abuela, pero también mi padre, organizamos nuestra cotidianeidad alrededor de ella y sus designios. Papá y mamá dejaron de fumar hierba en los espacios comunes, abandonamos la estricta dieta macrobiótica para sujetarnos a sus antojos, cambiamos nuestros modales, nuestra forma de hablar y hasta nuestro idioma para adaptarnos a los suyos. Ella se daba cuenta del poder que tenía y tarde o temprano empezó a abusar de éste. Sin tomar en consideración nuestros esfuerzos, se mostraba altiva, criticona, incluso déspota. Así ocurrió durante tres veranos. Apenas ponía un pie en la casa, empezaba a acomodar nuestras cosas en los armarios de las habitaciones. Nos tenía prohibido prestarnos ropa, mucho menos el bikini. En la calle, estaba atenta a todos los comentarios de los transeúntes acerca de nosotras y no resistía a la tentación de reseñarlos: “Esa mujer acaba de decir que yo soy muy guapa, mientras que ustedes dos son gordas y feas”. “El cartero no entiende cómo papá cambió a mi madre por su nueva esposa”. Nada de lo que éramos le gustaba y llegó incluso a cambiarnos el nombre. Nosotros no reaccionábamos a estas agresiones. La culpa que sentíamos era mayor que nuestro orgullo.
En realidad, no resulta tan extraño que a una adolescente le dé por avergonzarse de sus parientes, más raro es que toda una familia se haya doblegado a ella. Las vacaciones, ese periodo extraordinario que nos aleja de la vida cotidiana y nos coloca, sin las barreras asépticas de la rutina, a merced de nuestros familiares, son el espacio perfecto para que afloren las tensiones ocultas y todos los síntomas de nuestra neurosis. Así, bajo los caprichos de su personalidad torturada, pasamos varios veranos de nuestra infancia, durante los cuales no hicimos sino apreciarla más. Cuanto menos la soportábamos, más cariño sentíamos por ella. Y me atrevería a decir que, justo por eso, llegamos a considerarla una de nosotros.
Guadalupe Nettel es escritora. Su último libro es El matrimonio de los peces rojos (Páginas de espuma).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































