La enseñanza de la Historia en la educación secundaria: una necesidad cívica
El pasado impregna nuestras vidas humanas como el oxígeno nuestros cuerpos y su dinámica está en nuestro lenguaje, en el sistema político-institucional, en el espacio geográfico en el que nos movemos y hasta en el universo mental

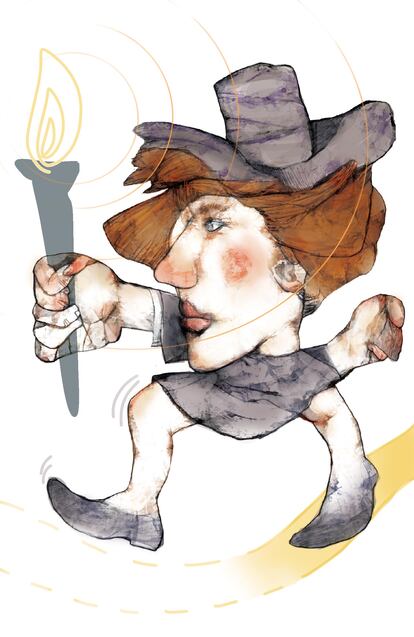
Desde hace como mínimo dos siglos, la disciplina de la Historia es materia de obligada atención en la educación secundaria de prácticamente todos los países del mundo desarrollado. Por motivos evidentes pero que convendría recordar para olvidadizos bienintencionados o interesados. Primero: porque ninguna sociedad humana puede carecer de una concepción sobre su pasado colectivo, dado que sus integrantes siempre nacen a la vida social (nunca están solos en el espacio: hay otros muchos) y a la vida temporal (nunca son los primeros en llegar: hay otros previos). Por eso se genera conciencia socio-temporal tan pronto como las personas empiezan a operar gracias a su capacidad reflexiva y habilidad comunicativa. Segundo: porque los humanos siempre somos el fruto decantado de un tiempo previo, como individuos y como integrantes de un grupo colectivo. Y lo somos por naturaleza, no por elección voluntaria reversible. Todo niño acaba descubriendo que sus progenitores fueron niños a su vez en un momento anterior y recibe a su través el bagaje de ideas, saberes, concepciones y valores legados por ese pasado que no experimenta en primera persona pero que es condición de posibilidad de su propia individualidad.
Por ese doble conjunto de motivos, las sociedades siempre necesitaron representarse su historia porque su realidad nos envuelve individual y socialmente, hasta el punto de que no hay manera de entender el presente y sus posibles futuros sin referencias al pasado. La historia impregna nuestras vidas humanas como el oxígeno impregna nuestros cuerpos y su dinámica está en el lenguaje con el que nos expresamos, en el sistema político-institucional en cuyo seno actuamos, en el espacio geográfico sobre el que nos movemos, y hasta en el universo mental en el que nos concebimos.
La inexcusable necesidad de contar con una idea del pasado ha dado origen a lo largo del tiempo a formas de conocimiento diversas y no siempre armónicas: fábulas de creación, leyendas de origen, doctrinas religiosas, mitologías identitarias... En los últimos siglos se han unido al elenco nuevos géneros de enorme poder de evocación: la novela histórica; el cine de historia; las series televisivas de temática historizante…
Estas formas de conciencia histórica pre o acientífica han tenido indudable impacto sobre las sociedades porque el uso del pasado (cierta lectura del mismo o de alguno de sus períodos) es un componente inexcusable de la “identidad” de toda colectividad humana (sea de grupos de parentesco, clases, naciones, religiones, etnias…) y es un ingrediente básico de la autoconcepción de cada uno de sus individuos.
Sin embargo, a partir del siglo V antes de Cristo, de la mano de Heródoto y sus legatarios, y especialmente durante la Ilustración del siglo XVIII, fue conformándose una disciplina llamada “Historia” con una misión propia: tratar de ofrecer una explicación sobre el pasado de las sociedades humanas que fuera racional, rigurosa, crítica, secular, terrenal, probatoria y demostrativa. En otras palabras: una explicación verdadera y verificable, con sus dificultades y limitaciones, y por eso mismo no mítica, ni fantástica, ni arbitraria, ni caprichosa. Desde luego, la ciencia humana-social de la historia no puede jamás “pre-decir” acontecimientos del futuro. Cuando puede, acaso los “post-dice” porque tiene pruebas disponibles. Por eso mismo, la historiografía no proporciona ejemplos de conducta infalibles y repetibles en otras circunstancias históricas posteriores. Pero, y aquí reside su practicidad cívica pública, sí permite realizar tres tareas culturales inexcusables para la humanidad civilizada: 1º) Contribuye a la explicación diacrónica de la génesis, estructura y evolución de las sociedades pretéritas y presentes; 2º) Proporciona un sentido crítico de la identidad dinámica operativa de los individuos y grupos humanos; y 3º) Promueve la comprensión de las distintas tradiciones y legados culturales que conforman las sociedades actuales sujetas a la dialéctica del cambio y la permanencia.
Y al lado de esta practicidad positiva, por sí ya sustantiva, la historiografía desempeña una labor crítica fundamental respecto a otras formas de conocimiento humano: impide que se hable sobre el pasado sin tener en cuenta los resultados de la investigación empírica, so pena de hacer pura metafísica pseudo-histórica o formulaciones arbitrarias e inventadas. En este sentido, la razón histórica impone límites infranqueables a la credulidad sobre el pasado de los hombres y sus sociedades: constituye un antídoto y filtro correctivo contra la ignorancia que alimenta la imaginación interesada y mistificadora sobre el pasado humano.
En esta funcionalidad crítica se fundamenta una de las principales utilidades sociales de la historia: es un componente imprescindible para la edificación y supervivencia de la conciencia individual crítico-racionalista, que constituye la categoría básica de nuestra tradición cultural greco-romana y hoy plenamente universal. Sin graves riesgos para el equilibrio dinámico de las poblaciones y colectividades sociales, no es posible concebir un ciudadano que sea agente consciente y reflexivo al margen de una conciencia histórica mínimamente desarrollada. Sencillamente, porque dicha conciencia le permite plantearse el sentido crítico-lógico de las cuestiones de interés público, orientarse fundadamente sobre ellas, asumir sus propias limitaciones de comprensión, y precaverse contra las abiertas o veladas mistificaciones de los fenómenos históricos.
En suma, la vigilia racionalista de la práctica histórica implantada académicamente y enseñada a nuestros jóvenes bachilleres constituye uno de los grandes obstáculos que se oponen a nuevas reediciones de monstruos bien conocidos en diversas partes del mundo y bajo distintas banderas (sean éstas representativas de la religión, la raza, la clase, la nación, el género, la lengua, la naturaleza o cualquier otra entidad organicista y suprasubjetiva). Y por eso no debe permitirse el abandono de la racionalidad histórica en la sociedad, que sólo puede asegurarse si es materia educativa en los niveles formativos de la educación secundaria, justo cuando los jóvenes, a partir de los 12 años, comienzan a desarrollar su capacidad para el pensamiento complejo y el razonamiento abstracto. Sencillamente porque el entrenamiento en el constante ejercicio de la razón histórica, por dolorosa e imperfecta que parezca, es una garantía de protección contra el adanismo presentista y la credulidad maniquea, cuyos efectos pueden ser banales, pero también mortales. Así lo comprendió el escritor italiano Primo Levi, superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz y autor de páginas memorables sobre su inhumana experiencia como prisionero judío condenado al genocidio por las autoridades nazis alemanas: “Si el mundo llegara a convencerse de que Auschwitz nunca ha existido, sería mucho más fácil edificar un segundo Auschwitz. Y no hay garantías de que esta vez sólo devorase a judíos”.
Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional por Historia mínima de la Guerra Civil (Turner).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































