Plan C: ¿Qué significa la reforma judicial para tus derechos?
Hacemos votos para que, en el marco de los ejercicios de diálogo sobre la iniciativa, sea posible perfilar mejoras a la justicia sin poner en la balanza las libertades de todas y todos
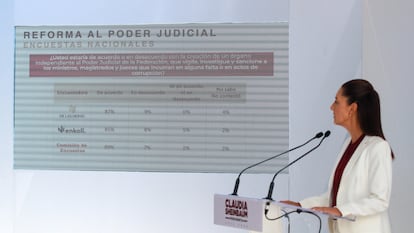
El pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador conmemoró el Día de la Constitución con 20 propuestas de reforma entre ellas, una que busca modificar la organización del Poder Judicial Federal, así como la manera de decidir quiénes forman parte de éste y de los poderes judiciales locales. Desde entonces, se han elaborado varios análisis sobre el tema; sin embargo, suelen concentrarse en aspectos amplios, técnicos y/o conceptuales. Hablan, por ejemplo, de “democracia”, “división de poderes”, “voluntad del pueblo” o “contrapesos”. Además, con frecuencia se centran en todos los actores menos en la población: se refieren a juezas, jueces, ministras y ministros, así como a partidos políticos, al Senado, a la Cámara de Diputadas y Diputados, al presidente y a la presidenta electa. Sin duda ésas son reflexiones importantes, ¿pero qué significa esta reforma para las personas comunes y corrientes? ¿Nos afecta a todas y todos por igual?
En este texto explicamos los posibles efectos de la reforma judicial, tal como está planteada hoy, sobre el acceso de las personas a sus derechos. Específicamente, argumentamos que el Plan C pone en riesgo la imparcialidad en los casos que involucren a las autoridades, así como las libertades de poblaciones históricamente discriminadas (que juntas suman a la gran mayoría del país). Esto es importante porque el Poder Judicial —o mejor dicho, los poderes judiciales, pues además del federal existen los 32 estatales— es a donde acuden cientos de miles de personas cada año para exigir soluciones a alguna violación a sus derechos. Tan sólo en 2022, se ingresaron más de 2,1 millones de casos a algún poder judicial estatal, mientras que el Poder Judicial Federal recibió casi 1,3 millones (de los cuales, valga decir, sólo 14.000 correspondieron a la Suprema Corte).
Antes de proseguir, una precisión: el argumento de este texto no es que el Poder Judicial sea perfecto, ni que deba rechazarse toda propuesta de reforma. Por el contrario, reconocemos que la justicia sigue fuera del alcance de muchas personas, que es todo menos pronta y expedita, que los poderes judiciales siguen usando un lenguaje inaccesible para la mayoría, que frecuentemente emiten sentencias innecesariamente largas y que, como ocurre en los poderes ejecutivo y legislativo, en la justicia no se ha eliminado la corrupción ni el nepotismo. Consideramos que es indispensable hacer grandes mejoras. Sin embargo, nos parece necesario apuntar que las propuestas actuales no sólo ignoran dichos problemas, sino que también ponen en riesgo la función esencial de las y los jueces en todo el país: garantizar el respeto a la ley y a los derechos de todas las personas sin distinción.
El proceso de nominaciones: cerrar la puerta a la imparcialidad
Un primer problema de la reforma es que promueve que las y los ministros, magistrados y jueces tengan una deuda política con las élites políticas y no con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, en todos los casos, quienes propondrían a las y los candidatos para estos cargos serían los partidos políticos en el Congreso y el Gobierno presidencial, además de quienes en su momento integren la Suprema Corte. La reforma plantea que, para cada elección de ministras y ministros, “[e]l Poder Ejecutivo postulará [...] hasta diez personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara [...] y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta diez personas…”. El mecanismo sería idéntico para el Tribunal Electoral y, en el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, cada Poder propondría a dos personas por vacante.
Lo anterior significa que, en los casos donde se señale a las autoridades como responsables de afectar los derechos de una o varias personas, las y los juzgadores tendrán un incentivo para ponerse del lado del Gobierno, sea cual sea la orientación ideológica del mismo. Imaginemos, por ejemplo, lo que habría pasado en 2018, cuando la Corte tuvo que determinar si se debía dar seguridad social a más de dos millones de trabajadoras del hogar. Por años, el Congreso evitó reformar la Ley del Seguro Social para reconocer este derecho, y el Gobierno federal argumentaba que afiliar a esta población implicaba un gasto “inviable”. Si la mayoría de ministras y ministros hubiera debido su cargo al partido político en el poder, la Corte habría tenido motivos para resolver a su favor; en lugar de ello, ordenó al Gobierno destinar recursos públicos a un programa piloto para afiliar a trabajadoras del hogar, ampliar la cobertura a todas en un plazo de tres años, y proponer al Congreso las reformas legales necesarias para eliminar esta desigualdad histórica.

Hoy nos encontramos ante una situación similar con las licencias de paternidad: a pesar que por años se ha buscado ampliarlas a cuando menos 20 días, el Congreso no ha incorporado esta modificación a la ley, así que el Gobierno sólo otorga cinco días hábiles. Sin embargo, el Poder Judicial federal ya emite sentencias al respecto. Por citar un caso, en febrero pasado, una jueza de distrito analizó un asunto donde, tras el nacimiento de su hijo, un trabajador del Estado solicitó una licencia de paternidad como la que se emite para las mujeres que son madres. Se la negaron alegando que la licencia para los hombres y mujeres son distintas según la ley, por lo que él promovió un juicio de amparo. Al estudiar el caso con perspectiva de género, así como con enfoque de no discriminación y derecho a la paternidad, la jueza determinó que no había razón objetiva para esa distinción y ordenó que se le otorgara la licencia por 60 días (como a las mujeres). ¿Qué incentivos tendrían las personas juzgadoras de eventualmente obligar al Estado a garantizar el derecho de todos los papás al cuidado, si esto implicaría destinar una alta cantidad de recursos presupuestales?
Los ejemplos anteriores también muestran que, a pesar de su capacidad de representar a las mayorías, los congresos y los poderes ejecutivos —sin importar el partido— pueden conducirse contra los intereses de la población. Por ello, los poderes judiciales deben tener capacidades e incentivos para revisar su actuación. Si juezas y jueces tuvieran deudas políticas con quienes impulsaron sus candidaturas, ¿Cómo podrían eventualmente ordenar la suspensión de proyectos que dañen al medio ambiente? ¿Qué interés o margen de acción tendrían para invalidar leyes o normas que afecten a comunidades indígenas o a las personas con discapacidad, para las cuales no se les haya consultado adecuadamente?
La elección popular: sentencias para complacer a una sociedad que discrimina
Si bien el derecho no está hoy tajantemente separado de la política, reemplazar toda lógica técnica con una dinámica electoral en los poderes judiciales pone en riesgo su capacidad de tomar decisiones impopulares. En particular, si las y los jueces temen un castigo del electorado, tendrán incentivos para negarse a emitir sentencias que contradigan los amplios prejuicios sociales. Una anécdota relatada por la ministra Loretta Ortiz ilustra el potencial de esta dinámica: en Estados Unidos, un juez local electo condenó a muerte a un migrante mexicano, incluso con pruebas de su inocencia. Cuando ella preguntó al juez las razones de esa decisión, su respuesta fue: “Es que esto me dio más popularidad”. En el contexto de nuestro país, no es difícil pensar que emerjan consideraciones parecidas, tanto en relación con las personas migrantes como sobre los derechos reproductivos de las mujeres, la igualdad para la diversidad sexual y las libertades de muchas otras poblaciones.
Tomemos el caso de las personas trans, cuya inclusión ha sido defendida en numerosas sentencias de la Suprema Corte a lo largo de los años. Desde 2009, las y los ministros establecieron que reconocer la identidad de género en las actas de nacimiento es fundamental para hacer valer la dignidad de las personas. Apenas el año pasado, invalidaron disposiciones en cinco estados de la República que prohibían la adecuación de documentos para infancias y adolescencias trans. Y en febrero de 2024, al analizar la ley sobre feminicidio en Michoacán, concluyeron que ésta incluía tanto a mujeres cisgénero como a mujeres trans, pues definía como posibles víctimas simplemente a “las mujeres”.
Todas estas sentencias son congruentes con la Constitución y con las obligaciones internacionales de México —que prohíben todo tipo de discriminación—, pero no han sido populares. Basta con asomarse a cualquier publicación en las redes sociales de la Corte sobre el tema para constatar que son objeto de descontento, reclamos e insultos en diversos frentes. Esto no es de sorprender, pues de acuerdo con la ENADIS 2022, un tercio de México ni siquiera estaría dispuesto a rentarle un cuarto a una persona trans.

A futuro, la Corte seguirá teniendo asuntos sobre esta materia; por ejemplo, se prevé que pronto resuelva uno relacionado con el acceso de las personas trans a los baños, donde será posible definir si la distinción entre “baños de hombres” y “baños de mujeres” se justifica en espacios públicos. El caso es trascendental pues, entre las personas trans y no binarias que respondieron la ENDOSIG 2018, 51% declaró que en el último año le habían negado el acceso a un baño público. En un escenario donde ministras y ministros sean electos, tendrían grandes incentivos para priorizar una postura anti derechos para afianzar su respaldo social, a pesar de ir en contra de la dignidad, la igualdad y la salud de las personas trans, así como de su acceso a una vida libre de violencia. Lo mismo sucedería en más casos sobre este y otros grupos discriminados por motivos como su apariencia física, género u origen.
Reflexiones finales
Las líneas anteriores muestran los riesgos de esta reforma para el derecho que todas las personas tenemos a juezas y jueces imparciales, sin deudas con élites partidistas ni sumisión ante los prejuicios sociales. Por supuesto, también habrá que sopesar otros impactos indirectos. A manera de ejemplo, como ha señalado Arturo Ángel, la reforma también ordena la elección popular de las y los juzgadores de los poderes judiciales estatales: conforme a los censos nacionales de impartición de justicia del INEGI, esto involucra 5.025 cargos adicionales a los casi 1.700 del Poder Judicial de la Federación. Si para las elecciones de 2024 el INE necesitó más de 8.800 millones de pesos, ¿cuánto costarían estos nuevos comicios? Y en dado caso, ¿de qué políticas públicas se sustraería ese presupuesto? ¿Se le restaría al rubro de salud, educación o vivienda? ¿Se recortaría de las instituciones de derechos humanos, igualdad o no discriminación?
Es indispensable que el remedio no salga más caro que la enfermedad. Por ello, hacemos votos para que, en el marco de los ejercicios de diálogo sobre la reforma judicial, sea posible perfilar mejoras a la justicia sin poner en la balanza las libertades de todas y todos.
Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































