Amherst, el mundo de Emily Dickinson
Un pequeño pueblo de Massachusetts es todo lo que necesitó la poeta para inspirarse. Su casa-museo inicia un recorrido por el Valle de los Pioneros

Igual que un cirujano se calza su traje quirúrgico y un astronauta su escafandra, Emily Dickinson (1830-1886) se ponía cada día el mismo vestido blanco. Durante 25 años fue su uniforme de poeta, la más grande de las letras norteamericanas, aun cuando prácticamente en vida nadie entendió uno solo de sus versos, que tampoco quiso publicar. Junto a ese atuendo de poética animación, conservado en su habitación de la casa familiar en Amherst (Massachusetts), el pequeño pueblo donde nació y murió, otros objetos y piezas de mobiliario campean por las estancias con el mismo aire espectral: la cama, un baúl cubierto con una manta de viaje, un escritorio de cerezo, un lavamanos de porcelana y una estufa de hierro estilo salamandra, invento de Benjamin Franklin. Entre esas paredes, Dickinson escribió cerca de 2.000 cartas a familiares y amigos, y 1.800 poemas. Fue su forma de precipitarse al mundo que no necesitó recorrer.

De niña, había pedido a su familia que la libraran de “lo que llaman hogares”, pero cuando se hizo adulta descubrió que el precio de su salvación era el confinamiento en la casa paterna. “Un día me aventuré más allá del umbral de la puerta y solo vi ángeles”, anotó. Temía al “mediodía abrasador”, sin embargo cuando iba perdiendo visión por una misteriosa dolencia ocular anheló la luz de todas las maneras. Nadie podía entrar en su estancia, ni siquiera el paciente polvo, pero en los días luminosos las franjas de luz pintaban de nuevo la pared y la agigantaban, entonces era un continente atravesado por un meteorito. En ocasiones invitaba a su casa a algún conocido, pero desistía de verle, limitándose a musitar cualquier evasiva tras la puerta. Después, para hacerse perdonar hablaba con los pájaros. Apoyada en la ventana de su habitación, seguía su vuelo entre los árboles frutales de su querido huerto, que cultivaba con la misma intensidad que escribía versos.
Pegado al jardín, un sendero conduce a The Evergreens, la casa de su cuñada, Susan Huntington Gilbert, su amante por más de 40 años y la mayor lectora en vida de sus poemas y cartas. La poeta también repartió su afecto —torrencial muchas veces, solemne algunas— con sus padres y sus hermanos, Austin y Lavinia (que tampoco salió de su pueblo, y quién sabe qué talento escondía). Más allá de la obsesiva defensa de su entorno más cercano, Emily Dickinson fue fiel a otras patrias, que no eran tierras sino hombres, pues creía que la existencia compartida ya era en sí misma un viaje: el reverendo Wadsworth, el señor Higginson (un crítico literario a quien enviaba sus poemas para saber si respiraban) y sus dos primas de Boston, a unos 150 kilómetros de distancia de Amherst, adonde viajó en un par de ocasiones para visitarlas y de paso cuidarse la vista.
El (no) color blanco es la clave de toda la historia metafórica —¡metafísica!— de Dickinson, un símbolo definitivo del enigma y la renuncia que apunta al vestido guardado en el armario dentro de un plástico. Los paisajes y ciudades que no quiso conocer están contenidos en ese “transporte” que aparece recurrentemente en sus versos, de sintaxis cortantes y elipsis extremas.
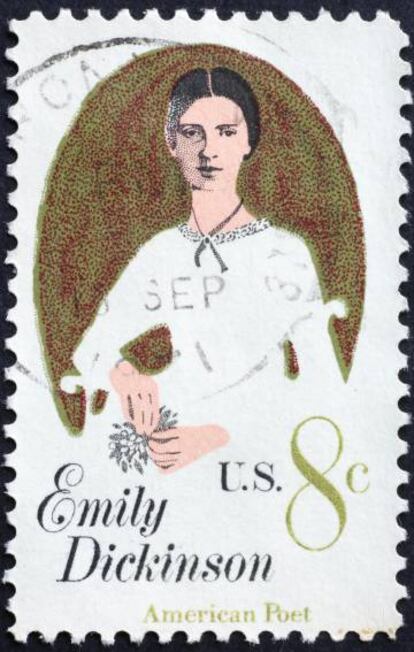
Vida plácida en Nueva Inglaterra
Su casa-museo, The Homestead, a la vista desde la avenida principal de Amherst, es una mansión señorial enmarcada por encinas y magnolios, propiedad del Amherst College, uno de los centros universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, en la región del Pioneer Valley (Valle de los Pioneros) que atraviesa el indómito río Connecticut. Para Dickinson, no había interlocución más allá de estos confines y así quiso expresarlo con el gran conmutador de su poesía: “This is my letter to the World / That never wrote to me” (Esta es mi carta al mundo, / que nunca me escribió). Solo publicó un libro en vida, un delicado ejemplar de 60 páginas cosido por ella misma con hilo blanco que contiene decenas de especímenes botánicos. Hojeándolo —se conserva en la Houghton Library de Harvard—, una cree reconocer sus versos traducidos a un lenguaje vegetal, no de otra forma solía hilvanarlos, con un guion en lugar de un punto, era su manera de encajar el tramo de pensamiento que rebotaba de pared a pared en su cuarto. “There is Triumph in the Room”, escribió ambiciosamente.
En este ordenado valle de Nueva Inglaterra, sus habitantes, de rostros amplios y casi felices, hablan de la eximia poeta de Amherst con el mismo entusiasmo con el que recomiendan el jarabe de arce y las cervezas artesanas de enclaves concretos. Aquí la existencia transcurre benévola, a veces sorprendida, en los cafés de la contracultural Northampton, ciudad a unos 12 kilómetros de Amherst donde se encuentra el Smith College Museum of Art, que conserva una de las mejores colecciones de pintura americana; en South Hadley y su prestigioso Mount Holyoke College, en cuyo seminario femenino estudió Emily Dickinson (allí se negó a convertirse al cristianismo); en la histórica localidad de Deerfield, “la comunidad mejor documentada de Estados Unidos”, donde sus pobladores vivieron sus vidas hace más de 200 años, con su famosa Escuela Bement, cuyo lema es “compasión, integridad, resiliencia, respeto”, y sus casas históricas, todas visitables.
En este mapa de fugacidad y eternidad permanecen los testigos de entonces: zorros rojos, castores, osos y ciervos que en las horas del alba sorprenden al viajero entre los secaderos de tabaco, los cementerios sin vallar y los manantiales cercanos a los molinos de agua. En el idílico pueblo de Montague está el molino de piedra mejor conservado, justo a los pies de una librería de cuento de hadas, The Book Mill. Mark Beaubien, su propietario, afirma tener 40.000 volúmenes y una cascada. Y su reclamo no puede ser más dickinsoniano: “Libros que no necesita en el lugar que no puede encontrar”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































