Cuando la costa era azul
'La novela de la Costa Azul', de Giuseppe Scaraffia, recorre, a lo largo del espacio y el tiempo, la vida estival de docenas de artistas en las playas más glamurosas del planeta


“Cuando llegamos a la Costa Azul había desarrollado un complejo de inferioridad tan grande que no era capaz de plantar cara a nadie a menos que estuviera borracho: extraña mezcla la inferioridad y la embriaguez”. Scott Fitgerald escribió en Suave es la noche que “Solo la parte más artificial de nuestra vida consigue crear una armonía verdadera y una belleza auténtica”. Sabía de qué hablaba. Se había pasado semanas, lanzando caracoles o ceniceros a los invitados de los Murphy, el matrimonio de mecenas estadounidense que había sido su anfitrión en Antibes hasta que se encapricharon de Hemingway —que los usó y luego despreció en sus memorias— o se hartaron de las tonterías de Fitgerald.
Por esas mismas fechas, durante los años veinte, y no lejos de allí, en Villefranche-sur-mer, Paul Morand estaba entusiasmado. Compraba doradas en Niza y las llevaba a su casa colgadas de una caña. Era propietario por primera vez. Sin embargo, decía, “en vez de disfrutar del paisaje me preocupo por si alguien pudiera arrebatármelo”.
En la misma costa pero algo más de tres décadas antes, en 1891, Antón Chéjov había concluido que Niza era “una ciudad hecha para leer y en ningún caso para escribir”. Nora Joyce, en cambio, la encontraba muy poco interesante. Se alojó con su marido en el Hotel Métropole. Pero no se quedaron mucho. “No se puede vivir nada más que del sol y del azul del mar”, escribió.
En Cap-Ferrat, William Somerset Maugham escribía: “La gente siempre me ha interesado. Pero nunca me ha gustado”. “A pesar de sus triunfos literarios, estaba lleno de complejos. “Se sentía una cuarta parte normal. Y las otras tres gay”, escribe Scaraffia. Su casa era completamente blanca, decorada con objetos chinos de gran valor, pero escasos. Su exesposa, Syrie era quien había dado a las casas por donde pasaba un barniz de pulcritud. “El suyo había sido un matrimonio breve y tormentoso. Para mantenerlo a su lado, ella lo había intentado todo, llegando incluso al extremo de aceptar la presencia del inseparable secretario de su marido que en una ocasión tiró a su perro por la ventanilla del coche” , cuenta Giuseppe Scaraffia en su impagable La novela de la Costa Azul (Periférica). “Siempre he amado a personas a las que en realidad, yo les interesaba poco o nada, y si alguna vez alguien me ha querido, me he sentido violento”, escribió Maugham.
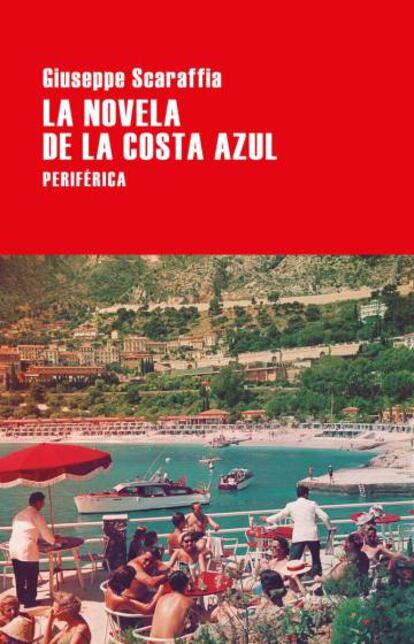
Una costa azul infinita, desgranada en poblaciones costeras, lugares en los que se podía gastar mucho o poco; vivir o sobrevivir; ser rico o indigente. Dos siglos de la vida —dentro y fuera de las casas— pasean por las páginas del libro de Scaraffia. Como voces de diccionario, por la novela desfilan de Toqueville a Stendhal, de Joseph Roth a Katherine Mansfield, de Walter Benjamin a Zelda y Scott Fitgerald. También Cocteau, Wilde y hasta Celine, odiando a sus suegros.
Katherine Mansfield describió su Villa Isola Bella, anexa a la Villa Flora de su prima, como el único lugar en el mundo. Sentía que el lujo la protegería de cualquier mal. Su coche de caballos tenía cojines de seda y estaba tapizado de terciopelo. Las sirvientas vestían delantales de muselina y en su cuarto, decorado en gris plata esperaba la carta en la que su amante, John Middleton Murry, le anunciara que regresaba con ella. Cuando la carta llegó, ella se negó aceptarlo.
En el Menton de los años veinte, Scaraffia entra en Fontana Rosa, la casa que Vicente Blasco Ibáñez compró con el dinero de los derechos cinematográficos de Sangre en la arena y Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Hizo de ella un templo: bustos de mayólica de Balzac y Dickens presidían su “jardín de los novelistas” donde, entre palmeras, pérgolas, rosaledas, ficus y templetes, las columnas estaban coronadas con los bustos de Zola, Goethe, Flaubert o Dostoievski. Cervantes ocupaba el lugar de honor entre los azulejos que narraban las aventuras de Don Quijote. Los bancos tenían cinco rosas “el emblema de la logia masónica a la que pertenecía”. Giuseppe Scaraffia la describe como una casa “con todo menos con cimientos”.
Están las llegadas, los descubrimientos y el autodescubrimiento —ese clásico de combinar soledad y tiempo libre—, pero también los regresos al lugar donde se fue feliz. Y las casas. La transformación del lugar y las mudanzas. Los cambios de pareja, los celos, las locuras, el despilfarro, la frugalidad, la guerra, la huida, la mentira, la obsesión, el trabajo, las esperas y todos los escenarios reinventándose: de tascas a restaurantes de lujo, de carros a bugattis, de artistas a potentados, de casas a edificios.
Entre un libro de viajes, un diccionario de veraneos literarios, una recopilación de aforismos, un anecdotario minucioso, un estudio psicológico, una infinita columna de cotilleo literario y un espléndido volumen desgranado en pueblos, la novela retrata a un porcentaje alto de escritores “que confunden el amor por una mujer con su renacimiento artístico“ (Jean Giono).
Corría 1964 cuando Witold Gombrowicz encontró en Vence la tranquilidad: “A mis sesenta y un años, he conseguido lo que un hombre normal consigue sobre los treinta: una vida familiar, al menos en apariencia, un perrito, un gatito; confort, en suma”. En ese estado, Gombrowicz se pregunta:“¿Sería capaz de volver a nacer otra vez, pero aquí, en la Riviera?… Ya es tarde”.
Scaraffia cuenta que, a pesar de que era abiertamente homosexual, hubo dos ricas baronesas que trataron de casarse con Jean Lorrain a finales del siglo XIX. “Se lo repito de una vez por todas, le dijo él a la más insistente: nunca. Amo mis deseos y detesto los deseos de los demás. Sus millones me dan pánico”. Lorrain terminó viviendo en el puerto de Niza, el escenario de su infancia. “Con cada mudanza, el mobiliario y la decoración de las nuevas habitaciones se iban haciendo más sobrios. Pero el mueble más importante era la vista”.
Antes de encontrar su casa ideal Maeterlinck recorrió en motocicleta toda la Costa Azul. Por fin en 1911, el año en que recibió el Nobel, dio con la Villa Ibrahim, un antiguo convento llamado así en honor a su propietario, un comerciante turco. Tenía un fondo de viñedos, estanques decorados con azulejos persas, una escalera de mármol que bajaba hasta una terraza abierta a la costa y una jungla de palmeras, olivos y cipreses ideal para quien terminaría escribiendo sobre La inteligencia de las flores o La vida de las abejas.
Uno aprende de la mano del inagotable y minucioso Scaraffia por qué a Man Ray le llamaban el comemierdas (página 246), cómo Nabokov acababa harto de las visitas de cortesía —o regresaba al lado de su mujer esquivando la pasión para poder escribir—. Llega incluso a saber por qué Erika, la hija de Thomas Mann, hizo grabar en la lápida de la tumba de su hermano Klaus, en cementerio del Grand Jas de Cannes, una cita del Evangelio según San Lucas. Es el exergo de la última e inacabada novela de su hermano. Y es una reflexión que muchos de sus vecinos de la Costa Azul parecían compartir: “Quien busque salvar su vida la perderá; quien la pierda, la encontrará”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































