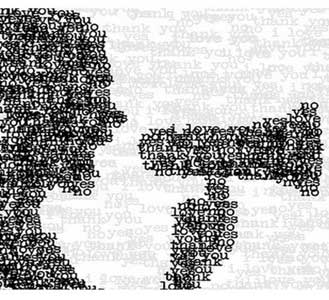La batalla de los libros
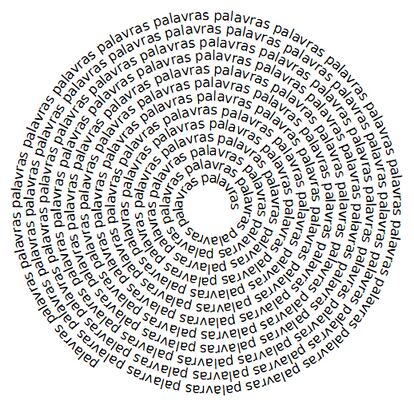
El niño que vendía palabras, bellísimo libro del escritor brasileño Ignacio de Loyola Brandão, narra la historia de un pequeño, orgulloso de su padre culto, inteligente y dueño de una vastísima biblioteca. Sus amigos recurren a él cuando quieren saber el significado de alguna palabra compleja: incompatible, epitelio, lunático, pantomima, aburrimiento. Pronto, el niño descubre que puede negociar el significado de las palabras, comenzando un animado comercio lexicográfico a espaldas de su padre. La narrativa de Loyola Brandão es una conmovedora declaración de amor a los libros y al descubrimiento de la lectura en la infancia. Encantarse con el mundo, inventar nuevas realidades, conocer el pasado, imaginar el futuro en un encuentro místico y revelador con la palabra y ese inmenso mundo de los relatos y las teorías, las fábulas y las conjeturas científicas que se amontonan en las bibliotecas. El niño que vendía palabras reafirma aquello que alguna vez dijera Umberto Eco, “una biblioteca es la mejor imitación posible de una mente divina, en la que todo el universo se ve y se comprende al mismo tiempo. Inventamos bibliotecas porque sabemos que carecemos de poderes divinos, pero hacemos todo lo posible para imitarlos”.
Leer libros para leer el mundo. Leer libros para leernos a nosotros mismos como parte de una comunidad que se inventa, día a día, gracias al extraordinario poder de la palabra.
Pensaba en esto cuando me deparé con los resultados de una encuesta realizada por la Birmingham Science City y divulgada por la BBC: 54% de los niños ingleses, cuando tienen una duda o inquietud, recurren a Google o a otros buscadores. Sólo 3% consultan a sus docentes y 26% a sus padres. Casi la mitad de los niños encuestados nunca ha utilizado una enciclopedia impresa y la quinta parte nunca ha visto siquiera un diccionario.
Esa misma noche, elegía con mi hija Camila un libro para leer juntos antes de irnos a dormir. Quiero éste – me dijo, escogiendo Corb, la frustrada historia de un cuervo que quiere cambiar de color de sus plumas negras para ganar amigos. ¿En qué está? – me preguntó, haciendo referencia al idioma del texto. En catalán – le respondí. (Aunque sólo tiene dos años, las variaciones lingüísticas son para Camila algo bastante habitual: vive en Brasil, tiene una familia argentina, una abuela alemana y una buena cantidad de libros que recibe como regalo de nuestros amigos extranjeros o como recuerdo de nuestros viajes al exterior). Me lo pones en portugués, papi – agregó.
La encuesta inglesa y el pedido de Camila me hacían pensar en la pertinencia del mensaje esperanzador que pretende transmitir el relato de Loyola Brandão.
La enorme fuerza persuasiva que posee la internet entre niños y jóvenes, interpela a los padres y los educadores. Aunque sería precipitado afirmar que Google socava su autoridad, al menos, pone en evidencia su indiscutible fragilidad. Mantener la atención, ganar la confianza o concitar el interés de los niños y los jóvenes dentro o fuera de la escuela, nunca fue una tarea fácil. Contra quiénes competían nuestros padres y docentes algunos años atrás, sería un tema discutible. Hoy, lo hacen contra la atracción que concitan las tecnologías electrónicas y la red mundial de ordenadores que conocemos como internet.
Quizás el problema sea más amplio y no sólo los pequeños consultan Google cuando tienen alguna duda. También, claro, lo hacen los adultos. No me extrañaría que los padres de esos mismos niños ingleses, cuando quieren saber algo acerca de sus hijos, también lo buscan en Google.
Sin embargo, el prematuro aprendizaje tecnológico de Camila no deja de sorprenderme. Cambiar de lengua es, en efecto, una propiedad de las nuevas tecnologías que mi pequeña hija aprovecha a diario: cambia el idioma de las películas en la tele y en las que reproduce en el DVD, así como lo cambia en los juegos del IPad. Camila posiblemente imagina que, cuando leemos un libro, lo “ponemos” en la lengua que más nos gusta. Desde su punto de vista: las “letras” se ponen en el idioma de quien realiza la lectura.
No puedo negar que el interés de mi hija por los libros me entusiasma y me llena de orgullo, aunque me inquieta que el avance tecnológico la aleje de los textos impresos. En mi IPAd, que hizo suyo ni bien lo descubrió, tiene libros que se leen “solos” y se “ponen” en el idioma que ella elije con solo pasar el dedo, sin demorar un segundo.
Cinco días después de ser divulgada la encuesta inglesa, un hecho ganó notoriedad en la prensa mundial: la compañía responsable por la producción de la Enciclopedia Británica, anunciaba que dejaría de editar su versión impresa, después de 244 años de fidelidad incondicional al legado del gran Diderot. Internet había vencido la batalla y la más reconocida obra de consulta temática en el mundo se concentraría ahora en la disputa por el espacio virtual dominado por Wikipedia. Sin un cambio drástico en su estrategia comercial, la tiranía del mercado hundiría la célebre Enciclopedia que había vendido 120.000 ejemplares a comienzos de los años 90 y sólo vendía 8.000 dos décadas después.
Algunos especialistas, luego de la divulgación de dicha encuesta, recomendaron la importancia de tener obras de consulta general en casa, evitando así la tentación de recurrir a internet para despejar las dudas o inquietudes familiares. Quién iba a imaginar que, horas más tarde, la Enciclopedia Británica reconocería su derrota impresa de forma tan categórica.
Si la mitad de los niños ingleses nunca ha visto una enciclopedia, ahora quizás jamás la verían.
De los dos grandes inventos que Francia ha legado a la historia universal, las papas fritas y la Enciclopedia, sólo las primeras parecen haber conquistado el corazón del público infanto-juvenil.
Por mi parte, nunca sospeché que la única forma de contrarrestar el poder de la tecnología o el desapego de los niños por la lectura se lograría distribuyendo la Enciclopedia Británica en las escuelas. Sin embargo, al leer la noticia, me invadió una rara desazón. Pensaba que, con la desaparición de esta obra emblemática también desaparecía una forma de estudio e investigación escolar que quizás echaremos de menos, aunque muchas veces la hayamos despreciado.
Hace ya algunas semanas que trato de huir de la tentación de ser uno de los últimos compradores de la edición impresa de la Enciclopedia, aunque más no sea para mostrársela un día a mis hijos y decirles: "esto consultaba vuestro padre cuando tenía una duda en la escuela". O quizás, simplemente, para expresarles con amargura: "esto que ven aquí es un libro". Resulta curioso, pero, aunque nunca hubiera comprado la Enciclopedia Británica, siento su ausencia en mi biblioteca.
La substitución de obras académicas o científicas impresas por libros electrónicos es una tendencia en constante crecimiento en todo el mundo. La nueva encuesta sobre La Penetración del Libro Electrónico en las Bibliotecas Norteamericanas, realizada por el Library Journal y por el School Library Journal, muestra un crecimiento espectacular de este tipo de formato electrónico, lo que permite observar un desplazamiento progresivo del libro impreso, particularmente en las bibliotecas académicas. Entre 2010 y 2011, el número promedio de e-books disponible en las bibliotecas universitarias norteamericanas creció 93%. Sin embargo, la expansión del libro electrónico no se limita a las universidades. El crecimiento de las colecciones de libros de ficción y no ficción en las bibliotecas públicas norteamericanas ha sido también espectacular: 184% entre 2010 y 2011. No deja de ser sorprendente que, según el estudio indicado, la disponibilidad de libros electrónicos ha sido responsable por un aumento promedio de 33% en los usuarios de las bibliotecas escolares. Al mismo tiempo, que los libros electrónicos de literatura clásica aumentaron casi 40% en las bibliotecas públicas norteamericanas en apenas un año.
¿Cuál es el problema de todo esto?
Permítanme aclarar que lo que me preocupa no es, particularmente, que el libro vaya a desaparecer ni, mucho menos, que corran peligro las bibliotecas. Tal como Umberto Eco ha señalado hace casi una década, “los hipertextos volverán obsoletos las enciclopedias y los manuales”. Quizás los editores de la Enciclopedia Británica ya lo sabían. Sin embargo, difícil es imaginar que la humanidad sustituirá definitivamente el papel por los textos virtuales. El debate sobre la probable o improbable desaparición del libro ha sido motivo de diversas controversias. De mi parte, me inclino por coincidir con aquellos que no se asustan ante los cambios tecnológicos y ven éstos como una potencial oportunidad para la ampliación de las diversas formas de producción textual y de creatividad literaria.
El asunto que me preocupa es otro.
Aunque hoy existe un formidable potencial para la divulgación o el acceso al libro, a la información y al conocimiento, también se evidencian enormes riesgos sociales en la dinámica que asume el formato de las innovaciones en curso. En América Latina, así como en las regiones más pobres del planeta, el desigual acceso a las tecnologías y a los lenguajes de la comunicación hipertextual tenderán a ampliar aún más la injusta distribución del saber y los discriminadores mecanismos de monopolización del conocimiento que caracterizan nuestros países.
De manera acelerada, las naciones más pobres del mundo también sufrirán las mutaciones propias de estas nuevas formas de acceso a la información. Si no se toman medidas urgentes, la brecha tecnológica, sumada a la persistente desigualdad social, creará nuevas formas de exclusión educativa que reforzarán la matriz antidemocrática de estas sociedades.
Hasta hace algunos años, la lucha por la democratización del conocimiento suponía una ecuación relativamente simple entre alfabetización funcional, habilidades en la capacidad de lectura y acceso a ciertos bienes simbólicos, como los libros. Aprender los rudimentos de la lengua y facilitar o socializar el acceso a los textos escritos eran identificados dos procesos confluentes e indivisibles. Se trataba de democratizar la palabra, multiplicando las bibliotecas y permitiendo que los más pobres dispongan de obras literarias y científicas en sus casas y sus escuelas. Un desafío que hoy permanece vigente y reafirma su urgencia, ante la deuda social que se acumula bajo un inventario de inequidades educativas que profundizan y amplían la exclusión de las grandes mayorías en Latinoamérica.
Sin embargo, hoy, la lucha por el derecho a la educación no puede limitarse a la aspiración por socializar el acceso a los saberes y conocimientos disponibles en la memoria impresa de la humanidad. Crear oportunidades para que los más pobres puedan apropiarse de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de producción y circulación de saberes, constituye uno de los principales desafios para la democratización efectiva de nuestras sociedades.
No creo que haya espacio para la ingenuidad ni para declaraciones apologéticas justificadas en las evidentes ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para el progreso humano. Sin embargo, tampoco creo que una visión apocalíptica o reactiva permita captar la complejidad y el potencial de las oportunidades que hoy se abren en la lucha por la ampliación del derecho a la educación para las grandes mayorías. Socializar el acceso al conocimiento significa socializar el acceso a los dispositivos tecnológicos y a las redes por las que el conocimiento circula. No hacerlo significa seguir negando el derecho de los más pobres a participar y apropiarse de los saberes socialmente acumulados. Reconozco que no porque los pobres tengan acceso a las nuevas tecnologías y a las redes por las que circula la información y el conocimiento, sus condiciones de vida y bienestar mejorarán repentina y mágicamente. Sin embargo, si no lo hacemos, bajo el cínico argumento de que deben haber otras prioridades, sus condiciones de exclusión se harán más complejas y persistentes.
Los períodos en los que se gestan grandes cambios en las formas de producción y circulación del conocimiento son escenarios de silenciosas e intensas luchas. Enfrentarlas del lado de los que siempre han sido negados de su derecho a la palabra, constituye un imperativo democrático.
(Desde Río de Janeiro)
Comentarios
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.