"México ha dejado de ser oficialmente homogéneo para ser, desde los años noventa, oficialmente diverso"

El análisis del panorama literario de México, estableciendo sus orígenes, inspiraciones y temáticas actuales, requiere de la erudición, observación y agudeza del periodista, cronista, ensayista y narrador Carlos Monsiváis (México DF, 1938), que obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo en 2000 por Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina y acaba de publicar Las tradiciones de la imagen (Fondo de Cultura Económica). "La aparición del Mercado, con mayúsculas", subraya, "es uno de los factores que determinan los cambios en curso. Los autores más jóvenes han leído a los próceres de la literatura norteamericana y de América Latina. Pero México adolece de lectores y librerías y casi toda la oferta cultural se localiza en la capital federal".
"El rock es un sustrato literario vigorosísimo, y también lo es la violencia del habla tal y como la recoge el cine"
"La crítica política y social, que ya no declara sus lealtades ideológicas, es bastante más ácida y dura"
La generación del crack -Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou y Eloy Arroz-, surgida a finales de los años noventa, considera Monsiváis, "tiene en común el rechazo y el apego simultáneos a la tradición, y en lo demás difieren bastante". Y los novelistas Juan Villoro, "además, un cronista de primer orden", Daniel Sada, David Toscana, Guillermo Fadanelli, Enrique Serna y Mario Bellatín, entre otros, "si no forman grupo generacional sí tienen grandes correspondencias internas. Pero nada más citar alguna es terrible. El que dice nombres comete injusticias y por omisión prueba casi nada".
PREGUNTA. ¿Qué está ocurriendo en México? ¿Hacia dónde van los tiros?
RESPUESTA. Lo primero a destacar es la transformación que trae consigo el Mercado. Súbitamente, los escritores se descubren como productos, y como productos sujetos a una obsolescencia acelerada. Surgen los agentes literarios, en las librerías el periodo de gracia acordado a una novedad editorial es a lo sumo tres meses (después emprenden el largo camino que desemboca en los saldos y el reciclaje), las presentaciones de las novedades bibliográficas son más bien cócteles, bailes de quince años o ceremonias de graduación, etcétera. También hay un buen número de revistas y suplementos, hay páginas culturales en la mayoría de las publicaciones, estaciones de radio y dos canales culturales de buen nivel.
P. México apenas tiene lectores. La lectura de algunos altos funcionarios es de medio libro al año.
R. Efectivamente, como contrapunto de lo que le digo, apenas hay lectores y librerías, y el 90% de los ofrecimientos culturales aún se concentran en Ciudad de México. Ítem más: la poesía no suele venderse, y de los mexicanos nada más circulan regularmente las obras de unos cuantos que disponen de un público específico: Sabines, Paz, Pacheco, para empezar.
P. ¿Qué pasa con los autores nuevos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus orígenes?
R. En poesía, la tradición nacional sigue impresionando por su calidad sostenida. Además, y obviamente, los jóvenes conocen con amplitud la poesía internacional, traducen, suelen viajar, sus textos son de buena factura, pero por razones diversas no consiguen el público que merecen, y ni siquiera, como en generaciones anteriores, reciben la atención de sus compañeros.
P. ¿Y en la narrativa?
R. Sucede algo similar, que también se observa en otros países. Los cuentistas no consiguen el público suficiente, salvo excepciones, y sólo un puñado de novelistas se escapa de la mirada rápida y el olvido instantáneo. Todo se desprende de la inmensidad de las ofertas y, en otro nivel, de la proliferación de fórmulas. Por ejemplo, la violencia urbana que se padece nutre a dos géneros que bien pueden ser uno solo, el thriller y la novela noir.
P. La procedencia de los escritores es variada.
R. Cada vez más de la novelística norteamericana, en especial de los hard boiled writers de la década de 1930 y 1940: Hammett, Chandler, Goodis, Woolrich, Thompson. Distante y cercano J. D. Salinger; y los reemplazos de Hemingway y Faulkner, entre quienes figuran destacadamente Paul Auster y Philip Roth. Y por el peso de su industria editorial tan ubicua, y de su calidad, se leen con ánimo de estudio a españoles. Pero en rigor los escritores vienen de todas partes, y eso incluye el sueño del éxito comercial, antes casi desconocido.
P. Según esto, la narrativa norteamericana es la dominante.
R. No creo haber dicho esto. Más bien es la más analizada en sus técnicas, del mismo modo en que Tarantino y Scorsese son los más revisados por los cineastas. Pero las lecturas son variadísimas. Además de los mexicanos, se ha leído a García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Onetti, Manuel Puig y Reinaldo Arenas; y se lee también a Tabucchi, Saramago, John Kennedy O'Toole, Joseph Roth, Coetzee, Bret Easton Ellis, se lee todo lo que se traduce con rapidez. No es colonialismo, sino la urgencia de estar al día impuesta por la globalización.
P. ¿Ve muchos talentos nuevos?
R. Los inevitables en cada generación o promoción, no más de dos o tres. Lo arduo para estos talentos es que a las exigencias anteriores (disciplina, renovación formal, etcétera) les toca añadir la paciencia ante los olvidos, las injusticias y las posposiciones del Mercado.
P. ¿Cuáles son algunos rasgos del nuevo acercamiento al hecho literario?
R. Los enuncio sin intentar siquiera describirlos ni mucho menos jerarquizarlos. Entre ellos: la oscilación entre las formas ya probadas del relato y el estilo desenfadado que sugiere la educación paralela en la música, el cine y el videoclip. El rock es un sustrato literario vigorosísimo, y también lo es la violencia del habla tal y como la recoge el cine (Pulp Fiction y Amores perros, dos muestras paradigmáticas). La abolición de las reticencias y la saturación de la franqueza en materia sexual.
P. Usted también cita la caída de los dramas existenciales de las clases medias y su reemplazo por la irrupción de la Historia en la vida cotidiana.
R. Así es. No sólo hay un espacio inesperado para la novela histórica (Noticias del imperio, de Fernando del Paso; Los años con Laura Díaz, de Fuentes; Tinísima, de Poniatowska; Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor) y de algún modo La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín. También, figuras alguna vez realmente existentes cruzan por las novelas con fluidez. ¿Para qué inventarlas del todo pudiendo recrearlas? Y lo externo que sí ocurrió desplaza a lo interno que se inventa para disponer de sentimientos prestigiosos como la angustia. Y aunque el procedimiento nunca es explícito, es notoria la abolición de las distancias entre realidad y ficción. Además, pierde terreno la prosa de intenciones clásicas, y gana lo que antes hubiese sido ruido o cacofonía.
P. ¿Cuáles serían algunas convergencias y divergencias entre las generaciones jóvenes y las generaciones anteriores?
R. Comparativamente, los escritores jóvenes disponen de mayores ventajas (becas del Estado, viajes, clases, talleres literarios), pero la competencia es más dura, y darse a conocer, un rito antes muy delimitado, ahora es una ordalía. Al ganar el Premio Alfaguara Xavier Velasco o el Premio Seix Barral Jorge Volpi dispusieron de un público instantáneo que creció con rapidez, pero los ajenos a estos llamados de atención pueden publicar varios libros sin que se sepa de su existencia, algo difícil anteriormente. También es tan decisivo el marketing que ya la publicidad parece integrarse a la obra. Y otra diferencia significativa es la certidumbre de lo prescindible del medio literario "a la antigua". Internet ha sustituido los cafés y las reuniones, y la Ciudad Letrada es hoy un proyecto de Ciudad Virtual.
P. ¿Y la crítica social y la fascinación o el desencanto político? ¿Son asuntos presentes en los jóvenes? ¿Cómo retratan la sociedad en que viven? ¿Les interesa hacerlo o les preocupan otros temas?
R. El desprestigio del realismo social y del realismo socialista, que le exigían militancia a sus lectores, despobló el panorama de pronunciamientos tajantes. A esto se añade el cinismo impuesto por el PRI a lo largo de setenta años, el sectarismo de la izquierda convencida de que la Cuba de Castro es el único país libre, y el desgaste de todos los movimientos sociales destruidos o asimilados por el PRI. Sin embargo, la crítica política y social de ahora, que ya no declara sus lealtades ideológicas, es bastante más ácida y dura. La pérdida de ilusiones y contemplaciones, y esto se vierte en todas las expresiones narrativas. Todos los temas interesan, la guerrilla, la vida gay, la sociedad sin salida, la experiencia de los católicos, la evocación de las épocas cerradas, la Europa del nazismo... Ya no hay literatura comprometida, pero lo que el término significó ahora se prodiga y muy ampliado. No puede ser de otro modo en la América Latina que sufre las devastaciones del neoliberalismo y las agresiones del imperio a cargo de Bush, el invasor de Irak y el defensor de los ecocidios, entre otras hazañas.
P. Los poetas son más libres en sus temas.
R. Lo son al desaparecer también la idea o la ilusión del artepurismo, aunque eso no evita, al contrario, la recreación de la ciudad y su desesperanza. Lo formal ya no es una categoría prescindible, y todo se literaturiza.
P. ¿En qué momento del siglo XX se produce un giro importante?
R. El giro radical se produce en la década de 1950, cuando se establece al instante la condición de clásico de Al filo del agua, la gran novela de Agustín Yáñez sobre la sexofobia católica, y cuando el Fondo de Cultura Económica lanza una colección canónica, Letras Mexicanas, donde publican Juan Rulfo (El llano en llamas, Pedro Páramo), Juan José Arreola (Confabulario, Varia invención), Luis Spota (Casi el paraíso) y Carlos Fuentes (La región más transparente). Al mismo tiempo se afirman los poetas Octavio Paz, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Eduardo Lizalde, y un narrador excelente, José Revueltas, un "marxista agónico".
P. ¿Cambia el criterio?
R. Un criterio hasta entonces excéntrico, la internacionalización, se impone gracias a las obras de Paz, Rulfo y Fuentes, calificados un tanto cursimente de Mexicanos Universales. Esa tradición se quebranta al diversificarse la sensibilidad social, al ponérsele sitio a la Literatura con mayúscula, y al imponer el género norteamericano de los best sellers la categoría de consumo. Sin embargo, nada es tan poderoso como la resonancia de los libros que una colectividad considera indispensables, entre ellos, Los de abajo, Al filo del agua, La sombra del caudillo, de Guzmán; La estación violenta, de Paz; Recuento de poemas, de Sabines; El llano en llamas y Pedro Páramo, de Rulfo; La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, de Fuentes. Y en el ensayo El laberinto de la soledad de Paz que inventa y clausura el método de la identidad nacional.
P. ¿Hay una generación de transición entre el horizonte canónico de Letras Mexicanas y la apertura del mercado como criterio último?
R. No propiamente. En la década de 1960, en los espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y de las otras dos publicaciones específicas, aparecen autores ya sin la obligación de aprovechar o desaprovechar las atmósferas nacionalistas. Entre ellos, Elena Poniatowska, Jorge Ibargüengoitia, Juan García Ponce, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, José de la Colina, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Gabriel Zaid y Marco Antonio Montes de Oca. Arraigados en revistas y suplementos culturales, en la radio y las conferencias, ayudan a conformar un público por lo demás entusiasmado con los autores latinoamericanos: Borges y Gabriel García Márquez, en primerísimo término, y también José Lezama Lima, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Juan Carlos Onetti, José Donoso, Adolfo Bioy Casares...
Una vez más se prueba: toda literatura nacional incluye siempre en primera y última instancia a los escritores de habla hispana. No se puede concebir por ejemplo la poesía mexicana moderna sin la lectura de la generación del 27, y sin sus grandes iconos: García Lorca y Neruda, "mexicanizados" a fondo.
P. ¿Por qué se habla de 1968 como línea divisoria en lo cultural?
R. La afirmación es un tanto mítica. Lo ocurrido en 1968 fue un gran movimiento estudiantil en Ciudad de México en defensa de los derechos humanos y civiles, un presidente de la República enloquecido de autoritarismo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial disciplinadamente abyectos. La matanza de una multitud indefensa el 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco es un fenómeno de consecuencias inmensas, pero no exactamente literarias. A esta distancia pareciera que así fue, y que la literatura, luego de la revolución de 1910-1940, halló su nuevo manantial temático y anímico en 1968. No lo creo, 1968 fue decisivo, pero fue un elemento entre otros.
P. ¿Cómo define la unanimidad en el siglo XX mexicano?
R. De un país oficialmente homogéneo (un solo partido, un solo idioma, una sola religión, un solo género dominante, un acatamiento incondicional del patriarcado), México pasa a ser un país plural y, desde la década de 1990, un país oficialmente diverso.
P. ¿Y los derechos de las minorías?
R. Se van configurando los derechos de las minorías sexuales, y todo esto tiene consecuencias notables en la literatura. Van cayendo los guetos de la conducta y los silencios adyacentes y se quebrantan en definitiva las censuras mentales y muchísimas de las gubernamentales. No apunto a la variedad de formas narrativas, algo inevitable, sino a los cambios drásticos en la sociedad y a los nuevos enfoques de lectura que dan como resultado otra literatura. Ejemplifico con la literatura escrita por mujeres. Hay escritoras notables, Nellie Campobello, Rosario Castellanos, Elena Garro (cuentista, novelista y dramaturga de excepción), Elena Poniatowska (dos libros magníficos, entre otros, Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco), y Margo Glantz (Las genealogías).
P. A veces, la crítica las trata de una manera paternalista.
R. Son autoras absolutamente modernas a las que sin embargo la crítica y la recepción pública, efectivamente, tratan paternalistamente por su condición femenina. Se requiere de la emergencia internacional del feminismo para fijar otros criterios, que se potencian con el éxito de -entre otras- Laura Esquivel (Como agua para chocolate), Ángeles Mastretta (Arráncame la vida), Sara Sefchovich (Demasiado amor) y las crónicas de Guadalupe Loaeza. Cada autora aporta su público y en conjunto pulverizan la exigencia de exhibir una sensibilidad sumisa, etcétera. Sin estos alcances de creación de públicos, pero de manera sostenida, se instala la narrativa de temática gay, desde El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Se rompen los tabúes temáticos y verbales y se naturaliza a fondo el estilo desempeñado y "juvenil" expresado por un habla vivísima, y allí el escritor más destacado es José Agustín (La tumba y De perfil).
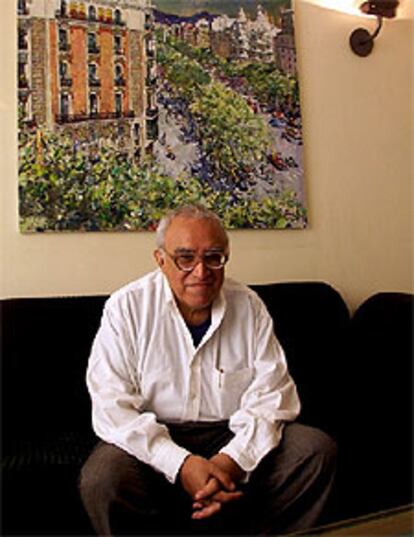
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































