Recuerdos de mi guerra civil española
La primera vez que viajé a España fue durante el invierno de 1955, y lo hice en tren. En aquel entonces, yo era un secretario del British Foreign Office. Acababa de estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, formando parte de la delegación británica, y estaba presente cuando España fue admitida en esa institución internacional después de diez años de ostracismo. Había completado mi licenciatura en historia, en Cambridge, dos años antes, y creo que estaba interesado en incorporarme al Foreign Office porque me parecía que así completaba los estudios que había seguido en Cambridge sobre los orígenes de la I Guerra Mundial.
Aquel diciembre viajé a Madrid, Málaga, Sevilla y Granada para reunirme con mi padre a fin de pasar la Navidad en Torremolinos, que entonces era todavía un desconocido pueblo de pescadores. De aquel viaje, sigo recordando muchas cosas: el cambio de tren en la frontera, en Irún, y el registro meticuloso del equipaje por parte de la policía, tanto española como francesa; la súbita visión, desde el andén en Irún, del sol al alcanzar la cúpula de una iglesia a primera hora de la mañana; el maravilloso viaje de todo un día, en el Talgo, que en aquellos días rodeaba, en lugar de atravesar, la sierra de Guadarrama, y que, por lo tanto, llevaba al viajero a través de muchos paisajes extraordinarios de España; Burgos, Medina del Campo, Ávila, El Escorial. Recuerdo la extraordinaria aglomeración de personas en la estación Príncipe Pío y la maravillosa bienvenida en una pensión de Madrid, al lado de la Gran Vía, junto con la, para mí inesperada, afirmación de las hijas de la propietaria, de que, claro que no, no era demasiado tarde para cenar, aunque eran ya las 10.30 de la noche. Fue la primera indicación no sólo de las maravillosas horas de comer españolas, sino de la sencilla pero estupenda comida española, que siempre me ha gustado y he preferido a los grandes platos bañados en salsas de Francia. (He vuelto a buscar aquella pensión y creo que debía de estar en la plaza Vázquez de Mella, pero dónde exactamente es algo que no logro precisar). Tuve también la impresión de un Madrid que seguía siendo una ciudad de la época de Alfonso XIII, quizás provinciana, y un lugar donde la Castellana estaba vacía a las 2.30 de la tarde. Pienso que no soy la única persona aquí que siente un poco de nostalgia, añoranza, de aquel olvidado Madrid de los serenos.
Uno de los primeros editores que me apoyó había desempeñado un papel decisivo en el alquiler del aeroplano 'Dragon Rapide', que llevó a Franco desde Canarias a Marruecos
Creo que la publicación de mi libro fue beneficiosa para la transición política. La gente podía empezar a comprender que había ido mal en los años treinta y actuar en consecuencia
Tumba prematura
Luego vino una maravillosa vista de La Mancha de noche, un lugar en el que estuve a punto de caer, mientras el tren seguía su marcha, porque la puerta trasera del último vagón estaba abierta y recuerdo que había dos soldados totalmente borrachos, allí en el pasillo, intrigados, mientras yo casi me hundo en una tumba prematura, aunque castellana.
Luego, a la mañana siguiente, desde la ventana de mi coche cama, levanté la persiana y tuve una súbita y centelleante visión del sol invernal de Andalucía, cuando el tren se detuvo en Antequera; una visión que aún hoy me parece expresar exactamente lo que España significa para mí.
En Sevilla, con sus árboles llenos de naranjas, porque ya era enero, recuerdo una conversación con un viejo cónsul británico en un piso cerca de la catedral. El cónsul insistía en que los políticos de la II República española habían sido 'incluso más incompetentes que los de la República de Weimar en Alemania'.
Cuando volví a Londres, decidí, por mucho que costara y por difícil que fuera, que escribiría una historia de la guerra civil. (...)
Pero volviendo a lo que decíamos, en la época de mi primera visita a España, era un historiador en busca de un tema y se me ocurrió que la guerra civil era algo que podía resultar un tema estupendo sobre el que escribir. No tenía duda alguna sobre mi capacidad para dominar el material, aunque ahora, y en circunstancias similares, quizás sí que la tendría. Pero, claro, tenía 24 años; una edad en la que no caben dudas. Regresé a Inglaterra. Escribí una novela sobre el Foreign Office, organismo que pronto abandoné. Pero seguía pensando en escribir sobre la guerra civil y recuerdo que le dije a un amigo mío que alguien debería escribirla y él me contestó: 'Tú mismo deberías hacerlo'. Un par de años más tarde, me enteré por otros conductos de que un editor estadounidense, Cass Canfield, hijo, estaba interesado en convencer a alguien para que escribiera sobre el tema. Cogí la oportunidad al vuelo y, con la ayuda de un agente, conseguí de Canfield un adelanto de, creo, 500 dólares por parte de Harper Brothers, donde él trabajaba entonces. No estaba nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que yo no tenía experiencia en escribir nada y mucho menos un libro largo; y que contaba, por lo menos, con la garantía de que publicarían cualquier libro que escribiera. Encontré también cierto modesto apoyo inglés del editor que había publicado mi novela. Creo que me adelantó 250 libras. Se trataba de Douglas Jerrold, de Eyre and Spottiswoode, alguien que, por pura casualidad, había adoptado una postura muy favorable a Franco. No sólo se había referido en un libro suyo al general Franco como 'un perfecto caballero cristiano' y a la guerra misma como 'la última cruzada', sino que en julio de 1936 había desempeñado un papel decisivo en el alquiler del aeroplano, el famoso Dragon Rapide, que llevó a Franco desde las Canarias a Marruecos. Pese a sus opiniones, Jerrold respaldó el libro, aunque debió de darse cuenta que no era probable de que mis ideas coincidieran con las suyas. Sigo opinando que fue algo notable.
La última vez que lo vi fue en una fiesta que yo di en mi piso para celebrar esa publicación y donde, según recuerdo, le presenté a un inglés, Giles Romilly, que había luchado por la República.
Ahora resulta difícil rememorar exactamente qué desierto intelectual fue España en los finales de los cincuenta en el campo de la historia contemporánea. El general Franco y su régimen seguían beneficiándose del recuerdo de la guerra civil, de sus tragedias y brutalidades, en tanto que utilizaban los recuerdos como propaganda. No se publicaba nada que hiciera dudar de la naturaleza de la victoria nacionalista; por ejemplo, tendrían que pasar otros diez años antes de que se publicara en España, en 1970, un libro que hablaba del papel de los alemanes en el bombardeo de Guernica.
Fuera de España, muchos de los exiliados supervivientes estaban bien establecidos en lugares como México, Francia, Suiza, la Unión Soviética, aportando la luz de su inteligencia a estas sociedades, especialmente en México, pero políticamente, presentaban, como suele suceder con los exiliados, un frente dividido.
En cuanto al resto, el mundo había seguido su marcha; la II Guerra Mundial había borrado muchos recuerdos de la guerra española, aunque había quien pensaba que ésta había sido un ensayo para la guerra mundial; una metáfora que, de alguna manera, omitía el hecho de que España no había participado en la representación principal.
Unos cuantos supervivientes de las Brigadas Internacionales quizás cantaran Los cuatro generales, pero eran figuras que ya iban perteneciendo al pasado.
No es que en la España de Franco no se estuviera haciendo nada sobre la guerra civil. Se habían escrito dos o tres historias puramente militares excelentes; por ejemplo, una de don Manuel Aznar, un periodista republicano que había sido director de El Sol y, durante un tiempo, ministro plenipotenciario en Washington en 1945 [y más tarde embajador en la ONU]. Se dice que su nieto lo está haciendo casi igual de bien.
Pero no ha habido esfuerzos serios por parte de los historiadores españoles ni dentro de España ni fuera para aceptar el pasado real. (...)
En mi propio trabajo de investigación, la aportación más importante fue la de la gran sala redonda de lectura del British Museum, la biblioteca más hermosa de Europa, cuya colección de libros sobre la guerra civil era excelente. También me entusiasmó la Biblioteca Nacional, en la Castellana, y sigue haciéndolo, y cada día doy gracias a Dios de que continúe en pie en su majestuoso lugar, a diferencia de las bibliotecas nacionales británica y francesa que han perdido su alma como resultado de las locuras gubernamentales.
Campos de batalla
Viajé también mucho por España a fin de saber de qué estaba hablando cuando escribí sobre los campos de batalla. Recuerdo que un día salí de Madrid a pie para ir hasta el campo de batalla del Jarama, y, por única vez en mi vida, experimenté una oleada de agorafobia al andar en lo que parecían campos remotos. Viajé a casi todas partes en vagones de tercera clase, después de comprar uno de aquellos fabulosos billetes kilométricos que, por un precio casi ridículo, te permitían viajar en Renfe tanto como quisieras durante un mes más o menos. Recuerdo haber pasado algunos meses en Madrid, trabajando en la Biblioteca Nacional. Fui a Barcelona. ¡Qué revelación fue esa gran ciudad mediterránea, que miraba al mundo, al contrario de Madrid, que entonces -hablo de 1960- parecía mirar exclusivamente hacia dentro. Bajé paseando por la Rambla hasta la estatua de Colón y recuerdo haber oído, en un bar cerca del puerto algún viejo gramófono, que tocaba Volare. ¡Qué felicidad! No puedo oír esa canción sin recordar aquel momento mágico.
Ahora, más que libros y lugares y canciones, son las personas a las que consulté cuando escribía el libro quienes destacan en mi memoria. Por ejemplo, Pablo de Azcárate, encarnación de la austera tradición liberal española, ex embajador republicano en Londres y, por aquel entonces, funcionario jubilado de las Naciones Unidas, a quien solía visitar cada semana, durante meses, en su casa de Ginebra y que me dio acceso a sus papeles privados, junto a un melancólico vaso de whisky; y Salvador de Madariaga, 'eterno optimista' ya que parecía y se proclamaba, autor de lo que entonces parecía ser la mejor historia moderna de España y cuya figura, benigna, entusiasta y pequeña, pero enérgica, sigo imaginando cada vez que voy al Reform Club, su base en Londres. Veo también en mi mente a Julián Gómez, llamado Gorkin, fundador del Partido Comunista en Valencia, el cual abandonó cuando el Comité Central le ordenó que tratara de matar al general Primo de Rivera. Más tarde, fue uno de los fundadores del [trotskista] POUM y uno de quienes más sufrieron en ese partido. En las curiosas circunstancias del hotel Ateneo, en Piccadilly, me contó que La Pasionaria, en realidad, había sido una creación de los despiertos consejeros del Comintern.
Entre aquellos que siguieron siendo mis amigos, recuerdo al doctor Juan Negrín, hijo, cirujano cerebral que trabajaba en Nueva York, hijo del polémico, pero creo que fundamentalmente altruista, primer ministro de la España republicana durante los últimos 18 meses de guerra. Nadie ha escrito una biografía de Negrín, padre, y por eso es un hombre olvidado. Tendrían que hacerlo si pueden encontrar sus papeles, que su hijo me dijo estaban guardados en algún lugar secreto de la Costa Este de Estados Unidos.
En París, visité el cuartel general del Gobierno vasco en el exilio, en la calle Singer, donde recuerdo, durante mi tranquila conversación con el señor Jesús María Leizaola, el lehendakari de aquellos días, una asombrosa actividad en el patio, como si, en lugar de visitar a un primer ministro exilado de una región autónoma, estuviera con el emperador Napoleón en la cima de su poder.
En una ocasión, estaba trabajando en unos papeles en la avenida Foch, sede del Gobierno republicano en el exilio, todavía entonces reconocido por México, cuando, en la sala de al lado, oí una conversación excitada. Las grandes puertas se abrieron de par en par y vi al general Emilio Herrera, ministro de la Guerra en el exilio, ordenando unos papeles. Herrera había sido un coronel correcto en 1936, que se había mantenido fiel a la República, porque le había jurado lealtad. '¿Qué pasa, mi general?', pregunté. 'El Gobierno ha caído', dijo. '¿Y el nuevo primer ministro?', pregunté. Herrera, con un suspiro, respondió: 'Soy yo, señor'.
También hice algunos amigos en España; por ejemplo, Melchor Ferrer, ferviente historiador del carlismo, a quien solía ver en Sevilla, que me entregó muchos documentos no publicados relacionados con la Comunión Tradicionalista, y me presentó en la plaza de San Francisco, de Sevilla, a su jefe, el legendario Manuel Fal Conde, que tenía, al lado de la chimenea en la plaza de San Francisco, una bomba que, según me aseguró, había sido lanzada por 'los rojos' contra la catedral de la Virgen del Pilar, en Zaragoza. Que no explotara le parecía, y era lógico, un milagro. Pocos meses más tarde, en el Café Bavaria, de Ginebra, con sus paredes cubiertas de caricaturas de hombres de Estado de los años treinta (entre ellos Austen Chamberlain, con su inimitable monóculo), conocí a Frank Jellinek, periodista inglés de, supongo, origen checo, que había escrito un libro sobre la guerra de España para el llamado club Left Book, quien me contó que había sido él mismo quien había lanzado aquella bomba, que no había explotado, sobre la Virgen del Pilar desde un aeroplano pilotado por un famoso coronel de aviación catalán.
Entre otros que conocí en España se cuentan supervivientes tan impresionantes como Ramón Serrano Súñer, apartado del poder desde hacía tiempo, pero que durante la guerra, por supuesto, había tenido gran influencia sobre el Generalísimo y a quien visité primero en una casa que tenía para pasar el verano con su familia en la encantadora ciudad vasca de Zarauz. Siendo, como era yo por entonces, un liberal bastante bueno, aquel día de verano vacilé, delante de la casa, antes de apretar el timbre: ¿no era acaso Serrano un conocido germanófilo que había lamentado que Hitler no ganara la guerra? ¿No había estado convencida mi madre, en Inglaterra en 1941, de que el Cuñadísimo pronto desembarcaría en Devonshire a la cabeza de un ejército de legionarios extranjeros para ayudar a los alemanes a derrotar a la pérfida Albión, vengando así, por fin, y en su propia tierra además, las fechorías de Draque [el corsario del siglo XVI Francis Drake], el de infausta memoria? Pero los historiadores no deben tener sensibilidad política y pronto llamé al timbre de la puerta y el propio don Ramón demostró ser, y no fue la única vez, un anfitrión benévolo y fascinante, cuyo gusto por la autocracia parecía limitarse en aquellos días a dominar la conversación en torno a la mesa del almuerzo familiar.
Entre mis amigos también acabó estando el general Martínez Campos, jefe de artillería de los nacionalistas pero, más tarde, preceptor de don Juan Carlos, y a quien recuerdo especialmente por su vivo retrato verbal de lo delirantemente entusiastas que se habían mostrado los requetés carlistas por ir a la guerra, cuando se reunían en la plaza del Castillo, en Pamplona, antes de ponerse en marcha, bajo las órdenes del general Mola, hacia la oscilante línea del frente de Guadarrama. Y un día, en Madrid, en una residencia desde la que se veía ese mismo Guadarrama, visité a otro Herrera, sin relación alguna, que yo sepa, con mi amigo de la avenida Foch, Ángel Herrera, que había sido editor del principal diario católico de Madrid, El Debate, antes de 1936 y que, cuando yo lo vi, distinguido, sabio, inescrutable, era el obispo de Málaga. ¡Un verdadero príncipe de la Iglesia! Un destino raro para un periodista. (...)
La guerra civil española fue publicado en 1961 y su excelente acogida marcó mi vida. Al pensar en ello ahora, creo que los principales atractivos del libro eran que en él había entretejido la lucha militar, la historia política de los dos bandos, los orígenes de la guerra, las repercusiones internacionales e, incluso, la historia intelectual.
Pronto recibí la visita de dos personas poco corrientes: Vicente Girbau, diplomático español que había sido expulsado del Ministerio de Asuntos Exteriores por su oposición a Franco, y Nicolás Sánchez Albornoz, que había escapado de un batallón de trabajos forzados destinado a la construcción del Valle de los Caídos y que, por entonces, vivía en el exilio. Venían en nombre de una editorial con sede en París, Ruedo Ibérico, y acepté que publicaran el libro. Me aseguraron que no había ninguna posibilidad de que se publicara en España. Nunca se me había ocurrido que llegara a haber una edición en español, así que acepté su propuesta inmediatamente. Ruedo Ibérico sacó el libro en el distrito sexto de París, en diciembre de 1961. Supongo que su portada negra y roja era un tributo al movimiento anarquista, al cual había pertenecido el encantador director Pepe Martínez. Se hicieron entrar muchos ejemplares en España clandestinamente.
El libro revisado
Desde aquellas primeras ediciones, he revisado el libro a fondo un par de veces. Las principales revisiones las hice a mediados de los sesenta, mediados de los setenta y finales de los setenta. Juan Grijalbo editó el libro en 1976. En la actual edición, que Grijalbo-Mondadori presenta tan bien, he hecho lo que he podido para corregir errores, en lugar de escribir una nueva edición completa. Permítanme que les hable un momento de esos cambios.
Primero, en la edición de los sesenta, corregí algunos de los errores que había cometido en la primera edición. La ocasión me la brindó la publicación de un libro de bolsillo de la editorial Penguin Books. Me dieron amplia licencia para hacer todos los cambios que quisiera y le tomé la palabra al editor, una persona generosa e inteligente, aunque bastante desorganizada. Me dijo que los cambios que quería le iban a costar a Penguin más de lo que nunca habían pagado por libro alguno por esa clase de modificaciones. Pero, por alguna razón, estuvo de acuerdo en pagar. Los cambios entrañaban también alargar el libro. Cuando preparaba aquella edición estaba bastante más interesado en el anarquismo que antes y escribí un capítulo especial dedicado a los colectivos anarquistas de la guerra, capítulo que se conserva en las ediciones subsiguientes.
Más tarde, a mediados de los setenta, tuve oportunidad de hacer una edición de bolsillo y lo escribí de nuevo prácticamente todo, aunque utilizando la vieja estructura tanto como pude. Ésa fue la base de la edición traducida de nuevo por Grijalbo al hacer una edición española después de morir Franco en 1975, la cual fue presentada en el Palacio de Congresos, aquí en Madrid, en octubre de 1976.
Creo que la publicación de mi libro en 1976, al igual que la de otras obras prohibidas en los tiempos de Franco, como las de Jackson, Témime y Broué, Bolloten, al mismo tiempo que muchas memorias y otros testimonios de la guerra y de la República, fue beneficioso para la transición política. La gente podía empezar a comprender qué había ido mal en los años treinta y qué bien, y actuar en consecuencia en los nuevos tiempos. Creo que nuestros libros ayudaron un poco a construir este altar de la cordialidad, que fue tan importante para garantizar el éxito del experimento democrático real abordado en 1975 con tanta gallardía y tanta inteligencia por el Rey Juan Carlos. (...)
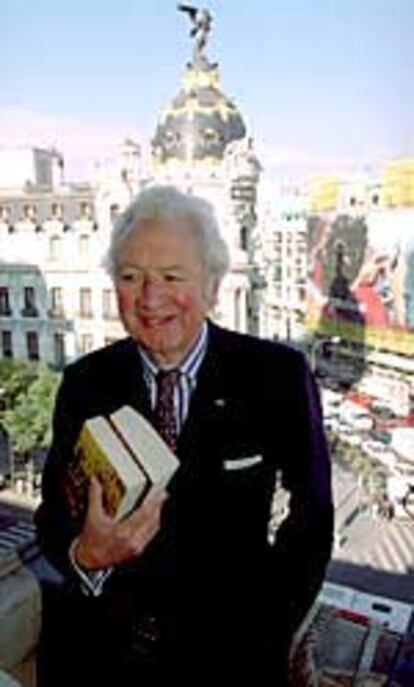
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































