Un siglo de fascinación por el Everest
De las primeras discusiones sobre el uso del oxígeno embotellado a las colas actuales en el techo del planeta

Para escalar el Everest, primero había que encontrarlo, empresa no tan evidente si se tiene en cuenta que en 1920 apenas un puñado de occidentales había visto con sus ojos la montaña más alta del planeta. Ese año, dos instituciones inglesas como la Royal Geographical Society y el Alpine Club crearon el Comité del Everest para reconocer primero y escalar después el Everest. Pero la tradición montañera inglesa, su tremenda inclinación colonialista y sus dolorosas derrotas en la conquista de los dos polos empujaban con fuerza hacia el llamado “tercer polo”. Un año después, la primera expedición de reconocimiento logró encender definitivamente la llama de la esperanza: se logró topografiar miles de kilómetros cuadrados de territorio, así como un mapa detallado de la vertiente norte o tibetana. La sur o de Nepal quedaba aún prohibida a los extranjeros. George Mallory, antiguo estudiante de Cambridge y profesor en Charterhouse, fue in situ el motor del equipo y encontró la ruta de acceso, alcanzado el collado norte, a 7.000 metros. Desde ahí era fácil imaginar la ruta a seguir. Se trataba del escalador más destacado de su época, pero cuando le pidieron regresar al año siguiente, dudó: tenía tres hijos y no quería abandonar seis meses a su mujer. La posibilidad de lanzar su carrera como explorador, escritor y conferenciante decantó la balanza.
En 1922, nadie sabía aún si el ser humano era capaz de soportar la altitud extrema de la montaña. Médicos y fisiólogos mostraban su escepticismo y el debate sobre si se debía emplear oxígeno embotellado dividía a los integrantes de la expedición. Mallory consideraba su uso una “maldita herejía” y Arthur Hinks, secretario del comité, aseguraba que su uso no era legítimo y que lo importante, más que la cima, era saber hasta qué altura podían llegar sin usarlo. Uno de los más curiosos era Alexander Kellas, profesor escocés de Química que realizó ocho expediciones exploratorias al Himalaya entre 1907 y 1921. Fue el primer escalador en probar oxígeno embotellado en una montaña de 7.000 metros y resolvió que el engorro no merecía la pena. Fue más allá incluso: a su juicio, alpinistas bien entrenados podrían escalar el Everest sin oxígeno si la ruta no resultaba demasiado técnica. En 1978, Reinhold Messner y Peter Habeler le dieron la razón. Sin embargo, Kellas pasó a la historia como la primera víctima del Everest, durante la expedición de reconocimiento de 1921. Murió de un ataque al corazón justo un día antes de alcanzar el punto desde el que hubiera podido ver la montaña por vez primera. Hoy, el 99% de las ascensiones al techo del globo se hacen chupando oxígeno artificial y su equipo apenas supera los tres kilos de peso. En 1922 pesaba 13.
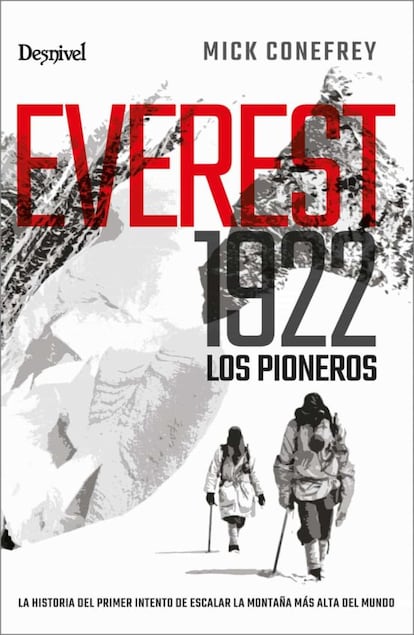
Si comparamos una imagen de los escaladores del Everest del presente con la de 1921, la vestimenta de los pioneros parece inconcebible. De hecho, el escritor irlandés George Bernard Shaw, al ver una foto del grupo, dijo que la escena le recordaba “a un picnic en Connemara sorprendido por una tormenta de nieve”. Hace un año, el alpinista alemán David Goettler alcanzó su cima sin ayuda de oxígeno artificial vistiendo seis capas superpuestas de ropa sintética y plumón: calor sin peso con tecnología punta. Cuando en 1999 Conrad Anker encontró por encima de los 8.000 metros el cuerpo momificado de Mallory, llevaba cuatro capas de ropa en las piernas y seis en la parte superior: prendas interiores de seda, pantalones de lana con polainas, un jersey de lana y una chaqueta Burberry de tejido de gabardina. En vez de polainas en las botas, como ahora, llevaban polainas de lana de cachemira parecidas a bufandas elásticas que envolvían las pantorrillas, según el libro de Mick Conefrey Everest 1922.
El australiano George Finch incorporó un invento tan significativo como obviado por sus compañeros en 1922: inventó la chaqueta de plumón de oca. Hoy, ningún material es capaz de aportar una mejor relación aislamiento-peso. Además, Finch era un defensor acérrimo del uso de oxígeno y desarrolló un equipo muy sofisticado para la época. Con sus bombonas a la espalda alcanzó una marca que duraría años: 8.320 metros. Sin oxígeno artificial, Mallory alcanzó los 8.250. El debate seguía abierto. Hoy ya no: cualquier consideración ética al respecto ha quedado aplastada bajo el peso del comercio.
Más que la escasa preocupación de los pioneros por la vestimenta, asombra saber que no emplearon crampones. Al parecer, sus correas tendían a romperse, posibilidad que les horrorizaba. Se imaginaban descendiendo una pendiente helada y perdiendo de improviso toda sujeción. Cuando recuperaron parte de los restos de Mallory, una de sus botas de cuero permanecía muy bien conservada y mostraba en su suela los tacos de metal que proporcionaban cierto agarre en la nieve. En los ochenta, el Everest solo recibía la visita de alpinistas experimentados: apenas el 10% de ellos alcanzaba la cima. El día que el Everest colapsó y mostró una larga hilera de buzos de pluma atascados junto a la cima, casi 400 personas se colaron en lo más alto. Las cuerdas fijas recorren todo el camino a la cima y estos días los sherpas equipan la ruta ante la llegada inminente de la temporada. No hay misterio en el Everest más allá de saber si habrá sitio en la cima. Los partes meteorológicos precisos, el ingente trabajo de los guías de la etnia sherpa, el uso indiscriminado de oxígeno artificial explican también que personas sin aptitudes físicas ni técnicas logren su sueño. No había cuerdas fijas en 1922, y la sujeta a la cintura de Mallory era tan fina (5 milímetros) y poco fiable como una cuerda de tender la ropa.

“Porque está ahí”
En 1923, el Comité envió a Mallory a dar una serie de conferencias en Estados Unidos para recaudar fondos de cara a la expedición de 1924. Al llegar a Nueva York, The New York Times quiso saber a qué se debían tantos esfuerzos por escalar una montaña. Su respuesta, “porque está ahí”, atajaba con ironía una explicación mucho más profunda: Mallory adoraba escalar y si en la horizontal era una persona tendente al caos, olvidadiza y vacilante, en la vertical toda su personalidad encajaba para extraer de él su mejor versión. No era un teórico del alpinismo, sino pura acción.
Fruto de esa tenacidad, el Everest conoció su primera gran tragedia. Después de una gran nevada, Mallory se empeñó en lanzar un último ataque a la cima en 1922. Acompañado por Howard Somerwell y una quincena de sherpas, empezó a abrir huella camino del collado norte hasta que un alud barrió la comitiva y mató a siete sherpas. La mentalidad colonial de la época les hacía admirar a sus porteadores sin que les afectase la forma en la que los explotaban. Howard Somerwell: “Solo murieron sherpas y bothias. ¿Por qué no compartimos su sino algunos de nosotros, los ingleses? De buena gana habría sido yo uno de esos muertos. Aunque solo fuera para que las maravillosas personas que sobrevivieron sintieran que habíamos compartido las pérdidas, del mismo modo que compartimos los riesgos”, desarrolló. Mallory, que sirvió como teniente en el Regimiento Real de Artillería durante la I Guerra Mundial y participó en la batalla de Somme (acabó en 1916 tras cinco meses de lucha de trincheras y un millón de bajas) escribió esto a su mujer: “No tengo problemas con los cadáveres, siempre y cuando sean recientes”. Pero la pérdida de los siete sherpas le afectó enormemente.
Durante décadas, los sherpas fueron la carne de cañón. Pero algo empezó a cambiar radicalmente en 2014, tras un alud en el Everest que mató a 14 sherpas. Los supervivientes se negaron a seguir trabajando y se canceló la temporada. En 2010 existían cuatro agencias occidentales por cada una nepalí. Hoy es al revés: el negocio pertenece a los hijos de los sherpas famosos que destacaron en el siglo XX y estos no quieren que el trozo grande del pastel se lo lleve Occidente. Junto a las grandes compañías locales, proliferan las de bajo presupuesto indias y de Nepal, lo que explica los atascos y las muertes indeseadas.
Mallory regresó de nuevo al Everest en 1924. Tenía 37 años. Él y su compañero Sandy Irvine, de 20, fueron vistos por última vez a una altitud vecina de los 8.600 metros, “avanzando con determinación”. Las nubes cubrieron la estampa y Noel Odell no volvió a verlos. El misterio sobre si lograron alcanzar la cima antes de morir sigue vigente.
Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































