Licencia para ser malos
El mito de la 'rock & roll star' sirve actualmente hasta para vender planes de pensión

En la radio, se puede escuchar una ingeniosa campaña publicitaria basada en la leyenda de las estrellas del rock. Los periodistas rodean a un astro y le preguntan qué hará con su vida, tras haber disuelto su grupo. El interrogado responde displicente, como si las preocupaciones de los mortales no fueran con él: quiere dedicarse a la meditación o retirarse a una isla privada. Se permite burlarse de una reportera: “y tú ¿no tienes una isla privada?”.
Detrás de esos anuncios, un banco que promociona sus planes de pensiones. Aparquemos el detalle de que, con su actual realidad profesional, una figura del rock también necesita pensar en un paracaídas económico para el futuro. Pero me intriga que la forma de vida tópica de una estrella del rock se haya convertido en algo socialmente envidiable.
Algo tiene que ver la contundencia del eslogan Sex & drugs & rock & roll. Se popularizó gracias a Ian Dury, un discapacitado que exigía disfrutar tanto como sus compañeros de generación. Mencionar el rock & roll tenía su filo subversivo en 1977: Dury venía del pub rock, un difuso movimiento londinense que reivindicaba los valores primigenios de una música que, a mediados de los setenta, se miraba demasiado al ombligo.
El sentido de rock & roll fue derivando. En el ambiente, pasó a definir una actitud y unos comportamientos propios de los que habían elegido ese estilo de vida. Específicamente, retrataba un majestuoso desprecio por las normas de convivencia, por las leyes. Gestos de arrogancia o derroche, tipificados por el acto de destrozar una habitación de hotel, justificado a posteriori como desahogo ante las presiones de una gira. El responsable de la demolición ni siquiera debía pedir disculpas: el road manager se ocupaba de pagar los destrozos y apresurarse a llevar su díscola tropa hacia el siguiente concierto.
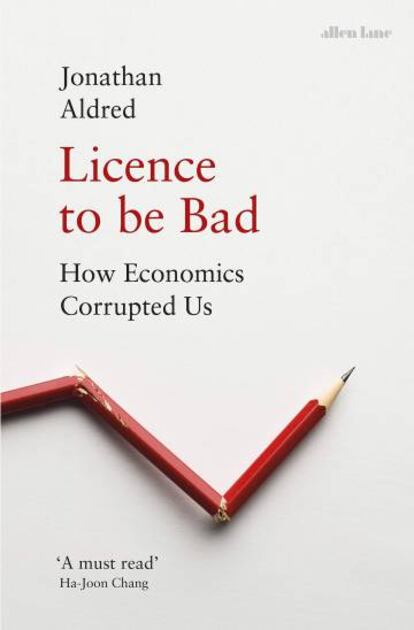
Cierto, cierto: hoy vemos esas conductas como psicopáticas, sobre todo viniendo de personas que generalmente predicaban un ideario de empatía y altruismo. Pero ya intuíamos que las superestrellas estaban hechas de otra pasta y que la coherencia no destacaba entre sus virtudes. Aunque ahora ya no tengan aquel halo de santidad, siguen tendiendo al postureo. ¿Qué decir de esas bandas que prefieren no girar pero lo revisten de renuncia ecológica, como si acabaran de descubrir el concepto huella de carbono?
Me ha ilustrado al respecto Licence to be bad, libro reciente de Jonathan Aldred, profesor de economía en Cambridge. Desde luego, no trata de las eminencias de la música popular pero cabe suponer que están integradas en la élite que domina cada país. Eldred estudia cómo las teorías de Hayek, Friedman y sus discípulos han adquirido caretas de racionalidad, incluso de moralidad. Sus postulados dominan no solo la macroeconomía, también la microeconomía de los actos cotidianos. Y justifican la dignidad especial que exigen estas elites, que equiparan máxima riqueza o (en el caso de los músicos) relevancia cultural con superioridad ética. Que se manifiesta con publicitados conciertos “solidarios” a los que, claro, viajan en avión particular.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































