¡Tierra, trágame!
La extrema derecha y el racismo crecen “sin complejos”, una expresión que les encanta a sus partidarios, a un ritmo que no se veía desde el “oscuro valle” de los años treinta


1. Abismos
De un tiempo a esta parte tengo la incómoda sensación de sentirme rodeado. Ya sé que, como declaraba hace poco Jeremy Corbyn en la CNN chilena, “la democracia produce a menudo resultados que no gustan a todo el mundo”, pero eso no es un consuelo. La derecha ultraconservadora, la extrema derecha y los posfascismos —que pueden llegar a ser la misma cosa, no sería la primera vez— avanzan en votos en buena parte del mundo. Lo de Trump —que ha logrado un clima de crispación y enfrentamiento civil como no se recordaba en EE UU desde los años setenta— es lo más grave, porque marca tendencia y porque sabemos que los grandes negocios del mundo tienen mucho que decir en las políticas presidenciales, incluida la exterior.
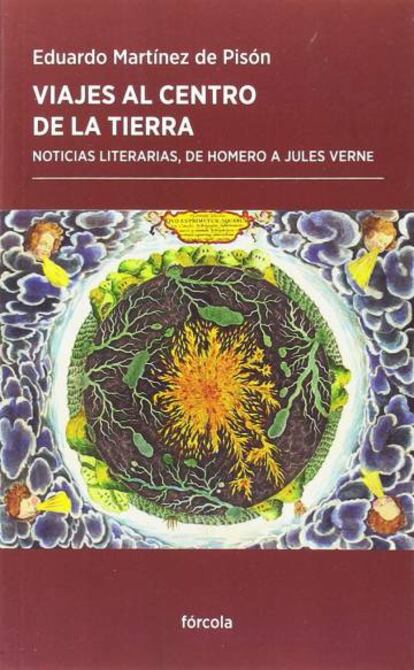
Pero sigamos mirando: la extrema derecha y el racismo crecen “sin complejos” —una expresión que les encanta a sus partidarios— a un ritmo que no se veía desde el “oscuro valle” de los años treinta, como llamó el historiador Piers Brendon a la ominosa década en que se consolidaron todos los totalitarismos. Ahí tenemos a Brasil, Suecia, Austria, Hungría, Alemania, Francia, Italia —el primer país en que se consolida esa alianza contra natura (pero no tanto, si lo pensamos bien) entre populismos de signo opuesto— y también España, donde hasta hace poco nos tranquilizábamos pensando que la exigua extrema derecha que quedaba después del golpe de 1981 estaba en el PP, un partido demócrata “de toda la vida”. Pero ahora asistimos a su proliferación, desde Plataforma per Catalunya hasta Vox, pasando por las distintas falanges (la “auténtica”, la “de las JONS”) y por los partidos o microgrupos racistas que levantan cabeza e incluso logran alguna concejalía.
Todos, como ya hicieron sus antecesores, se sirven de la democracia para desnaturalizarla o, peor, destruirla, forzando también a la derecha democrática a girar a su diestra. Lo único que se puede hacer, como decía el casi angélico Corbyn, es que los buenos hagan campaña para lograr una “sociedad decente e inclusiva”, siempre y cuando se pongan de acuerdo antes que los malos. Y si no es así, más vale que exclamemos el tradicional ¡tierra, trágame!
Lo que me lleva a citarles un estupendo libro que trata precisamente de ese descensus ad inferos del que se ha ocupado a menudo la literatura desde Homero en adelante, y que logró en Dante su más excelso ejemplo (sin olvidar otros abismos y cuevas cervantinas, como la de Corsicurvo o la de Montesinos). El libro en cuestión es Viajes al centro de la Tierra (Fórcola), de Eduardo Martínez de Pisón (EMP), ese erudito geógrafo que ya nos instruyó deleitándonos (como esperaban los antiguos de los buenos libros) con La montaña y el arte (Fórcola, 2017). Ahora, y tras recoger las distintas geografías (“reales” e imaginarias) del infierno, EMP nos conduce al interior del planeta y a sus simas e inframundos (también, morales, por supuesto, como corresponde a todo viaje al abismo) de la mano de todos los que nos dejaron su fantástico periplo en obras memorables: Homero, Virgilio, Dante, George Sand o Verne, cuyo Viaje al centro de la Tierra (1864), protagonizado por los inolvidables profesor Lidenbrock, su sobrino Axel y el guía Hans, constituyó “la más extravagante expedición del siglo XIX”. Así que, si la superficie se pone imposible de facherío, el tierra, trágame nos señala el camino del subsuelo.
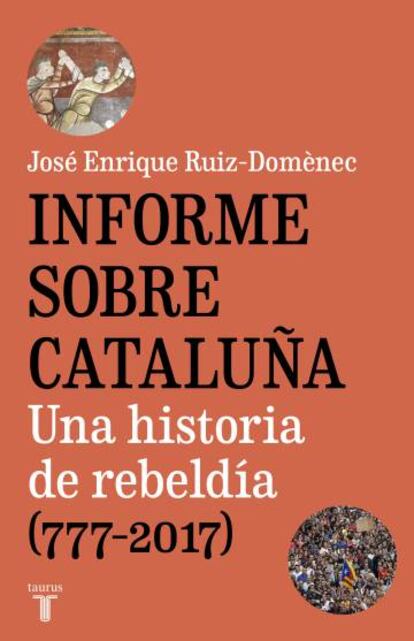
2. Crema catalana
Mientras arrecia el conflicto (y los conflictos dentro del conflicto), continúan publicándose en castellano libros importantes en torno a la historia y la cultura de Cataluña. Entre los que más me han interesado últimamente, además de la breve pero sustanciosa síntesis histórica Informe sobre Cataluña. Una historia de rebeldía (777-2017), de José Enrique Ruiz-Domènec (Taurus), permítanme que les recomiende el estupendo Catalanes y escoceses, unión y discordia (Taurus), de John H. Elliott, uno de los grandes hispanistas vivos (y que, por cierto, se estrenó en 1963 con La rebelión de los catalanes, publicada por Siglo XXI).
Se trata de un estudio magistral y oportuno de historia comparada, desde el siglo XV en adelante, en el que se ponen de manifiesto las semejanzas y diferencias de dos territorios con aspiración secesionista que, a través de diversas vicisitudes, permanecen en la actualidad unidos al destino de sendas grandes naciones. En ambos, además, se han realizado en el último lustro referendos de independencia (legales o no) con el objetivo último de convertirse (o volver a constituirse) en Estados independientes. Elliott, uno de esos maestros que saben comunicar lo que saben con rigor y amenidad, no olvida los factores sociales, culturales y emocionales que unen y distinguen a catalanes y a escoceses, así como los orígenes y fluctuaciones del sentimiento nacional en ambas naciones.
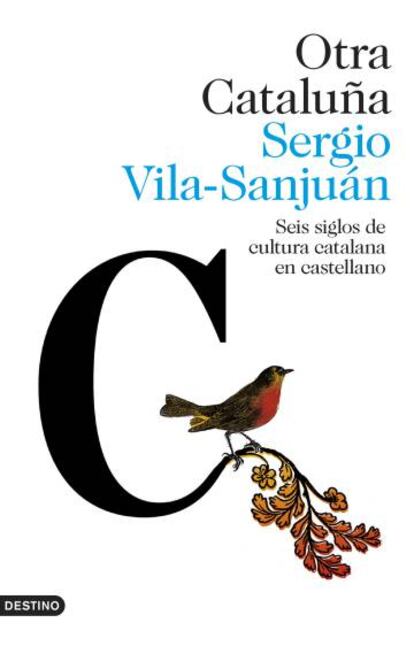
El ensayo Otra Cataluña (Destino), de Sergio Vila-Sanjuán, constituye un breve repaso histórico (también desde el siglo XV hasta hoy) y, en cierto sentido, una reivindicación (a pesar de que en su prólogo introduce una “puntualización personal” en la que parece justificarse por ello) de la cultura catalana escrita en castellano, así como del papel fundamentalísimo de la industria editorial barcelonesa en la difusión de la cultura en castellano.
Por su parte, Construir con palabras (Cátedra), de Jaume Subirana, se acerca a la literatura catalana como generadora de identidad colectiva (aunque él mismo reconoce, al referirse a la época actual, que ya no funciona miméticamente el antiguo criterio de nación = lengua literaria = literatura nacional). Subirana, un intelectual respetado que, entre otras cosas, dirigió la Institució de les Lletres Catalanes, explora el papel de los principales escritores que, desde mediados del siglo XIX (Jocs Florals de 1859) hasta 2019 (sí, no es una errata), han sido piezas clave en el esfuerzo de la cultura catalana por ser y por hacerse. Un libro importante.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- Declaración Unilateral Independencia
- Manuel Rodríguez Rivero
- Procés Independentista Catalán
- Ley Referéndum Cataluña
- Partidos ultraderecha
- Legislación autonómica
- Independentismo
- Referéndum 1 de Octubre
- Ultraderecha
- Autodeterminación
- Referéndum
- Generalitat Cataluña
- Cataluña
- Conflictos políticos
- Elecciones
- Ideologías
- Gobierno autonómico
- Partidos políticos
- Comunidades autónomas
- Política autonómica
- Administración autonómica
- España
- Política
- Administración pública
- Babelia




























































