El valor del rubor
Determinadas expresiones físicas involuntarias han valido históricamente como prueba de la inocencia o culpabilidad de una persona
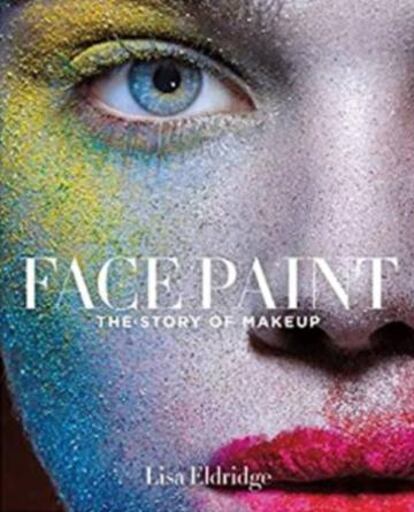
Este texto iba a versar sobre el concepto de rigor. Me parecía que su ausencia podía verse como hilo conductor de fondo del debate político y mediático de las últimas semanas en nuestro país. Era mi intención investigar el origen del concepto y ahondar en él en los diferentes contextos que han adquirido relevancia en el debate público —el académico, el parlamentario y el periodístico—. Conforme reflexionaba sobre el tema, la crispación política y mediática alcanzó cotas tales que acabé por preguntarme si escribir sobre el rigor no sería un ejercicio entre cándido y vano. Mientras, como otros muchos ciudadanos, trataba de digerir el totum revolutum de acusaciones, falsas inculpaciones, extorsiones, mentiras y medias verdades vertidas en el foro público, me sorprendió una peculiar asociación de ideas entre rigor mortis y rubor. La asociación no es tan arbitraria: frente a la rigidez de la muerte, el rubor como expresión de vida. La habilidad para mentir sin sonrojarse de algunos de los protagonistas del actual contexto político y mediático invita a reflexionar sobre el rubor. No por casualidad Charles Darwin lo definió como “la más peculiar y más humana de todas las expresiones”.
"No es el sentimiento de culpa, sino el pensamiento de que otros piensan que somos culpables, lo que pone la cara roja", dijo Darwin
En La expresión de las emociones que Darwin publicó en 1872, la dimensión fisiológica del rubor, esto es, “la relajación del recubrimiento muscular de las arterias a partir de las cuales los capilares se llenan de sangre”, adquiere rápidamente una dimensión moral cuando explica “los estados mentales” que lo provocan. Éstos serían “la timidez, la vergüenza y la modestia, siendo el componente esencial de todos ellos el estar pendiente de uno mismo”. De acuerdo a Darwin, los humanos empezamos a prestar atención a nuestra apariencia al tener en cuenta la opinión de los demás y concluye: “En completa soledad, la persona más sensible sería por completo indiferente a su propio aspecto”. Y precisa: “No es el sentimiento de culpa, sino el pensamiento de que otros piensan o saben que somos culpables, lo que pone roja la cara. Una persona puede sentirse atormentada del todo por haber dicho una pequeña mentira sin ruborizarse, pero basta con la sospecha de que lo hayan notado para que al instante se sonroje, sobre todo si quien lo ha notado es alguien a quien respeta”.
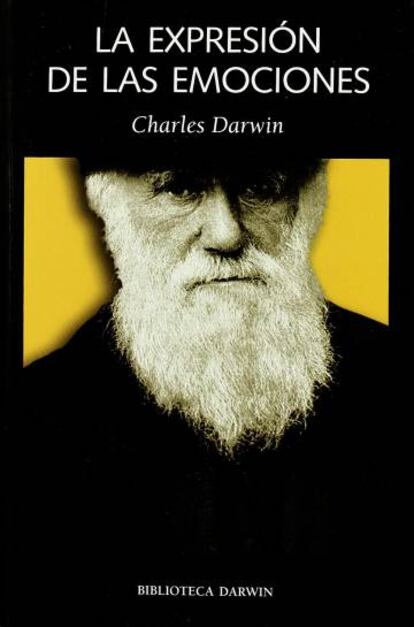
A la dimensión natural del rubor le acompaña otra artificial no menos interesante que pone de manifiesto la milenaria historia del maquillaje y el fascinante juego cosmético entre la palidez y el rubor. Tal y como cuenta Lisa Eldridge en Face Paint: The Story of Makeup (Abrams, 2015), culturas antiguas tan dispares como la china y la griega coincidían en su deseo de adquirir tonalidades faciales lo más claras posible. Casi al mismo tiempo, surgieron los primeros cosméticos y técnicas destinadas a provocar rubor en labios y pómulos: desde el ocre mezclado con grasa de los egipcios hasta el simple gesto de pellizcarse las mejillas de las mujeres victorianas.
Por una parte, la palidez era signo de feminidad y síntoma de una vida de escasa actividad física y poca exposición a los rigores del clima, por tanto, propia de las clases altas. Por otra, el rubor en pómulos y labios se asociaba con juventud, buena salud y nuliparidad en las mujeres, explica la psicóloga Nancy Etcoff (La supervivencia de los más guapos. La ciencia de la belleza. Debate, 2000). Añade Eldridge, que el rojo, por sus propiedades físicas, es, además, el color que estimula una respuesta inconsciente más fuerte. La recreación artificial de la palidez y el rubor alcanza su paroxismo en la moda decimonónica de las falsas víctimas de tuberculosis de tez blanca y pómulos enrojecidos emulando fiebre.

Ocultar o fingir ciertas expresiones y estados es pues un viejo arte humano. La historia del maquillaje nos muestra cómo hemos buscado controlar o emular la palidez y el rubor facial con diferentes finalidades. En paralelo, determinadas expresiones físicas involuntarias han valido históricamente como prueba de la inocencia o culpabilidad de una persona. Durante siglos, los inquisidores se sirvieron de la tortura para provocar ciertas reacciones irreflexivas y probar que alguien estaba poseído por el mal. En algunos lugares, se sigue utilizando el polígrafo para establecer la veracidad de una declaración.
Si bien hoy parece haber cierto acuerdo científico sobre la imposibilidad de sostener una asociación estricta entre “los estados mentales” de los que hablaba Darwin y determinadas expresiones físicas involuntarias, merece la pena regresar sobre la dimensión moral de las observaciones del padre de la genética moderna. De ellas se infiere que, sólo renunciando al respeto del otro, convenciéndose de que uno está solo en el mundo y nadie le observa cuando falta a la verdad, es posible evitar que “los pequeños vasos de la cara se llenen de sangre por la emoción de la vergüenza”.
En un sentido quizá más metafórico que real, cabe preguntarse si no es necesario en el contexto actual reivindicar el valor del rubor como expresión de la capacidad humana de sentir vergüenza. Presuponiendo que ésta es precondición para la disculpa y la enmienda.
Olivia Muñoz-Rojas es doctora en Sociología por la London School of Economics e investigadora independiente. Su blog es www.oliviamunozrojasblog.com
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































