El acto de libertad más antiguo
Ramón Andrés indaga en 'Semper dolens' en las causas para matarse de forma voluntaria

El ensayista y musicólogo Ramón Andrés (Pamplona, 1955) publicó en 2003 Historia del suicidio en Occidente (Península). Semper dolens nace de la revisión y ampliación de aquel primer texto, aquilatado ahora por la mejor sabiduría de su autor y sazonado por el paso de los años con más testimonios y abundantes reflexiones sobre la muerte voluntaria; el término “suicidio”, impregnado en un principio de un mayor tinte moral, nació en la Inglaterra del siglo XVII.
Cuantos conozcan otras obras de este autor, el monumental Diccionario de música, mitología, magia y religión (2012), El luthier de Delft (2013), o las estudios biográficos de J. S. Bach y Mozart, sabrán ya de la enorme erudición de Ramón Andrés, que también en este volumen es asombrosa: desde las culturas de Mesopotamia y el antiguo Egipto, Grecia, Roma y hasta nuestros días, el lector asiste a un repaso histórico de cómo fue entendido y se encaró socialmente el hecho de darse muerte a uno mismo; pero no sólo eso, porque este ensayo es además una reflexión sobre el valor de la vida y de la muerte en tan diferentes edades y culturas a través de textos fundamentales e ideas. A la par, se recuerdan suicidios célebres, desde los que se consideraron “ejemplares” como los de Sócrates, Lucrecia o Catón, hasta el pistoletazo literario de Werther —con su cola de muertes voluntarias causadas por una extraña moda romántica de desesperación amorosa—, hasta llegar a los suicidios de Celan y Améry, sobrevivientes del Holocauto, y muchos más.
De considerarlo los autores del mundo clásico un acto de libertad y liberador, en la Edad media pasó a quedar proscrito como un crimen, un atentado contra la vida, de la que sólo Dios es dueño y señor: de ahí que se escarneciera el cuerpo del suicida y se tomaran represalias de castigo contra su familia. Hasta los siglos XVI y XVII, con el cambio de mentalidad promovida por insignes intelectuales, imbuidos del espíritu de los estoicos, tales como Montaigne, John Donne, Tomás Moro, Justo Lipsio o Pierre Charron, por ejemplo, se relajó un tanto tamaña censura moral y volvió a entenderse como una decisión privada e individual.
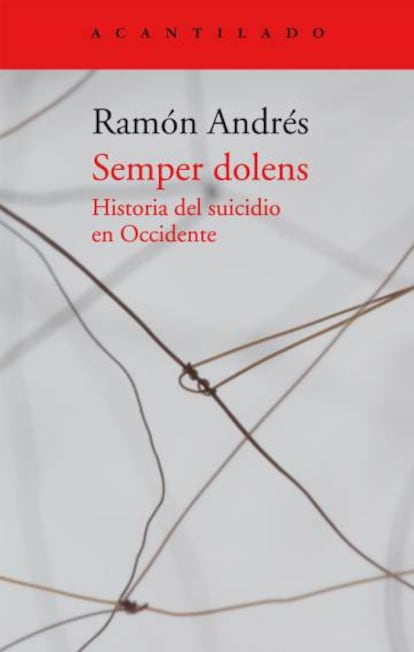
En el siglo XVIII, Kant rechazó el suicidio argumentando que tenemos deberes que cumplir con la vida y no debemos matarnos. Schopenhauer, su singular epígono, también lo rechazó por constituir un acto que afirma la voluntad de vivir, fuente de nuestro mal innato. David Hume, en cambio, escribió un ensayo esclarecedor defendiendo la muerte voluntaria al modo de los antiguos, entendía que matarse es un símbolo de libertad frente a una realidad que encadena, atormenta y desespera. En el siglo XIX, durante la denominada “época del genio”, se reivindicó el suicidio como un acto de afirmación del yo del individuo único y todopoderoso. En el siglo XX, el existencialismo de Jaspers, Sartre y en menor medida de Heidegger, vio en la muerte voluntaria un acto libre y valiente de elección entre vivir y morir. Una salida al absurdo de la nada vital, así lo entendió Camus; con Nietzsche, también él veía su mera posibilidad como un consuelo para el alma atormentada y en ello coincidió con otro gran teórico y defensor del suicidio: Cioran.
En nuestros días, más que el matarse o no a uno mismo lo que causa polémica es la eutanasia, la posibilidad de tener una muerte dulce, la libertad de cada cual para morir dignamente en caso de enfermedad incurable o atroz agonía sin final. Este asunto sólo lo toca Ramón Andrés de refilón, no es el tema, sin embargo, la eutanasia arrastra prejuicios sociales heredados de la ancestral ambivalencia humana respecto del suicidio.
Excelente desde el punto de vista psicológico me parece el capítulo dedicado a la melancolía y los melancólicos —en el que se rememora a Robert Burton y su esencial Anatomía de la melancolía, obra tan querida a Borges; atacados de bilis negra, los seres saturnianos suelen ser más proclives que otros a la muerte voluntaria, pero a la par, también a las creaciones artísticas. Los artistas, con muchos suicidas notables entre ellos, no son, sin embargo, los más propensos a quitarse la vida, pues el hecho de pensar en sus próximas obras los libera de ello: se suicida quien no ve salida a una situación radical, quien ha perdido la esperanza, la ilusión de vivir, que es la fuente de toda alegría e industria. Por cierto, que el título de este ensayo —esencial ya en el mundo de habla hispana— proviene del lema con el que el compositor inglés John Dowland rubricaba sus inmortales obras para laúd y sus lánguidas canciones: “Semper Dowland, Semper dolens”; él sí que supo transformar el dolor y melancolía en las espléndidas Lachrimae, que elevan el llanto hasta la cima de la belleza.
La conclusión de Ramón Andrés en este portentoso ensayo la expone nada más comenzar: los seres humanos, tan capaces de lo mejor como de lo peor, siempre tuvieron causas para matarse de forma voluntaria, y son las mismas hoy que al inicio de los tiempos: el dolor, la desesperación, el miedo, el hastío, la tristeza, el honor mancillado, la vergüenza (y un largo “etcétera” de desgracias)… Naturalmente, también hay componentes patológicos en muchos casos de suicidio, pero no todo es clínica, siempre hay un algo más, y de éste trata la historia que con tanta profusión y esmero revisa Ramón Andrés.
Para complementar este libro, magnífico y denso, recomiendo otros dos títulos: el sugerente ensayo Apuntes sobre el suicidio, de Simon Critchley (Alpha Decay), y Del suicidio considerado como una de las bellas artes, de Antonio Priante (Minobitia), más literario en su intención, pero no por ello menos concebido para animarnos a pensar el peliagudo dilema de ser o no ser
Semper dolens. Ramón Andrés. Historia del suicidio en Occidente. Acantilado, Barcelona, 2015, 514 páginas, 24,90 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































