Palabras tiernas y triángulo amoroso
Margaret Atwood construye en 'Nada se acaba' un relato agudo y nada convencional sobre la identidad en el amor


Margaret Atwood y Alice Munro son dos escritoras canadienses, tal vez enraizadas en la desgarrada voz de Elizabeth Smart, que modulan su voz para contar historias de mujeres —a veces también de hombres— que se pinchan con los repliegues de la vida cotidiana: muerte y abandono, rutinas y la pasión que se da por supuesta. En la novela de Atwood nada se acaba, aunque todo se acabe: dinosaurios, seres vivos que se convierten en fósiles, personas y los protagonistas de esta historia de amor triangular datada entre 1976 y 1978. El libro está escrito en 1979 y aborda la actualidad de un mundo que hoy se queda viejo: los personajes fuman mientras comen y, aunque los sentimientos que la autora nos transmite llegan con eficacia escalofriante, a veces el lector experimenta el espejismo de estar viendo una película de los setenta.
A través de la descomposición del matrimonio de Elizabeth y Nate se construye un relato sobre la identidad en el amor, la vulnerabilidad de los seres humanos y la necesidad de protección. La trama se articula a partir de una relación triangular en la que Lesje, una paleontóloga, es el otro vértice. Una voz en tercera persona, que se empapa de los pensamientos de los protagonistas, nos los va mostrando en sus debilidades: Elizabeth es egoísta y no renuncia, su avaricia la daña y todo lo que le rodea parece sacado de la crueldad de los cuentos de hadas —locura, orfandad, la madrastra y la infancia maltratada, el hecho de ser una princesa, es decir, una wasp—; Nate, acaso paradigma de aquel “varón domado”, es cobarde, sensible y está acorralado entre esposa y amante, madre e hijas, de las que dice “pronto serán mujeres”; Lesje, una personalidad científica, se siente excluida y prescindible… Atwood entreteje las impresiones de los protagonistas con una agudeza que subraya la idea de que nunca nos vemos como nos ven los demás y de que nuestro nivel de conocimiento del otro siempre es limitado. La perfecta geometría de las relaciones —cada vértice del triángulo lleva aparejado otro personaje: Chris, el fantasma; la intensa y vital Martha; el aburridísimo William—, así como la búsqueda de una identidad difícil, se corresponden con la claustrofobia social de un Canadá quintaesenciado en sus contradicciones: la multiculturalidad frente al nacionalismo quebequés y la xenofobia, el papel represivo de las religiones —cuáqueros, unitarios, judíos, protestantes…— , la prevalencia del blanco rico (“… en eso consiste ser de clase alta wasp: en que no hace falta saberlo”, se dice a propósito de Elizabeth) y la presencia del indio y del mestizo, figuras damnificadas, en las que se basa el amor que una vez sintieron Chris y Elizabeth, quien empieza a perder interés cuando la desigualdad de clase y raza, como elementos del imaginario romántico, se atenúan…
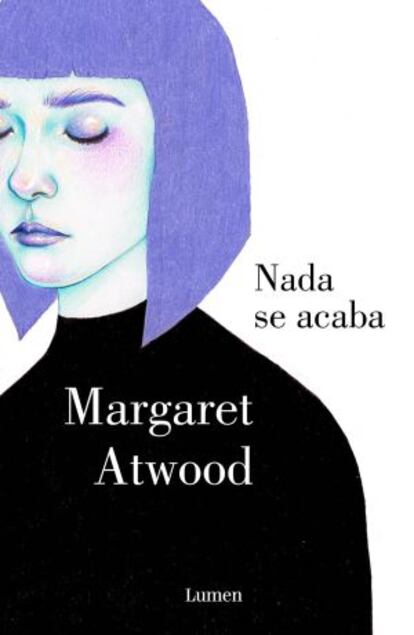
Como los grandes escritores —como las enormes escritoras—, Atwood le da la vuelta al calcetín de las frases hechas y se enfrenta al concepto de “protección” desde un ángulo poco convencional: no es un valor positivo en sí mismo, sino que la protección de unos puede dañar a otros. Darle la vuelta a las palabras más tiernas del diccionario es lo que hacen los mejores escritores —las grandes escritoras—. Como Stephan Zweig en La piedad peligrosa. En Nada se acaba el afán de proteger deriva en lucha. Subyace el dolor. Atwood también plantea la protección desde una perspectiva de género matizada que enfrenta las violaciones domésticas con la conmovedora debilidad de Nate. Se llega a poner en tela de juicio la opción de ser civilizados en las relaciones afectivas y, en ese punto, me acuerdo de uno de los libros fundacionales de la literatura occidental en materia erótica, Las amistades peligrosas: a veces Lesje parece una presidenta Tourvel y Elizabeth una marquesa de Merteuil. A Nate nunca podemos representárnoslo como un Valmont.
Los personajes son lo que hacen. Ser es existir y la existencia es hacer. Nada se acaba, aunque todo se acabe, y solo queden los fósiles, los restos que debemos reconstruir. La sobreactuación solidaria de la madre de Nate es un procedimiento para escamotear su deseo de morir. Puede que ni el amor ni sus frutos nos libren de la muerte. El espíritu autodestructivo que recorre el relato —evidente en el carácter espurio de ciertas procreaciones y en la pulsión suicida que ronda a la mayoría de los personajes— nos coloca sobre la clave existencialista de esta novela y nos permite disfrutar de otro de los puntos fuertes de esta peculiarísima escritora: un sentido del humor que exhibe en el carnavalesco suicidio de Martha, quien espeta al sanitario: “¿Quiere verme andar en línea recta?”. La preocupación básica de Atwood es la conciencia del lenguaje unida a la conciencia del cuerpo. Lesje es paleontóloga. Margaret Atwood también habla de huesos. De nuestra médula. De la raíz y del campo en que está sembrada.
Nada se acaba. Margaret Atwood. Traducción de Miguel Temprano García. Lumen. Barcelona, 2015. 408 páginas. 21,90 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































